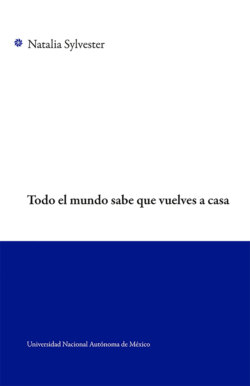Читать книгу Todo el mundo sabe que vuelves a casa - Natalia Sylvester - Страница 15
Capítulo 9
ОглавлениеLa vida se reducía a esperar. Peor: Isabel ni siquiera sabía qué estaban esperando. A veces sonaba el celular de Martín y ella corría hacia él cómo si esa llamada pudiera solucionar todos sus problemas. El sonido de la voz de Sabrina —a pesar de que nunca había hablado con ella, sólo se la imaginaba, dulce y cordial con un trasfondo de irritación— recorría su mente mientras contestaba y trataba de anticipar lo que iba a decir. Otras veces, regresaba del trabajo y encontraba el cuarto de visitas vacío, la cama perfectamente hecha, y pensaba: decidió irse. La idea parecía lógica después de una jornada de diez horas; estaba fuera de casa por periodos tan largos que era probable que algo drástico sucediera en su ausencia. Siempre buscaba el celular en su bolsa para advertirle a Martín que Eduardo se había marchado y encontraba un hilo de mensajes no contestados.
en la tienda con eduardo. necesitas algo?
fui por eduardo y estamos en el autolavado. llegamos en 20.
En las noches en que se iban a dormir al mismo tiempo, Isabel y Martín intercambiaban historias y conversaciones, tratando de armar las piezas del pasado de Eduardo que habían logrado reunir.
Podaban estas anécdotas de él lentamente, nunca más de una o dos al mismo tiempo.
—Fueron las pandillas —dijo Martín una noche mientras se hundía en la almohada—. Por eso se fue.
—¿Él te lo dijo?
Estaba exhausta, pero completamente despierta.
—Le pregunté si quería llamar a algún amigo. Dijo que la mayoría de ellos ya no estaban. A uno le dieron tal paliza que su familia tuvo que huir a California a vivir con una tía. Otro terminó vendiendo drogas para las pandillas con tal de que no lo mataran.
Otra noche, mientras tomaban un baño:
—Encontró esa foto que su mamá te mandó hace años, en la que sale de mesero en su restaurante.
Estaba en un cajón con los viejos DVD, donde Isabel le dijo a Eduardo que buscara una película cuando se aburrió de ver Netflix. Martín y Sabrina habían mantenido contacto esporádico a través de los años, cada dos cumpleaños o navidades, desde ese primer viaje a México.
—Es la última que mandó. Debe de haber tenido once o doce
—dijo Martín, metiendo la cabeza al chorro de agua caliente.
—Dijo que por esa época las cosas se pusieron feas. Sabrina no quería que la gente supiera que tenía familia en el norte. Las pandillas extorsionaban a algunos vecinos. Cada mes. ¿Te imaginas?
Fue así como empezaron a tener una mejor idea de Eduardo. Cuando estaban todos juntos, Isabel se sentía en parte aliviada y en parte triste, porque sabía que él estaba seguro pero no podría dejar de preguntarse a costa de qué.
Algunas noches veían capítulos viejos de Friends. (—Sólo la había visto en español —les decía Eduardo, y la novedad de las voces reales de los actores lo hacía reír en las partes más extrañas.) Ella escuchaba el ruido sordo de los trenes que pasaban cerca, a sólo un par de kilómetros de su casa, y miraba fijamente la cabeza de Eduardo, apoyada en el sillón desde su asiento en la alfombra, y pensaba en cómo se vería ahí, durmiendo y agitándose sobre el techo del tren, pero era como inventar un personaje y una situación en un show de improvisación: demasiado absurdo para ser creíble. En todo momento estaba intentando curarle las heridas o bien preocupándose de que pudieran causarle problemas en el futuro. El presente parecía pasar a través de ella como un aroma. Cada noche pensaba en los hechos del día y se daba cuenta de que sólo podía entenderlos vagamente, dudosa de si eran reales o imaginarios. Se le olvidaban cosas que intentaba recordar y recordaba aquellas que hubiera preferido olvidar.
Martín, por otra parte, parecía vivir con un deseo insaciable de hacer feliz a todo el mundo. Eso lo hacía sentirse inquieto e impaciente, reacio a dejar algo para después. Si estaban cocinando y se daba cuenta de que ya no había arroz, salía corriendo a comprarlo. Una tarde, Eduardo le preguntó por su trabajo y a los pocos minutos ya estaban todos en el auto rumbo a su oficina, mientras Martín insistía en que viera el cuarto de juegos que la compañía había habilitado para la hora del almuerzo.
Era como si la vida de Martín se hubiera quedado sin calma. Isabel a menudo batallaba para seguirle el paso, exhausta pero agradecida por el movimiento constante. Sintiera lo que sintiera, sabía que no podían hundirse los dos en ello. Sospechaba que la actitud de Martín era un esfuerzo por animarla.
—¿Crees queesté contento aquí? ¿Con nosotros? —dijo una noche.
Todavía hablaba de él como si estuviera de visita. Estaban en el vestidor; ella se cambiaba de ropa para un turno nocturno mientras Martín se aflojaba el cinturón y se quitaba los zapatos. Habían adquirido el hábito de hablar de él sin mencionar su nombre. El foco se había fundido la noche anterior, así que estaban parados en la luz tenue del candelabro que se filtraba desde la habitación; la tibieza ámbar apenas los alcanzaba.
—Creo que esperar que alguien esté contento en un lugar al que tuvo que ir, pero que no escogió, es mucho pedir.
Extraña su casa —dijo ella—. Claro —había estado tan obsesionada con hacerlo sentir cómodo, bienvenido y seguro que ni se le había ocurrido que él había perdido lo que más extrañaba. Desde que había encontrado a Eduardo en el patio, se había convencido a sí misma de que ahí era donde quería estar—. Aunque parece pasarla bien contigo.
Martín la miró de reojo.
—Siempre siento que lo estoy forzando a hacerlo. Como si en el fondo prefiriera que lo dejara en paz.
No la sorprendió. Los últimos días, cuando llegaba a casa del trabajo a las diez de la mañana, había encontrado a Eduardo todavía dormido. Se despertaba una o dos horas después de su llegada y parecía aliviado cuando Isabel se disculpaba para irse a dormir. Cuando ella despertaba, él a menudo seguía en la cama, mirando el techo como si se hubiera dado por vencido en encontrar algo que hacer.
Hubo una época en la que ella se había sentido así. Tenía un par de años menos que Eduardo cuando su papá se enfermó. Al principio le pidió a Isabel que no le dijera nada a su madre; dijo que no quería preocupada hasta obtener los resultados de los exámenes, pero ella sabía que su papá tenía miedo de que su madre intentara obtener la custodia completa si él se enfermaba. Los doctores habían empezado por descartar posibilidades. No era una infección viral ni un asunto de tiroides ni diabetes. Cuando finalmente supieron que un tumor le estaba causando síndrome de Cushing, habían apresurado la cirugía. La mamá de Isabel se había negado a llevarla al hospital, así que Elda lo había hecho. Claudia le llevó la tarea pendiente de los días que había faltado a la escuela y, cuando los doctores dieron de alta a su padre, Isabel se negó a separarse de él, ni siquiera los miércoles y los fines de semana, cuando le tocaba estar con su madre.
—¿Qué vas a hacer, reportarlo a la corte?
Su madre no se había molestado en discutir con ella, y ése fue el momento en que le cayó el veinte de que la enfermedad de su padre no era algo pasajero.
Había empezado a tomar el autobús en lugar de que su padre la llevara a la escuela. En las tardes, él le ayudaba con la tarea mientras esperaba los tratamientos de radiación, haciéndole preguntas con tarjetas de estudio o fingiendo revisar los problemas de matemáticas. Dos días antes de las vacaciones de Navidad, se enteraron de que el tumor seguía ahí.
—Y todas esas facturas, que cobran vida propia —dijo su madre cuando se enteró de la noticia.
Los siguientes meses, en los que Isabel cuidó a su padre, fueron agotadores: lo único más difícil que los días y noches interminables fue que se terminaran repentinamente.Todo se sentía vacío. No había nada más que pudiera hacer por él. Nada más que pudiera hacer.
Isabel sintió la tristeza aguda de aquellos días volver de golpe.
—Está en duelo —por supuesto.
—Sí, probablemente. Piensa en todo lo que dejó atrás.
—¿Cuándo fuela última vez que te pidió que intentaras llamar de nuevo a Sabrina?
Martín se tomó un momento para pensar.
—Hace una semana, quizá semana y media.
Durante un tiempo, había pedido que la llamaran todos los días, pero los intentos eran cada vez menos frecuentes a medida que avanzaban los días.
—Cuando estaba viendo las fotos —dijo Isabel— me dijo que ella hubiera llamado si hubiera podido.
Probablemente es cierto.
—Pero fuela manera en que lo dijo: Si hubiera podido. Y si no puede, ¿qué significa? ¿Qué podría haberle impedido a su madre comunicarse durante tanto tiempo?
Permanecieron en el vestidor a oscuras, con miedo a reconocer lo que estaba adquiriendo claridad.
—Entonces somos todo lo que le queda —dijo Martín finalmente.
Ella lo había oído hablar así antes, pero ésa fue la primera vez que en serio lo creyó. Pensó en aquel día en la playa, cómo se había quedado parada en la orilla con los brazos alrededor de la cintura de Martín. Entonces le había divertido que sus pies se hundieran más y más en la arena con el paso de cada ola. Ahora pensaba: Esto es todo lo que nos queda de eso, el sentimiento paralizante de hundirse.
Martín la abrazó y ella se acurrucó en su pecho, haciéndose lo suficientemente pequeña como para que él pudiera descansar su barbilla sobre su cabeza. Lo sintió asentir mientras le decía una y otra vez que todo estaría bien.
Cuando regresó de trabajar a la mañana siguiente, encontró una nota de Martín junto a su lavabo: un listado de psicólogos infantiles que había reducido a dos y el nombre de un abogado especializado en migración que un compañero de trabajo le había recomendado. Entró al vestidor para cambiarse y le sorprendió ver lo luminoso que estaba ahora que Martín había cambiado el foco.