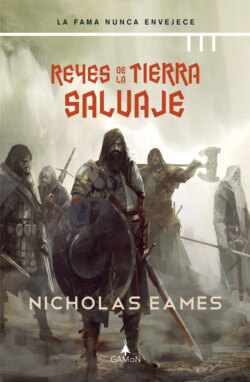Читать книгу Reyes de la tierra salvaje (versión española) - Nicholas Eames - Страница 11
Оглавление4
En el camino
Se despidió de Ginny en la colina que se alzaba sobre la granja. Clay supuso que se despediría de él en la puerta de casa o que daría media vuelta al final del sendero, justo al comienzo del camino principal, momento al que tenía un miedo similar al que tiene un hombre que espera su turno en el patíbulo y recibe el aviso del verdugo con capucha negra. “¡Te toca, chaval!”. Pero, en lugar de eso, Ginny lo llevó de la mano hasta la colina mientras hablaban de temas intrascendentes. No tardó en asentir y reír entre dientes por algo que no recordaría más tarde esa misma noche, y estuvo a punto de olvidarse de que quizá nunca volviese a oír la voz de su mujer ni a ver cómo su pelo parecía un reguero de llamas al reflejar la luz del amanecer, tal y como ocurrió cuando llegaron a la cima y vio el mundo áureo y verde que se extendía al otro lado.
Horas antes, cuando ambos aún estaban despiertos en la oscuridad gris que precede al alba, Ginny le había advertido de que no iba a llorar durante la despedida. Le dijo que era algo que no iba con ella y eso no significaba que no fuese a echarlo de menos. Pero en esa colina al amanecer y después de repetirle lo buen hombre que era, no pudo evitarlo y empezó a llorar. Él hizo lo mismo. Cuando se enjugaron las lágrimas, Ginny sostuvo el rostro de su marido con ambas manos y lo miró con fijeza.
—Vuelve a casa, Clay Cooper —le dijo.
“Vuelve a casa”.
Eran tres palabras que sí que iba a recordar. Durante todo el viaje.
Gabriel no había alquilado una habitación sobre el Testa del Rey, pero el tabernero, Shep, que para Clay a veces era poco más que un adorno detrás de la barra y muchas veces se había cuestionado si tenía piernas, mencionó que le había ofrecido un establo vacío a un viejo bardo harapiento a cambio de unas pocas historias.
—Eran unas historias buenísimas, joder —añadió Shep al tiempo que enjuagaba unas jarras en el agua turbia del fregadero—. Amigos que se convierten en enemigos, enemigos que se convierten en amigos... ¡Describió un dragón con tanto realismo que hasta me hizo creer que se había enfrentado a uno! También algunas historias tristes. Cosas muy conmovedoras. Ese cabrón me hizo llorar más de una vez.
En efecto, quien se alojaba en el establo era Gabe, el alabado héroe del pasado que había compartido el vino con reyes (y camas con reinas) y que ahora seguro estaba hecho un ovillo junto a su equipaje y una bala de heno empapado de orín. Pegó un grito cuando Clay le dio varios empujoncitos para despertarlo, como si hubiera despertado de las garras de una terrible pesadilla, algo bastante probable. Arrastró a su viejo amigo al interior de la posada y pidió el desayuno para ambos. Gabriel se agitó con inquietud hasta que una de las agradables y morenas hijas de Shep trajo la comida, la cual atacó con la misma voracidad con que había comido el estofado de Ginny la noche anterior.
—Te he traído ropa limpia —le dijo Clay—. Y botas nuevas. Y cuando hayas terminado de comer le diré a Shep que te llene la bañera.
Gabe le dedicó una sonrisa
—¿Tan mala pinta tengo?
—Horrible —dijo Clay, y Gabriel hizo un mohín.
Después del breve diálogo, Clay dio buena cuenta del desayuno a su ritmo, sin dejar de preguntarse si aquello era más que suficiente. Podría dejar marchar a Gabe con el estómago lleno y ropa limpia para luego volver a casa. Podría decirle a Ginny que no había encontrado a su viejo amigo y ella le diría: “Bueno, al menos lo has intentado”. Y él contestaría: “Sí, claro que sí”, antes de volver a meterse en la cama cómoda y calentita junto a ella. Puede que hasta terminaran...
Gabriel lo miraba como si la cabeza de Clay fuese una pecera y pudiese ver sus pensamientos flotando de un lado a otro. Luego contempló la pesada mochila que había dejado en un asiento frente a él y el canto del gigantesco escudo negro que Clay tenía amarrado a la espalda. Después miró el plato vacío y, al cabo de un largo silencio, soltó un sollozo y se pasó una manga sucia por los ojos.
—Gracias —dijo.
Clay suspiró y pensó:
“No quiero ni oír hablar del tema”.
—De nada.
Cuando se dirigían a la salida de Vegabrupta, pasaron por la caseta de la guardia para que Clay pudiera devolver el uniforme e informar al sargento de que se marchaba de la ciudad.
—¿Y adónde vais? —preguntó el sargento. Su nombre real era un misterio para todos menos para su mujer, que había muerto unos años antes y se había llevado el secreto a la tumba. El sargento era un hombre íntegro, de poca imaginación, edad indeterminada, la cara arrugada como un retal de cuero desgastado por el sol y un bigote recio como el metal con las puntas gruesas como la cola de un caballo que le llegaba hasta mitad de la cintura. Nadie sabía a ciencia cierta si había servido en algún ejército, trabajado como mercenario o dedicado toda su vida a la guardia de Vegabrupta.
Clay no tenía intención de explicarle su aventura en detalle, así que se limitó a responder:
—A Castia.
Los hombres que había apostados a ambos lados de la puerta resoplaron con disimulo debido a la sorpresa, pero el sargento se limitó a atusarse el enorme bigote y a mirar a Clay a través de las arrugas de su rostro, que hacían las veces de ojos.
—Mmm —reflexionó—. Un viaje muy largo.
¿Un viaje muy largo? Eso era lo mismo que decir que el sol salía por el este.
—Sí —se limitó a decir Clay.
—Pues puedes darme el uniforme. —El sargento extendió una mano callosa, y Clay le dio la túnica de guardia. También le ofreció la espada, pero el otro negó con la cabeza—. Quédatela.
—Ha habido robos en los caminos del sur —dijo uno de los guardias.
—Y han visto un centauro en los alrededores de la granja de los Tassel —apuntilló el otro.
—Toma.
El sargento le dio algo a Clay. Un yelmo de latón con la forma de un cuenco de sopa provisto de una protección nasal bien ancha y forrado de cuero por el interior. Bien sabían los dioses lo mucho que Clay odiaba los yelmos, y encima este era más feo de lo normal.
—Gracias —dijo al tiempo que se lo colocaba debajo del brazo.
—Venga, póntelo —insistió Gabriel.
Clay lanzó una mirada cargada de odio a su supuesto amigo. Lo había dicho muy serio, pero Clay vio cómo las comisuras de sus labios se torcían en una sonrisa irónica. Gabriel sabía muy bien cuánto odiaba llevar yelmo.
—¿Perdón? —preguntó, fingiendo que no lo había oído.
—Digo que deberías ponértelo ahora mismo —insistió Gabe, con un tono que lo traicionó en esta ocasión. Había elevado un poco la voz al final debido al esfuerzo que tuvo que hacer para mantener el rostro serio.
Clay miró a su alrededor con impotencia, pero Gabe y él eran los únicos que se habían percatado de la broma. Los hombres de la puerta lo miraban, expectantes. El sargento asintió.
No le quedó más remedio que ponerse el yelmo y estremecerse al sentir cómo el cuero mohoso a causa del sudor le rozaba la cabeza. La protección nasal le aplastó la nariz, y parpadeó mientras sus ojos se acostumbraban a la franja negra que quedaba entre ellos.
—Te queda bien —dijo Gabriel mientras se rascaba la nariz para ocultar la sonrisa.
El sargento no dijo nada, pero un destello en sus ojos avispados como los de un cuervo lo hizo dudar de si el anciano no estaría también burlándose de él.
Clay dedicó una sonrisa forzada a Gabriel.
—¿Vamos? —preguntó.
Atravesaron la puerta. A unos cincuenta metros, el camino viraba hacia el sur y quedaba oculto detrás de un boscaje de abetos frondosos. Al otro lado del camino había un barranco, y Clay se quitó el yelmo y lo lanzó a sus profundidades en el momento en el que doblaron el recodo. Rebotó dos veces contra las rocas y luego rodó unos metros antes de detenerse. Había otros muchos amontonados en el suelo a su alrededor, oxidados a causa de la lluvia y llenos de líquenes o medio enterrados en el fango. Unos pocos servían de guarida a alguna que otra criatura, y cuando aquel cuenco de latón aún no se había detenido del todo y seguía rodando por la hierba embarrada, un chochín se posó con cuidado sobre el amplio borde del casco y decidió que había encontrado el lugar perfecto en el que anidar.
Clay y Gabe recorrieron uno junto al otro el camino de tierra, que estaba circundado por un bosque de altos abedules blancos y alisos verdes y achaparrados. Ambos se quedaron en silencio al principio, perdidos en el funesto laberinto de sus mentes. Gabriel no llevaba arma alguna y cargaba con lo que parecía ser un saco vacío. El morral de Clay tenía tantas cosas que estaba a punto de estallar: mudas de ropa, una capa de abrigo, provisiones para varios días envueltas en tela y pares de calcetines suficientes como para mantener calientes los pies de todo un ejército. Llevaba la espada de la guardia colgada de la cintura y a Corazón Tiznado colgado del hombro derecho.
El escudo tenía el nombre de un furioso ent que había liderado un bosque viviente durante una masacre que llevaron a cabo en la zona meridional de Agria. Corazón Tiznado y su ejército arbóreo habían devastado varias aldeas antes de sitiar Colinahueca. Fueron pocos los defensores incondicionales que se quedaron a proteger su hogar, y Clay y los suyos eran los únicos guerreros de verdad que había allí. La batalla posterior, que duró casi una semana y se cobró la vida de uno de los numerosos y desafortunados bardos de Saga, dio lugar a más canciones de las que podían llegar a cantarse en un solo día.
Clay había talado a Corazón Tiznado y sacado de su cadáver la madera con la que luego se fabricó el escudo, que le había salvado la vida más veces que todos sus compañeros de banda juntos y era una de sus posesiones más preciadas. Su superficie era la prueba fehaciente de infinidad de dificultades: tenía las muescas de las garras de una madre arpía, marcas del aliento ácido de un toro mecanizado. Llevarlo encima le aportaba una comodidad muy reconfortante, aunque la correa estuviera empezando a romperse, el borde superior no dejara de arañarle la nuca y le dolieran los hombros como si fuera un caballo de arrastre atado a una carreta de granito.
—He visto muy bien a Ginny —dijo Gabriel para romper el largo silencio que se había hecho entre ambos.
—Ajá —correspondió Clay en un arduo intento para que dicho silencio no regresara.
—¿Qué edad tiene Tally? —insistió Gabe—. ¿Siete?
—Nueve.
—¡Nueve! —Gabriel negó con la cabeza—. El tiempo pasa volando.
—Sí, y seguro que se dirige a un sitio acogedor y calentito —aventuró Clay.
Continuaron avanzando en silencio un rato más, pero Clay empezó a notar que su amigo estaba cada vez más inquieto. Gabriel no era de esas personas que se guardan las cosas, y esa había sido una de las razones principales por las que se habían hecho amigos.
—¿Aún vives en Cincorreinos?
Clay decidió que, si iban a conversar, al menos podían cambiar de tema y dejar de hablar de su esposa y su hija, a quienes ya echaba más de menos de lo que jamás había creído posible.
—Vivía —dijo Gabriel—. Pero, bueno, ya sabes.
En realidad, Clay no lo sabía, pero le dio la impresión de que Gabriel no pensaba explicarle nada.
—Dejé la ciudad hace quizá unos dos años ya. Luego viví en Lluviarroyo durante un tiempo y desempeñé algún que otro trabajo en solitario para pagar el alquiler y llevar comida a la mesa.
—¿Trabajos en solitario? —preguntó Clay mientras se desviaba un poco a un lado para evitar un bache traicionero. Las carretas habían pasado toda la primavera y el verano cruzando el camino hacia el sur con madera recién cortada para Conthas, lo que había dejado surcos y huecos que nadie se molestaba en reparar.
—Nada que no fuera capaz de hacer —dijo Gabe—. Unos pocos ogros, un barguest, una manada de hombres lobo que habían resultado tener unos setenta años en forma humana, por lo que... fue muy fácil vencerlos.
Clay se encontró a caballo entre el horror, la diversión y la sorpresa genuina. Lo normal era que cuanto más cerca estuviese uno de Cincorreinos, que se podía decir que era el mismo centro de Grandual, menos monstruos solía haber.
—No sabía que hubiese un problema de monstruos en Lluviarroyo —dijo.
Gabriel frunció los labios en un amago de sonrisa.
—Bueno, ya no lo hay.
Clay puso los ojos en blanco.
“Se lo has dejado a huevo —pensó. Le gustó descubrir que la antigua confianza de Gabe seguía estando detrás de esa fachada amable—. Puede que detrás de todo ese óxido aún haya una espada afilada”.
—Fue ahí donde vi a Rosa por última vez —dijo Gabriel, cuyo ánimo volvió a ensombrecerse de improviso, como si lo hubiera cubierto una nube negra—. Vino a visitarme antes de continuar su camino hacia el oeste. Intenté convencerla de que no fuera y terminamos teniendo una discusión enorme al respecto. —Negó con la cabeza, se mordió el labio inferior y entrecerró los ojos con la mirada perdida—. Ojalá... —empezó a decir, pero no continuó. Un momento después preguntó—: ¿Y tú? ¿Cuál era tu plan antes de que llegase yo y lo pusiera patas arriba?
Clay se encogió de hombros.
—Pues esperaba matricular a Tally en la universidad que hay en Hozford cuando tuviera la edad necesaria. Y después de eso... Ginny y yo pensábamos vender la casa y abrir un negocio en algún lado.
—¿Una posada, dices? —preguntó Gabriel.
Clay asintió.
—Con dos pisos, un establo en la parte de atrás y quizá un herrero para herrar caballos y reparar herramientas...
Gabriel se rascó la nuca.
—La universidad de Hozford, una posada propia... Hay que ver qué bien se paga pasarse el día junto a una muralla. Cuando volvamos, voy a pedirle al sargento que me deje alistarme en la guardia. Siempre he pensado que un casco así me tiene que quedar...
—Ginny comercia con caballos —explicó Clay—. Gana cinco veces más que yo.
—Vaya. Eres un hombre con suerte —dijo Gabriel al tiempo que le miraba—. ¡Dioses, tu propia posada! Me la puedo imaginar: Corazón Tiznado colgado de la pared, Ginny sirviendo bebidas detrás de la barra y el viejo Clay Cooper sentado junto al fuego y contándole a todo el que quiera cómo en el pasado escalamos colinas nevadas para matar dragones.
Clay rio entre dientes al tiempo que espantaba una avispa que había empezado a zumbar frente a sus ojos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los dragones de los que había oído hablar vivían en las cumbres de las montañas, subir a pie una colina nevada para matar a uno no le parecía muy realista. Empezó a darle vueltas al asunto, pero Gabriel se detuvo tan de repente que estuvo a punto de chocarse contra él. Se dio cuenta del lugar en el que se encontraban justo cuando estaba a punto de preguntarle.
Vio junto al camino los restos de una casa modesta rodeada por una vegetación descuidada durante décadas cuyos hierbajos amarillentos llegaban a la altura de la cintura. Un roble retorcido crecía entre las ruinas y las cubría con una lluvia constante de hojas de un naranja refulgente. Las codiciosas raíces se enroscaban alrededor de piedras ennegrecidas por el hollín, como si intentasen arrastrarlas poco a poco y estación tras estación hacia el interior de la tierra.
Hacía años que Clay no contemplaba el que había sido el hogar de su infancia. No solía hacerlo porque no era habitual que viajase tan al sur y, cuando viajaba, tendía a ignorarlo o evitarlo directamente. Ahora que volvía a encontrarse junto a él, intentó convencerse de que no olía la ceniza en el ambiente ni sentía el calor de las llamas abrasándole la cara. Que no oía los gritos ni los golpes secos de los puños. Nada de eso, pero sí que lo recordaba todo con claridad. Sentía esos recuerdos aferrándose a él como las raíces, intentando arrastrarlo hacia el interior de la tierra.
Estuvo a punto de dar un brinco cuando Gabe le puso una mano sobre el hombro.
—Lo siento —murmuró Clay con tono abstraído—. Yo...
—Deberías ir a verla —dijo Gabriel.
Clay suspiró y se quedó mirando las ruinas. Siguió con la mirada el descenso ondeante de las hojas, que caían como ascuas hacia el suelo ensombrecido. Otra avispa, o quizá la misma, zumbó por encima de su cabeza.
—No tardaré mucho —dijo al fin.
La sonrisa aprobadora de Gabriel apareció y desapareció de su rostro como una ráfaga de viento.
—Te espero aquí.
El padre de Clay era leñador profesional, aunque de vez en cuando contaba batallitas del poco tiempo que pasó como mercenario. Leif y los leñadores habían sido una banda de poco renombre hasta que consiguieron vencer a un hombre batracio que se dedicaba a secuestrar niños por los alrededores de Custodio del Sauce. Por desgracia, la bilis ácida de la criatura destrozó las piernas del jefe de la banda y Leif quedó lisiado e incapaz de caminar sin arrastrar las piernas. A raíz del acontecimiento, la banda empezó a llamarse los Leñadores a secas y se hicieron famosos sin él.
Talia, la madre de Clay, se encargaba de dirigir la cocina de Testa del Rey. Era toda una artista en lo que a la comida se refería, y su marido solía quejarse porque preparaba mejores platos para los desconocidos que para su familia. En una de esas discusiones, Talia le había recriminado que Leif pasaba más tiempo bebiendo en el bar que con su hijo. Fue una manera de llamarlo borracho de forma indirecta, y aunque Leif no tenía las luces necesarias para captar el sutil reproche, sí que lo notó en su tono de voz, así que decidió pegarle.
Exasperado por las palabras de su mujer, al día siguiente Leif se llevó a su hijo consigo al bosque. Hacía un día frío y despejado; una fría brisa de invierno soplaba desde las montañas y hacía crepitar las hojas bajo las botas de Clay mientras se afanaba para seguirle el paso a su padre.
“¿Qué buscamos?”, recordaba haber preguntado.
Y Leif, con el hacha que afilaba todas las noches antes de irse a dormir, se detuvo y contempló los árboles que tenían alrededor: abedules blancos, arces rojos y pinos que aún estaban verdes.
“Algo débil —respondió al fin su padre—. Algo que no nos plante batalla”.
Clay se rio al oír la respuesta, algo de lo que aún se arrepentía.
Encontraron un abedul de tronco estrecho, y Leif le dio el hacha. Le enseñó a Clay cómo plantar los pies en el suelo y colocar los hombros, cómo sostener el hacha por la parte inferior del mango y golpear con la mayor fuerza posible. El primer tajo fue muy flojo, pero sintió que una corriente eléctrica le recorría los brazos y le dejó los hombros doloridos. El abedul no tenía casi ningún rasguño.
Su padre resopló.
—Otra vez, chico. Dale hasta que lo odies.
El árbol terminó por caer, y Clay recibió una sonora palmada en la espalda por el esfuerzo. Al terminar, Leif lo llevó a casa y dejaron el abedul donde había caído.
Y allí estaba ahora, aunque habían pasado casi cuarenta duros inviernos agrianos desde aquel fresco día otoñal. El árbol resplandecía blanco como el hueso a la jaspeada luz del sol. Clay se arrodilló, dejó el morral a un lado y luego colocó Corazón Tiznado en el suelo. El aroma del bosque le inundó los pulmones y lo reconfortó. Extendió la mano hasta el tronco y empezó a recorrer absorto la retorcida corteza y a rozar los nudos y los pliegues con la punta de los dedos.
Gabriel y Ginny eran los únicos que sabían que aquel era el lugar en el que Clay había enterrado a su madre. Había querido traer a Tally en alguna ocasión, pero nunca había conseguido reunir el coraje suficiente para ello. Su hija tenía una curiosidad insaciable. Quería saber cómo había muerto su abuela, pero había cosas que una niña de nueve años no tenía por qué oír. No había nada que marcase la tumba ni lápida para que el único doliente de Talia Cooper pusiera una corona de flores o encendiese una vela. Solo las palabras “sé amable” talladas en la quebradiza corteza del abedul, con una letra que evidenciaba que el que las había grabado estaba llorando o era un niño. O ambas cosas.