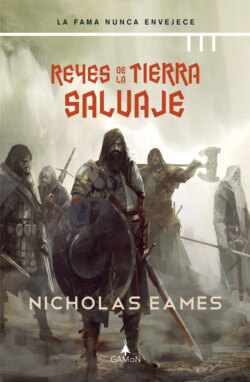Читать книгу Reyes de la tierra salvaje (versión española) - Nicholas Eames - Страница 12
Оглавление5
Rocas, calcetines y bocadillos
—Bueno, ¿y adónde vamos? —preguntó Clay poco después de que tomaran el camino hacia Conthas.
—Lo primero es lo primero —dijo Gabriel—. Tengo que recuperar Vellichor.
—Dijiste que la habías vendido, ¿verdad?
Gabe asintió.
—Básicamente, sí.
Clay no podía ni creerse que estuviesen teniendo esa conversación. Vellichor, la antigua espada de Gabe, era quizá el artefacto más preciado del mundo entero. Hacía varios miles de años (o eso solían decir la mayoría de bardos), una especie de inmortales con orejas de conejo llamados druin habían conseguido escapar por los pelos de la cataclísmica destrucción de su mundo usando Vellichor para abrir un sendero hasta el nuestro, que en aquel momento era una tierra llena de humanos bárbaros y monstruos salvajes. Los druin tuvieron pocos problemas para subyugarlos a ambos y no tardaron en establecer un vasto imperio conocido como el Dominio.
Los druin estaban liderados por el arconte Vespian, que desapareció en la Tierra Salvaje Primigenia cuando varios siglos después el Dominio se vio sobrepasado por las monstruosas hordas del lugar. Saga lo había encontrado hacía unos treinta años, y el arconte les contó que se pasaba el tiempo buscando desesperadamente al hijo que había dejado atrás. Clay y sus compañeros de banda encontraron a Vespian herido de muerte poco después, y él les confesó que el atacante había sido ese mismo hijo. El moribundo le legó su espada a Gabriel con una condición: que la usase para matarlo.
Gabriel se lo prometió, y en su lecho de muerte el arconte le dijo algo en voz demasiado baja para oírlo y en un idioma demasiado antiguo para comprenderlo. Fuera cuales fuesen esas palabras, Clay estaba muy seguro de que no habían sido “Véndela cuando lo necesites”.
—¿Cómo que “básicamente”? —Clay sintió cómo su rabia iba en aumento—. Venga, suéltalo. ¿A quién le vendiste “básicamente” tu espada mágica? —preguntó Clay, que intentó parecer mucho menos desesperado de lo que estaba en realidad.
Gabriel lo miró con vergüenza manifiesta.
—Pues... la tiene Kal.
—¿Kal?
—Sí.
—Un momento... ¿Kal de Kallorek? ¿Kallorek, nuestro antiguo agente? Ese con el que Valery...
—Sí, ese con el que se fue Valery después de dejarme a mí —terminó de decir Gabe—. Gracias por recordármelo. Y lo cierto es que no se puede decir que le haya vendido la espada. Tenía unas deudas que saldar y Kal se ofreció a echarme un cable, pero no tenía nada que ofrecerle. Me dijo que la espada sería suficiente, pero que si en algún momento volvía a necesitarla, me pasase por allí para pedírsela. Así que eso es lo que pienso hacer.
Clay no había visto a Kallorek en casi veinte años, y tampoco se podía decir que le apeteciese mucho volver a ponerse en contacto con su antiguo agente. Kal era una persona chillona, descarada y desagradable. Como Gabriel, pero mucho más chillona, descarada y desagradable, sin su encanto natural y sin ese aspecto encantador que podía hacerte olvidar cualquier cosa.
Lo poco que Clay conocía del sórdido pasado de Kal era que había sido un matón a sueldo en las calles de Conthas antes de meterse en el negocio, para el que resultó tener muy buena mano. Kallorek era quien les había presentado a Matrick y quien había convencido a Ganelon de que se sumase a la banda. También fue quien les encontró el trabajo en el que habían conocido a Moog. De no ser por Kal, Saga no habría existido.
Aun así, era más desagradable que un múrlog con la boca llena de clavos.
Clay se preguntó si Valery se habría enterado de que Rosa había partido hacia Castia. Esperaba que sí, por el bien de Gabriel. Una exmujer vengativa era algo mucho más aterrador que la propia Horda de la Tierra Salvaje Primigenia.
—Bueno, ¿y qué hacemos con los demás? —preguntó Clay—. ¿Le has comentado algo a Moog o a Ganelon?
Gabriel negó con la cabeza.
—Tú eres el primero al que he avisado. Di por hecho que entre los dos nos sería más fácil convencer a los demás de que se uniesen a nosotros. Confían en ti, Clay. Más que en mí, al menos. Esta no es la primera vez que he intentado reunir a Saga, ¿recuerdas?
—Sí, ya. Querías que lucháramos en un anfiteatro —le recordó Clay—. Contra los dioses saben qué, y con más de diez mil espectadores.
—Veinte mil —apuntilló Gabe.
—Pero ¿para qué? ¿Qué habríamos ganado haciéndolo?
—¡Y yo qué sé! —respondió Gabriel—. Es lo que se hace hoy en día. A la gente le gustan las emociones fuertes. Quieren sangre. Quieren ver a sus héroes en acción, no solo oír las historias de un bardo cualquiera que lo más probable es que se haya inventado más de la mitad.
Clay solo fue capaz de agitar la cabeza con incredulidad. ¿Acaso la gente no sabe que las historias, y las leyendas que surgen inevitablemente a partir de ellas, son lo mejor? Por los dioses, pero si los bardos no sirven para mucho más que ser asesinados y contar mentiras, dos disciplinas que sin duda han conseguido dominar a fondo. Clay había perdido la cuenta de las veces que había sobrevivido a duras penas a una sangrienta, desorganizada y terrorífica pelea para luego oír cómo un bardo intentaba convencer a toda una taberna de que en realidad había sido la batalla entre hombre y bestia más gloriosa de la historia.
En las historias se hablaba de caminatas, pero nunca se nombraban las dolorosas llagas de los pies; también de duelos a espada, sin tener en cuenta las heridas infectadas que terminaban por matar a los héroes mientras dormían. En las historias, cuando se asesinaba a un gigante, este se derrumbaba y caía formando un gran estruendo, pero lo cierto era que un gigante moría como cualquier otra criatura: gritando mucho y cagándose encima.
Una parte de Clay siempre había sospechado que el mundo que había fuera de Vegabrupta empeoraba día a día, pero como había planeado no tener mucho contacto con el exterior, tampoco era que le preocupase demasiado. El único contacto que pretendía tener era servir bebidas y alquilar camas a todo el que viniese de fuera para quedarse en su posada, pero ahora había vuelto a lanzarse de cabeza al exterior y... Bueno. Le daba la sensación de que las cosas habían empeorado mucho más de lo que creía.
Gabriel siguió hablando, pero cambió de tema.
—Lo que quiero decir es que si eres tú quien les dice a los demás que vamos cruzar la Tierra Salvaje Primigenia y a rescatar a Rosa, te creerán.
—Si tú lo dices —dijo Clay. Vio con el rabillo del ojo que un pájaro o que algo brillante revoloteaba entre los árboles, pero cuando se giró para verlo bien, ya había desaparecido—. ¿Sabes a qué dedican su vida los demás? —preguntó, ansioso también por cambiar de tema—. Menos Matrick, claro, que supongo que seguirá siendo rey de Agria.
Antes de que Gabe pudiese responder, vieron que una mujer empezaba a acercarse a ellos por el camino. Tenía el pelo largo y castaño, enmarañado y recogido en unas trenzas sueltas que más bien parecían nudos encrespados. Sus ropas tenían mejor aspecto, pero lo que les faltaba de calidad lo suplían en cantidad: iba vestida con capas y capas de prendas sin orden ni concierto. Llevaba un arco largo al hombro, y de su mano colgaba suelta una única flecha.
—¿Qué tal, chicos? —dijo—. Un día genial para dar un paseo, ¿verdad?
—O para robar —murmuró Clay al tiempo que echaba un vistazo a los árboles que había a ambos lados del camino. Le había dado la impresión de ver al menos a media docena de personas ocultas entre ellos. Todas mujeres, vestidas con el mismo gusto que la que ahora les bloqueaba el paso y todas armadas hasta las tetas, por decirlo de alguna manera.
—¿Tú crees? —preguntó la mujer con el típico deje de una carteana de las llanuras—. A mí me gusta robar más cuando llueve. No en plan chaparrón, sino cuando está más bien chispeando. Me pega más. En mi opinión, no merece la pena arruinar un buen día como este con algo tan chabacano como un insignificante robo. —Hizo un gesto de indiferencia y luego levantó la flecha que llevaba en la mano hasta la altura del pecho de Clay—. Pero, bueno, es lo que toca. Robos insignificantes.
—No tenemos nada que os interese —dijo Gabriel al tiempo que extendía las manos.
La forajida les dedicó una sonrisa.
—Bueno, eso lo decidiremos nosotras. Ahora, si fueseis tan amables de soltar vuestras armas en el camino y enseñarme lo que lleváis en los morrales, os lo agradecería.
Clay obedeció. Tiró la espada de la guardia al suelo al tiempo que le daba la vuelta al morral para sacar su contenido.
La mujer silbó y se acercó para examinarlo.
—Vaya. ¡Calcetines y bocadillos! ¡Es nuestro día de suerte, chicas! ¡Venid a coger lo que queráis!
Un coro de aullidos y carcajadas surgió de los árboles, y las mujeres salieron al camino como si de una heterogénea manada de coyotes se tratara. Rodearon a ambos y les hicieron gestos amenazadores con cuchillos, lanzas y arcos a medio levantar. Gabriel se estremeció con cada ademán y terminó por darle la vuelta también a su morral.
Para sorpresa de Clay, no estaba vacío. Para sorpresa de las demás, solo tenía un puñado de rocas que repiquetearon contra las del camino a sus pies.
El júbilo se apagó casi al instante, y por primera vez les dio la impresión de que la líder de las bandidas estaba disgustada de verdad.
—¡Por los huevos pelados del Hereje! —exclamó al tiempo que le daba un puntapié a una de las piedras hacia la hierba que había a un lado del camino. Gabriel hizo un amago de lanzarse a recuperarla, pero la mirada que le lanzó la mujer lo dejó clavado en el sitio—. ¿Rocas? ¿En serio, joder? No podrían ser zafiros, rubíes o enormes lingatos de plata, no.
—Lingotes —murmuró Clay, pero la mujer lo ignoró.
—Los dioses no querían que abordáramos a unos imbéciles con unas bolsas llenas de diamantes, no. ¡Tenían que ser rocas! ¡Y calcetines! Y... ¿de qué son los bocadillos?
—De jamón.
—De jamón —gruñó la mujer como si pronunciase el nombre de su peor enemigo. Los nudillos se le pusieron blancos de la fuerza con la que apretó la empuñadura del arco.
—¿Y ese escudo que tienes ahí? —preguntó una de las forajidas al tiempo que señalaba Corazón Tiznado con la punta de la lanza.
—Tiene pinta de ser caro —dijo otra—. Puede que le podamos sacar una marcorona o dos.
Clay ni se molestó en prestarles atención. En lugar de ello, fijó la mirada en la líder.
—El escudo no va a ninguna parte —dijo.
La mujer parpadeó.
—¿Estás seguro de eso? —La forajida lo rodeó mientras usaba el arco como bastón y dedicaba una mirada aún más desdeñosa a la patética montaña de piedras de Gabriel— No creo que estéis en condiciones de... de... —Se quedó en silencio—. Por el piercing genital de un kobold, ¿eso es lo que creo que es?
—Depende de lo que creas que es —respondió Clay.
—Diría que es el escudo que pertenece a ese que llaman Mano Lenta, también conocido como Clay Cooper —dijo— ¡Es Corazón Tiznado, joder!
—Bueno, en ese caso sí que tienes razón —dijo Clay. Hacía años que nadie lo llamaba Mano Lenta, un apodo que se había ganado por su inclinación a recibir el primer golpe en casi todos los enfrentamientos.
—Pues sí que tiene que ser caro entonces —exclamó la forajida que lo había insinuado antes—. Nos lo llevamos.
Extendió la mano para cogerlo, y Clay rezó en silencio al dios de Grandual que se encargase de perdonar a los hombres que les rompen las muñecas a las mujeres antes de darles un golpe en el cuello.
—Déjalo —ordenó la líder.
Las dos forajidas se miraron como depredadoras frente a una presa fácil, pero la líder consiguió imponerse y las obligó a apartarse de mala gana.
—Este escudo —explicó la mujer— se taló del corazón de un ent viejo y despiadado que mató a miles de hombres antes de que este de aquí —señaló a Clay y estuvo a punto de sacarle el ojo con la flecha que tenía en la mano— lo convirtiese en leña. Es Clay Cooper Mano Lenta. ¡Estamos ante todo un héroe!
—¿Y a los héroes no se les roba? —preguntó una de las bandidas.
—Claro que robamos a los héroes —dijo la líder al tiempo que rajaba con la punta de la flecha la cartera que Clay llevaba colgada de la cintura. Cayeron veinte monedas de plata en el camino polvoriento, y las bandidas se abalanzaron sobre ellas para cogerlas.
La mujer alzó el tono hasta uno propio para ejercer su liderazgo.
—Un bocadillo pertenece a quien se lo coma. Un calcetín, a quien lo lleve puesto. Una moneda, a quien la lleve encima para gastarla. Pero hay cosas que no se pueden arrebatar. Como esta. —Acarició con los dedos la superficie rugosa de Corazón Tiznado como si pusiera la mano sobre la tumba de alguien muy querido—. Esto pertenece a Clay Cooper y a nadie más, y a los dioses pongo por testigos de que antes me crecerá una cola por el ojete que caer tan bajo como para robárselo.
La mujer se apartó, se echó el arco al hombro y volvió a colocarse frente a ellos.
—¡Poneos los calcetines, chicas! —gritó.
Las forajidas se quitaron las botas y se pusieron los calcetines hechos a mano por Ginny sobre lo que fuera que llevasen antes. Luego, se repartieron los bocadillos y se escabulleron hacia la linde del bosque.
Una de ellas cogió la espada de Clay al pasar.
—¿Esto pertenece a Clay Cooper? —preguntó.
—Ya no —respondió la líder.
Gabriel contempló con mucho alivio cómo las forajidas se dispersaban. La líder miró a Clay y levantó la barbilla hacia Gabe.
—¿Quién es el estorbo este?
Clay se rascó la barba.
—Pues... Es...
—Gabe —respondió su amigo, que se irguió un poco para pronunciar su nombre.
La mujer abrió los ojos de par en par.
—¿Gabe el Gualdo? —Gabriel asintió. Y ella negó con la cabeza, incrédula—. Pues no te pareces en nada a como te imaginaba, la verdad. Mi padre me dijo que eras fiero como un león y frío como una pinta de cerveza kaskariana. Mi madre solía decir que eras el hombre más apuesto que había visto jamás. Además de mi padre, claro. Pero ahora que te tengo aquí delante, dócil como un gatito y tan... —Frunció el ceño como una granjera que examina una mazorca de maíz podrida— Tan viejo, joder.
Clay se encogió de hombros.
—La edad no perdona —dijo.
La joven rio.
—No, ¿verdad? Bueno, está claro que a vosotros dos no os ha perdonado ni una. —Entrecerró los ojos y miró el sol—. Sea como fuere, ahora mis chicas y yo tenemos un poco de plata que gastar, así que gracias.
Clay consiguió dedicarle una lánguida sonrisa. Era incapaz de sentir antipatía por ella a pesar de que acababa de dejarlo sin comida, sin armas y sin ningún medio para calentarse los pies durante los largos y fríos meses que estaban por venir. Había sido muy amable (para ser una bandida, al menos) y había tenido la decencia de dejarle Corazón Tiznado. Algo era algo.
—¿Cómo te llamas? —preguntó.
La sonrisa de la joven se ensanchó.
—Me han llamado de muchas maneras —dijo—. Ladrona. Prostituta. La viva imagen de la mismísima diosa Glif. Pero cuando cuentes esta historia junto a la lumbre esta noche, di que las que te quitaron todas tus pertenencias fueron Lady Jain y las Flechas de Seda.
—¿Sois una banda? —preguntó Clay.
—Bueno, somos bandidas —respondió ella—, pero me gusta pensar que podemos llegar a ser aún más.
Luego se alejó a la carrera y tanto ella como las Flechas de Seda se perdieron en el bosque.
Clay se dio cuenta de que llevaba un tiempo conteniendo la respiración. Soltó el aire y miró con gesto desconsolado a Gabriel mientras este se agachaba para recoger las piedras que le habían desparramado por el suelo.
—¿En serio? ¿Tienes alguna buena razón para traer un puñado de piedras a esta misión imposible en la que nos hemos embarcado?
Gabriel empezó a deambular a su alrededor. No tardó en encontrar la roca a la que Jain le había dado una patada, que luego examinó como si la viese por primera vez.
—Son de Rosa —dijo—. Solía cogerlas de la playa cuando vivíamos en Uria. Pensé que era buena idea traerlas por si...
—No las va a querer —replicó Clay—. Le va a dar igual que hayas cargado con un puñado de rocas a través de medio mundo, Gabe. Ya no es una niña pequeña, ¿recuerdas?
—... por si ha muerto —terminó Gabriel—. Mi idea era colocarlas sobre su tumba. Creo que le gustaría.
Clay cerró la boca al momento y se sintió como un imbécil de campeonato.
Poco después, ya habían vuelto a colgarse los morrales a la espalda y encontraron un bocadillo que se había quedado retenido en el fondo del de Clay, para sorpresa de este. Le dio la mitad a Gabriel, que arqueó una ceja.
—Menuda suerte.
Clay resopló.
—Si tú lo dices. Espero que la suerte nos dure al menos hasta que lleguemos a Castia.
—Y también para el camino de vuelta —apuntilló Gabriel, demasiado ansioso por hincarle el diente a la comida como para notar el sarcasmo que destilaba el tono de su amigo.
En cuestión de minutos, Clay ya había dado buena cuenta de su parte del bocadillo, y con él se había marchado también el último recuerdo que le quedaba de la mujer que se lo había preparado.
—Y también para el camino de vuelta —repitió al rato sin convencimiento alguno.