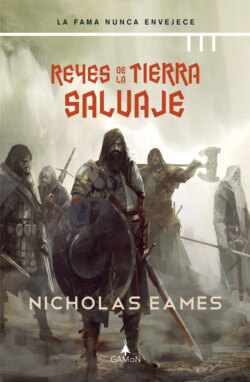Читать книгу Reyes de la tierra salvaje (versión española) - Nicholas Eames - Страница 9
Оглавление2
Rosa
Entraron después de que Gabriel se recuperara de la impresión. Ginny se alejó de los fogones con los dientes muy apretados. Griff se acercó entre brinquitos, sin dejar de agitar su cola rechoncha. Le dedicó a Clay un olfateo somero y luego empezó a oler la pierna de Gabe como si fuese un árbol lleno de orín, algo que en realidad no estaba muy lejos de la realidad.
Sin duda su viejo amigo se encontraba en un estado lamentable. El pelo y la barba eran poco más que una maraña y sus ropas, unos andrajos mugrientos. Tenía las botas llenas de agujeros, y del cuero estropeado de la parte delantera sobresalían unos dedos gordos y sucios. No dejaba de mover y retorcer las manos o de tirar abstraído del dobladillo de su túnica. Pero lo peor de todo eran sus ojos. Los tenía hundidos en un rostro macilento, impasible y turbado, como si, mirase donde mirase, solo viese cosas que no deseara ver.
—Griff, ya basta —dijo Clay.
Al oír su nombre, el perro alzó la negra cabeza de ojos ansiosos y lengua rosada y colgante. Griff no era la criatura más agraciada del mundo y servía para poco más que lamer comida de un plato. No sabía arrear un rebaño de ovejas ni hacer salir de su escondite a un urogallo, y era probable que si alguien allanaba la casa fuese más propenso a traerle las pantuflas que a echarlo. Pero Clay no podía evitar sonreír al verlo (sí, era así de adorable, el muy cabrón) y eso era lo que importaba de verdad.
—Gabriel —dijo Ginny al fin después de la sorpresa.
No se movió de donde estaba. Tampoco sonrió ni se acercó para darle un abrazo. Gabriel nunca había llegado a importarle demasiado. Clay pensó que seguro que culpaba a su viejo compañero de banda de todas las malas costumbres (las apuestas, las peleas, el exceso de bebida) que ella había intentado hacerle olvidar durante los últimos diez años, y también de las otras malas costumbres (masticar con la boca abierta, olvidar lavarse las manos, estrangular a gente de vez en cuando) que aún no había conseguido quitarle.
También recordaba las pocas veces que Gabe había ido a su casa en los años transcurridos desde que lo dejó su esposa. Cada una de aquellas veces venía con un gran plan bajo el brazo, maquinaciones para volver a reunir a la vieja banda y recorrer otra vez los caminos en busca de fama, fortuna y aventuras sin duda imprudentes. Decía que al sur había un pueblo que necesitaba ayuda con un draco devastador, o que había que vaciar una madriguera de lobos del bosque Plañidero, o que una anciana de un lejano rincón del reino necesitaba ayuda para recoger la ropa de la colada y que ¡solo los mismísimos Saga podían socorrerla!
Clay no necesitaba sentir la dura mirada de Ginny clavada en su nuca para rechazar ese tipo de ofrecimientos ni para darse cuenta de que Gabriel echaba de menos cosas que nunca volvería a tener, como un anciano que se aferra a los recuerdos de los mejores años de su juventud. Eso era justo lo que pasaba, pero Clay sabía que la vida no funcionaba de esa manera. Sabía que no era un círculo que te obligara a recorrer el mismo camino una y otra vez. Era más bien un arco con una trayectoria tan inexorable como la del sol al surcar los cielos, destinado a empezar a caer justo cuando se encuentra en el momento álgido y más resplandeciente.
Clay parpadeó al darse cuenta de que había empezado a divagar. Le pasaba a veces, y le habría gustado saber expresar mejor esos pensamientos. De saber hacerlo, habría parecido un listillo de cuidado, ¿verdad?
En lugar de eso se quedó con rostro embobado mientras el silencio entre Ginny y Gabriel se prolongaba de manera muy incómoda.
—Pareces hambriento —dijo ella al fin.
Gabriel asintió sin dejar de retorcerse las manos con inquietud.
Ginny suspiró, y luego su amable, encantadora y maravillosa esposa le dedicó una sonrisa forzada y volvió a coger la cuchara de la cacerola que había estado vigilando justo antes de que llegaran.
—Siéntate —dijo por encima del hombro—. Te daré de comer. He hecho el plato favorito de Clay: estofado de conejo con champiñones.
Gabriel parpadeó.
—Clay odia los champiñones.
Clay se apresuró a responder al ver cómo Ginny se envaraba.
—Eso era antes —dijo con tono jovial antes de que su temperamental, mordaz y aterradora esposa se volviese y le abriese la cabeza a Gabriel con la cuchara de madera—. Pero Ginny los prepara de una manera especial. Hace que el sabor —Lo primero que le vino a la mente fue “no sea tan horrible”, pero lo que dijo sin parecer del todo convencido fue—: sea espectacular. ¿Cómo lo haces, cariño?
—Los meto en el estofado —dijo de la manera más amenazadora en que una mujer podía articular esas cinco palabras.
Algo con cierto parecido a una sonrisa se asomó por las comisuras de los labios de Gabe.
“Siempre le gustó verme avergonzado”, recordó Clay. Se sentó en una silla y Gabriel hizo lo propio. Griff se dirigió con torpeza hacia su alfombra y dio un buen lametón a sus pelotas antes de quedarse dormido en un abrir y cerrar de ojos. Clay reprimió un acceso de envidia al verle.
—¿Tally está en casa? —preguntó.
—Ha salido —respondió Ginny—. A alguna parte.
Clay esperó que fuese cerca. Había coyotes en los bosques de los alrededores. Lobos en las colinas. Joder, si Ryk Yarsson hasta había visto un centauro cerca de la granja de los Tassel. O un alce. Cualquiera de esas cosas podía matar a una jovencita si la pillaba desprevenida.
—Debería haber llegado a casa antes del anochecer —dijo Clay.
—Pues igual que tú, Clay Cooper. ¿Estás haciendo horas extra en la muralla o eso que huelo es Meada del Rey?
“Meada del Rey” es como llamaba a la cerveza que servían en el bar. Era una descripción la mar de buena, y Clay se había reído la primera vez que la había usado. Aunque ahora no le había hecho nada de gracia.
A él, porque Gabriel parecía haberse puesto de mejor humor. Su viejo amigo sonreía como un chico que viese a su hermano recibir una reprimenda por una falta que no había cometido.
—Ha ido al pantano —dijo Ginny al tiempo que sacaba dos cuencos de cerámica de la alacena—. Alégrate si lo único que trae a casa son unas pocas ranas. Dentro de poco traerá chicos, y entonces sí que tendrás una buena razón para preocuparte.
—El que tendrá que preocuparse será el otro —masculló Clay.
Recibió de Ginny una mirada cargada de sorna, y le habría preguntado que a qué venía un gesto así si ella no le hubiera puesto delante un cuenco humeante de estofado justo en ese momento. El aroma se elevó por el ambiente, y su estómago rugió voraz a pesar de los champiñones que había en la comida.
Su mujer cogió la capa del colgador situado junto a la puerta.
—Voy a asegurarme de que Tally está bien —dijo—. Puede que necesite ayuda para cargar con todas esas ranas. —Se acercó a Clay para darle un beso en la coronilla y luego le acarició el pelo—. Que os divirtáis poniéndoos al día, chicos.
Solo consiguió llegar hasta la puerta antes de titubear y echar la vista atrás. Primero miró a Gabriel, que ya había metido la cuchara en el cuenco como si no hubiera comido en mucho tiempo, y luego a Clay. No fue hasta varios días después (tras tomar una dura decisión y encontrándose a muchos kilómetros de distancia) cuando Clay comprendió lo que había visto en sus ojos en ese momento. Algo similar a la pena, la reflexión y la resignación, como si su amada, bella y extraordinariamente astuta esposa ya supiera que lo que estaba a punto de ocurrir era tan inevitable como el invierno o que un río serpenteara hasta desembocar en el mar.
Una brisa fría sopló desde el exterior. Ginny se estremeció a pesar de llevar puesta la capa y luego se marchó.
***
—Es Rosa.
Habían terminado de comer y dejado los cuencos a un lado. Clay sabía que debería haberlos llevado al fregadero y haberles echado agua para que limpiarlos luego no fuese tan difícil, pero al oír a Gabriel sintió que no podía levantarse de la mesa. Su amigo había venido en plena noche y desde muy lejos para contarle algo. Lo mejor que podía hacer era dejarlo hablar para que aquello acabara cuanto antes.
—¿Tu hija? —preguntó Clay.
Gabe asintió despacio. Tenía ambas manos extendidas sobre la mesa y la mirada fija y perdida en algún lugar entre ellos.
—Es... muy tozuda —dijo al fin—. Impetuosa. Me gustaría poder decir que ha salido a su madre, pero... —Volvió a sonreír como antes, poco más que un amago—. ¿Recuerdas que estaba enseñándole a usar la espada?
—Recuerdo haberte dicho que era una mala idea —dijo Clay.
Gabriel se encogió de hombros.
—Solo quería que fuera capaz de defenderse. Ya sabes, clavar la parte puntiaguda y todo eso. Pero ella quería más. Quería ser... —Hizo una pausa mientras buscaba la palabra adecuada—. Quería ser... grandiosa.
—¿Como su padre?
Gabriel torció el gesto.
—Eso es. Creo que le habían contado demasiadas historias y le habían llenado la cabeza con esas tonterías sobre ser un héroe y pelear en una banda.
“Quién le habrá contado todas esas monsergas, ¿eh?”, se preguntó Clay.
—Sí, lo sé —continuó Gabriel como si oyera sus pensamientos—. En parte es culpa mía, no lo voy a negar. Pero no he sido solo yo. Los jóvenes de hoy en día... están obsesionados con los mercenarios, Clay. Los adoran. No es sano. ¡Y la mayoría de esos mercenarios ni siquiera están en bandas de verdad! No son más que un hatajo de matones sin nombre que luchan con la cara pintada y se pavonean por ahí con espadas brillantes y armaduras lujosas. ¡Es que hasta hay uno que va a las batallas en mantícora! ¡Y no es broma!
—¿Una mantícora? —preguntó Clay con tono incrédulo.
Gabe soltó una risilla amarga.
—Sí, ¿verdad? ¿Quién coño se sube en una mantícora? ¡Esas cosas con peligrosas! Bueno, no creo que haga falta que te lo recuerde.
Claro que no hacía falta. Clay tenía una terrible cicatriz fruto de una perforación que le recordaba los peligros de relacionarse con esa clase de monstruos. Una mantícora no servía de mascota y estaba claro que mucho menos de montura. ¡Cómo iba a ser buena idea montar en un cuerpo de león dotado de alas membranosas y una cola aserrada y envenenada!
—A nosotros también nos adoraban —apuntilló Clay—. Bueno, a ti. Y a Ganelon. Son historias que aún se cuentan hoy en día. Aún se cantan las canciones.
Todo se exageraba en las historias, claro. Y la mayor parte de las canciones eran imprecisas, aunque aguantaban bien el paso del tiempo. De hecho, habían durado mucho más que los hombres que aparecían en ellas, que ya no eran lo que habían sido.
“Fuimos grandes como gigantes”.
—No es lo mismo —insistió Gabriel—. Deberías ver la muchedumbre que se forma cada vez que una de esas bandas llega a un pueblo, Clay. La gente grita y las mujeres lloran por las calles.
—Eso suena terrible —dijo Clay, serio.
Gabriel lo ignoró y siguió a lo suyo.
—Sea como fuere, Rosa quería aprender a usar la espada, así que se lo permití. Supuse que terminaría por aburrirse y, ya que iba a aprender, quién mejor que yo para enseñarla. A su madre no le sentó nada bien.
Clay sabía que era de esperar. Valery, la madre de Rosa, odiaba la violencia y las armas de cualquier tipo, así como a cualquiera que usase ambas para cualquier fin. Era en parte responsable de la separación de Saga hacía ya muchos años.
—El problema fue que me di cuenta de que era buena. Muy buena —continuó Gabriel—. Y no lo digo por ser su padre. Empezó a practicar con chicos de su edad y, después de darles una buena paliza a todos, salió a buscar gresca en la calle o en peleas patrocinadas.
—La hija del mismísimo Gabe el Gualdo —murmuró Clay—. Debió de ser todo un reclamo publicitario.
—Supongo —convino su amigo—. Pero llegó el día en el que Val vio las magulladuras. Perdió los estribos y, como era de esperar, me echó la culpa de todo. Se empecinó, ya sabes cómo se pone, y Rosita dejó de pelear durante un tiempo, pero... —Se quedó en silencio, y Clay vio cómo apretaba los dientes, como si se preparase para decir algo horrible—. Después de que su madre se fuera, Rosita y yo... también empezamos a llevarnos un poco mal. Comenzó a salir otra vez y a veces se pasaba días enteros fuera de casa. Venía con más magulladuras y con unos arañazos la mar de feos. También se cortó el pelo, y gracias a la Santísima Tetranidad que su madre ya se había marchado cuando lo hizo, porque si no me habría dejado calvo a mí. Y luego ocurrió lo del cíclope.
—¿Cíclope?
Gabriel lo miró de reojo.
—Ya sabes, esos cabrones enormes que tienen un ojo en mitad de la cabeza.
Clay lo fulminó con la mirada.
—Sé lo que es un cíclope, imbécil.
—¿Y entonces para qué preguntas?
—No he... —Clay se quedó en silencio—. Da igual. Venga, dime qué fue lo que pasó con el cíclope.
Gabriel suspiró.
—Bueno, pues se había asentado en esa vieja fortaleza que había al norte del Arroyo de las Nutrias. Se dedicó a robar ganado, cabras, un perro, y luego asesinó a los que se habían puesto a buscar a sus animales. El reino estaba hasta arriba de quejas, por lo que tuvieron que buscar a alguien que se encargara de esa bestia. Pero en aquel momento no había mercenarios disponibles en la zona, o ninguno con las habilidades necesarias para enfrentarse a un cíclope. Por alguna razón acabaron pensando en mí. Incluso llegaron a enviar a alguien para que me preguntara si podía encargarme, pero les dije que no. ¡Joder, ya ni siquiera tengo espada!
Clay volvió a interrumpirlo, horrorizado.
—¿Qué? ¿Qué has hecho con Vellichor?
Gabriel bajó la mirada.
—Pues... esto... la vendí.
—¿Cómo dices? —preguntó Clay, pero, antes de que su amigo repitiera lo que acababa de decir, extendió las manos sobre la mesa por miedo a que se le cerrasen los puños o a que le diese por coger uno de los cuencos que había cerca para tirárselo a Gabriel a la cara. Luego dijo con toda la tranquilidad de la que fue capaz—: Me has hecho pensar por un segundo que habías vendido Vellichor, la espada que el mismísimo arconte te confió en su lecho de muerte. La espada con la que era capaz de abrir un portal de su mundo al nuestro. ¿Esa espada? ¿Me estás diciendo que has vendido esa espada?
Gabriel, que había ido hundiéndose en la silla con cada palabra, asintió.
—Tenía deudas que pagar, y Valery no la quería en la casa desde antes de enterarse de que había enseñado a Rosa a luchar —explicó con resignación—. Dijo que era peligrosa.
—Dijo que... —Clay se quedó en silencio. Luego se reclinó en la silla, se frotó los ojos con las palmas de las manos y gruñó. Griff hizo lo propio desde su alfombra en una esquina de la estancia—. Termina la historia —sentenció al fin.
Gabriel continuó.
—Bueno, no creo que haga falta que te confirme que me negué a encargarme del cíclope, quien durante las semanas siguientes se aseguró de sembrar el caos. Y luego empezó a difundirse la noticia de que alguien lo había matado. —Sonrió, triste y melancólico—. En solitario.
—Rosa —dijo Clay. No era una pregunta. No necesitaba preguntarlo.
El asentimiento de Gabriel lo confirmó.
—Se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. Empezaron a llamarla Rosa la Sanguinaria. Un nombre que no está nada mal, tengo que admitir.
Clay estaba de acuerdo, pero no se molestó en confirmarlo. Aún seguía molesto por lo de la espada. Cuanto antes le pidiese lo que había venido a pedirle, antes le diría a su querido y viejo amigo que saliera de su puta casa para no volver jamás.
—Hasta tenía su propia banda —continuó Gabe—. Se las apañaron para limpiar algunos nidos que había alrededor de la ciudad: arañas gigantes y una vieja sierpe carroñera que vivía en las alcantarillas y que todo el mundo parecía haber olvidado. Pero yo tenía la esperanza... —Se mordió el labio—. Aún tenía la esperanza de que eligiera otro camino. Uno mejor. En lugar de seguir el mío. —Alzó la vista—. Y luego llegaron mensajes de la República de Castia en los que pedían efectivos para combatir contra la Horda de la Tierra Salvaje Primigenia.
Clay se preguntó por un instante a qué podía venir algo así, pero luego recordó las noticias que le habían contado esa misma noche. Un ejército de veinte mil dirigido por una multitud no menos numerosa. Los supervivientes del ataque habían quedado rodeados en Castia y sin duda habrían empezado a desear haber muerto en el campo de batalla antes que tener que soportar las atrocidades de una ciudad bajo asedio.
Eso significaba que la hija de Gabriel estaba muerta. O que lo estaría pronto, en cuanto cayera la ciudad.
Clay abrió la boca para decir algo e intentó que no se le quebrase la voz.
—Gabe, yo...
—Voy a ir a buscarla, Clay. Y necesito que me ayudes. —Gabriel se inclinó hacia delante en la silla mientras las llamas de la rabia y el miedo propios de un padre iluminaban sus ojos—. Es hora de volver a reunir a la banda.