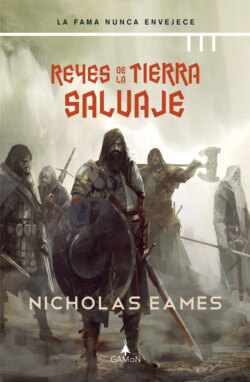Читать книгу Reyes de la tierra salvaje (versión española) - Nicholas Eames - Страница 13
Оглавление6
El desfile de los monstruos
Clay se había ganado la vida explorando ruinas asoladas con la intención de matar a cualquier criatura que acechara en ellas, y sabía más que la mayoría sobre el Antiguo Dominio. El viejo imperio druínico había llegado a abarcar todo el mundo conocido, desde Grandual al este hasta los Confines al oeste, así como la enorme extensión de la Tierra Salvaje Primigenia que había entre ambos lugares. Los druin eran brillantes artesanos y poderosos magos que gobernaban con la libertad propia de dioses sobre las primitivas tribus de hombres y monstruos que había en aquella época. Pero, como todas las cosas que terminan siendo demasiado grandes, como esas ambiciosas telarañas o las calabazas gigantes, llegó a ser algo tan monstruoso que cayó por su propio peso.
Los exarcas que estaban al mando de las ciudades del Dominio se rebelaron contra el arconte que gobernaba en ese momento y tuvo lugar una guerra civil. A pesar de ser inmortales, los druin son relativamente escasos en número (Moog le había dicho a Clay en una ocasión que las hembras druin solo podían dar a luz a un único hijo), por lo que engrosaban las filas de sus ejércitos con monstruos que los exarcas habían criado durante generaciones para que fueran más fieros y salvajes. Pero las criaturas habían resultado ser demasiado indómitas para controlarlas, y eso había dado lugar a las primeras grandes Hordas: enormes multitudes que recorrieron desenfrenadas el Antiguo Dominio y lo redujeron a cenizas.
Un exarca llamado Contha creó un ejército de enormes gólems esculpidos en piedra que luego esclavizó con unas runas que... Bueno, lo cierto era que Clay no tenía ni idea de cómo funcionaban las runas, y la mayoría de los gólems con los que se había topado en sus viajes no tenían amo y no eran más que unos gigantes violentos. En cualquier caso, los ejércitos de gólems de Contha quedaron reducidos a escombros por las devastadoras Hordas y el exarca tuvo que abandonar su fortaleza y refugiarse bajo tierra. Nunca volvió a saberse nada de él.
Algunos dicen que Contha el inmortal ha vuelto a la superficie para deambular entre las murallas derruidas de su ciudadela y lamentarse por la caída de su querido Dominio, mientras que otros sugieren que el druin sigue bajo tierra, reducido a un troglodita balbuceante que recorre solo la agobiante oscuridad.
Clay suponía que había muerto y ya está. Los druin eran tan longevos que parecían inmortales, pero también podían ser asesinados (él mismo había visto cómo mataban a uno), y en las tinieblas habitaban cosas muy desagradables.
Las ruinas de la fortaleza de Contha habían servido como punto de convergencia durante la Guerra de la Recuperación. A la sombra de sus murallas, la Comitiva de Reyes había conseguido repeler hasta la Tierra Salvaje Primigenia a los supervivientes de la última Horda. Después había empezado a formarse poco a poco un asentamiento, un lugar en el que los que fuesen lo bastante valientes para entrar en la Tierra Salvaje podrían reunirse y hacerse con provisiones, y también uno para los que quisieran gastar o beberse sus recién encontradas riquezas y olvidar los horrores de los que habían escapado por los pelos.
El Campamento de Contha no tardó mucho en convertirse en un pueblo. Algunos levantaron una muralla, y cuando ese pueblo dio lugar a una ciudad desmesurada, otros levantaron una muralla aún mayor. El nombre terminó por reducirse a Conthas, aunque también la llamaban la Ciudad Libre. Técnicamente se encontraba dentro de las fronteras de Agria, pero el rey (que en estos momentos era Matrick, su antiguo compañero de banda) no había querido reclamar para sí unas tierras tan cercanas a esa frontera salvaje. Allí no había impuestos ni tampoco aduanas para los productos con los que se comerciaba. Conthas era un bastión para el emprendimiento y las oportunidades: uno de los últimos lugares salvajes dentro de un mundo mucho más civilizado.
Dicho esto, Conthas también era un lugar de mala muerte, y Clay quería salir de allí tan pronto como fuese posible.
Acababa de atardecer, y era el tercer día desde que Gabe y él habían salido de Vegabrupta. Estaban cansados de caminar, con las ropas llenas de tierra y tan hambrientos que a Clay la boca se le hizo agua cuando un hombre que había en la puerta de la ciudad le ofreció lo que parecía una rata chamuscada y clavada en un palo.
Había comido por última vez hacía dos días, cuando un granjero viejo y sádico les prometió que les daría una manzana si se ponían a hacer flexiones en mitad del camino. El día anterior, Clay había encontrado una tortuga afanándose por subir la cuesta llena de barro de la ribera de un arroyo, pero cuando empezó a preparar el fuego, Gabe se ausentó con la tortuga y terminó por liberarla. Aplacó la rabia de Clay diciéndole que Kallorek los alimentaría como reyes una vez llegasen a la ciudad, y Clay comunicó la información a su estómago, que no había dejado de rugir. Por desgracia, su panza no se dejaba engañar tan fácilmente como su cabeza.
Conthas tenía el mismo aspecto de circo abandonado que recordaba. No había rey, por lo que tampoco había ley. No contaba con guardias que aseguraran la paz ni desalentaran la violencia antes de que se fuera de madre. Tampoco había impuestos, por lo que no contaba con nadie que limpiase las alcantarillas ni adoquinara los caminos. Clay y Gabriel avanzaron entre chapoteos por lo que esperaban que fuese barro y cruzaron las amplias puertas abiertas de la ciudad, una ciudad que bien parecía un niño cuyos padres hubieran contratado a una prostituta como niñera y nunca hubieran vuelto.
El camino principal recorría el desfiladero entre dos colinas. La ciudad crecía a ambos lados de él como moho, envuelta en un denso manto de humo gris. Clay vio arder varios fuegos descontrolados, pero no vio a nadie que pareciese preocupado, y eso que tenía muy claro que no habría bomberos dispuestos a apagarlos. Al norte se erigía la fortaleza cerrada de Conthas, una punta de flecha recortada contra el sol resplandeciente. En la colina meridional se estaba terminando de construir una especie de templo que aún estaba lleno de andamios.
Se decía que la Ciudad Libre atraía a todo tipo de personas, pero lo cierto era que más bien llamaba la atención de todo tipo de personas de dudosa moralidad. Los aventureros que venían de todo Grandual a Conthas con la ilusión de apuntarse a una banda e ir de gira por toda la Tierra Salvaje veían sus sueños truncados de manera inevitable, como el reflejo en un espejo de mala calidad. O como si se rompieran dicho espejo contra la cabeza directamente.
En ese lugar uno no podía levantar una piedra sin encontrar debajo un aventurero, un ladrón, un cazador de ladrones, un cazarrecompensas, un mago de la niebla, un bardo errante, un buhonero de monstruos, una bruja de la tormenta, un mercenario... Y también todos los que se aprovechaban de este tipo de personas, como armeros, quincalleros, prostitutas, arúspices o crupieres. Vendedores ambulantes de todo tipo se apiñaban en las entradas de los callejones, donde adictos a cualquier cosa con una sonrisa embobada en su rostro demacrado se encorvaban entre el barro con cuchillos en las manos y gubias ensangrentadas clavadas en el brazo. En cada esquina había un mercader que vendía espadas mágicas y armaduras impenetrables, o un alquimista que despachaba pociones para respirar bajo el agua o adquirir la invisibilidad. Clay hasta llegó a ver una con una etiqueta que rezaba: inmortalidad.
—¿Cuánto cuesta esa? —preguntó a la anciana que la vendía.
—Ciento una marcoronas —respondió la mujer—. Y no se puede devolver.
Clay miró el vial con el ceño fruncido.
—Parece agua y aceite.
La mujer lo fulminó con la mirada hasta que se marchó.
En la Calle de las Capillas pasaron junto a templos dedicados a la Santísima Tetranidad. Clay oyó gritos que surgían de las ventanas cerradas del austero refugio de la Reina del Invierno y gemidos de placer que venían de detrás de la cortina de seda del santuario de la Doncella de la Primavera. Había cola por fuera del templo de Vail el Hereje. Supuso que se trataba de granjeros que habían ido a rezar para tener una buena cosecha. Muchos llevaban terneros que no dejaban de retorcerse o corderos gimoteantes con los que pretendían realizar una ofrenda de sangre al Vástago del Otoño. Un hombre de gesto desesperado aferraba entre las manos un gato sarnoso. Al parecer, el animal había sido capaz de columbrar su destino, porque los brazos y la cara del granjero estaban cubiertos por una red de arañazos enrojecidos.
Unos sacerdotes ataviados con las vestiduras rojas y doradas del Señor del Estío echaban a un vagabundo de las escaleras de su iglesia. El pobre despojo humano llevaba una túnica gris llena de mugre, y Clay casi se quedó sin aliento al ver las manos ennegrecidas del mendigo, una de las cuales había quedado reducida a poco más que un muñón.
Un podrido. Hizo un mohín y fue incapaz de reprimir un estremecimiento. Aparte de los horrores más tangibles que acechaban en los ponzoñosos rincones de la Tierra Salvaje Primigenia, todo aquel que entrase en el bosque silvestre corría el riesgo de contagiarse con el Roce del Hereje, también conocido como la podredumbre. Empezaba con una mancha oscura en la piel, para luego endurecerse y formar una costra negra que se quedaba colgando del cuerpo como los percebes del casco de un navío. Era imposible arrancársela sin llevarse también un pedazo de carne y tampoco servía de mucho, porque la corteza volvía a crecer poco después. Uno no podía impedir que se extendiese y apareciese en otras partes del cuerpo. Los miembros afectados se pudrían hasta quedar deshechos, y la enfermedad terminaba por afectar la garganta o algún órgano vital de la víctima. Si los enfermos tenían suerte, esto ocurría más pronto que tarde. Clay había oído que algunos podridos vivían durante años en una agonía interminable antes de morir al fin.
Se rumoreaba que había muchas formas de prevenir la enfermedad, desde beber té preparado con pestañas de dríada hasta visitar a un oráculo en algún lugar de las montañas Broquelescarcha, pero a pesar de los esfuerzos de las mejores mentes de Grandual, aún no había cura. La podredumbre era una sentencia de muerte, lisa y llanamente.
—Mira, Clay. Es Moog. —Gabriel le tiró de la manga y señaló una pared empapelada de carteles. El mago aparecía en varios de ellos, muy mal dibujado pero sin duda reconocible. Tenía una sonrisa de oreja a oreja y guiñaba un ojo con gesto cómplice.
Clay entrecerró los ojos para leer las palabras que había garabateadas debajo del dibujo.
—La magnífica filacteria fálica de Moog el Mago. De cero a héroe en un solo trago. ¡Satisfacción garantizada!
Clay examinó el resto de carteles que había en la pared. En uno de ellos se ofrecía una recompensa por el aliento tóxico de un silfo de la podredumbre y en otro buscaban bandas para matar a Hectra, la Reina de las Arañas. Se preguntó si Hectra sería en realidad una araña o tan solo una mujer que se había autoproclamado su monarca, pero el ruido que se alzó de repente a su alrededor le interrumpió los pensamientos.
Unos hombres se acercaban a ellos, cuatro delante y tres detrás, armados con garrotes y escudos ovalados. Aún no habían tenido que recurrir a la violencia, pero habían conseguido apartar a gran parte de la muchedumbre con poco más que miradas frías y los escudos que portaban. Detrás de ellos iba otro ataviado con una armadura de cuero sucia y una piel de lobo colgada sobre la cabeza. Levantó los brazos y gritó a la multitud.
—¡Buenas gentes de Conthas! ¡Escuchad lo que os tengo que contar!
Clay examinó el gentío en busca de buenas gentes y no es que viera demasiadas, pero Cabeza de Lobo siguió hablando.
—Abrid paso a los Cabalgatormentas, que acaban de regresar de una intrépida gira por la Tierra Salvaje Primigenia. —Esperó a que cesasen los murmullos antes de continuar—. ¡Luego llegarán las Hermanas del Metal, que acaban de someter a los trasgos de las Cavernas de Cobalto y a su temible jefe de guerra Pulmón Achacoso!
Cabeza de Lobo y sus matones con escudos continuaron marchando y abriéndose paso, a pesar de que ciertas personas se lo ponían difícil para avanzar.
Notó una conmoción al otro lado de la calle. Miró hacia el oeste y vio una hilera serpenteante de personas que recorrían el camino embarrado. Parecía que los Cabalgatormentas, que Clay suponía que eran una banda aunque nunca había oído hablar de ella, habían montado un desfile por todo Conthas y lo habían pagado de su bolsillo. Bolsillo que, cuando se acercó la procesión, comprobó que era bien grande.
Un grupo de tamborileros lideraba la marcha. Iban ataviados con unas togas largas con pedazos de corteza cosidos y sombreros de los que sobresalían penachos de frondosas plantas verdes. Los niños revoloteaban a su alrededor como duendecillos de los bosques y llevaban puestas unas alas de gasa que se agitaban al correr. Detrás de ellos caminaba un hombre que parecía una auténtica mole. Tenía la mitad del rostro pintado de azul, al igual que los ferales que vivían en el bosque negro con una dieta a base de carne y sangre, o eso era lo que se decía. Clay había conocido a unos pocos caníbales que preferían un buen pollo asado a los carnosos cuartos traseros de un desafortunado aventurero, pero en la Tierra Salvaje era mucho más probable encontrarse desafortunados aventureros que pollos.
La mole estaba envuelta en pieles exóticas y del hombro le colgaba un cuerno que bien podría haber sido un diente de dragón que alguien ahuecó para convertirlo en un instrumento. Se mofó del público con aspavientos frenéticos y luego le dio un soplido largo y profundo al cuerno. A Clay le recordó el ulular del viento en los lugares altos o el sonido de una criatura herida que gime en la oscuridad.
Después del hombre venían los trasgos. Eran dos filas de seis, y todos tenían las manos atadas y estaban unidos los unos a los otros con cadenas que culebreaban por el barro como serpientes metálicas. Tenían el aspecto esquelético de un mendigo, pero aun así no dejaban de moverse. Gritaban y bramaban sandeces a la multitud, y no parecía importarles que la gente les tirase tomates enormes o pescados podridos.
“Seguro que se mueren de hambre —supuso Clay—. Se les caerá la baba cuando huelan las ratas chamuscadas”.
Detrás de ellos iba el jefe de guerra Pulmón Achacoso, cubierto de plumas y con un rostro tan maltratado y magullado que resultaba feo incluso para ser un trasgo.
Las Hermanas del Metal sí que no eran para nada lo que esperaba. Clay había peleado junto a muchas mujeres guerreras en sus tiempos, pero estas tres no se parecían en nada a las demás. El pelo les caía en tirabuzones y lo llevaban recogido con cintas de vivos colores. Estaban maquilladas con lápiz de ojos y tenían los labios pintados de un rojo que recordaba a las rosas. ¡Y su armadura! Parecía frágil como la porcelana, diseñada para presumir en lugar de para protegerlas de la hoja de una espada o de la punta perforante de una flecha. Iban al trote con un trío de yeguas de un blanco prístino cuyas bardas plateadas relucían como espejos.
Uno de los que estaban delante silbó a una de las Hermanas al pasar. Oh, oh. Clay hizo un mohín y se preparó para verlo tragar barro, pero en lugar de eso la mujer sonrió y le lanzó un beso volado.
—Pero ¿qué coño? —preguntó Clay a nadie en particular.
Gabriel agitó los hombros a su lado.
—Sí, así están las cosas ahora, tío. Te lo dije. Mucho espectáculo y poca sustancia —resopló, y cabeceó en dirección a los trasgos—. Seguro que han comprado a esa pobre escoria en una subasta.
El desfile siguió avanzando. Ahora le tocaba el turno al botín cosechado por los Cabalgatormentas durante su gira por la Tierra Salvaje. Un grupo de hombres marchaba portando reliquias del Dominio: espadas melladas y armaduras de escamas oxidadas que habían conseguido recuperar de antiguos campos de batalla.
El desfile continuó con un carro tirado por bueyes y cargado con los restos destrozados de uno de los autómatas rúnicos de Conthas. Habían unido los pedazos para que el público apreciara lo enorme que había sido el gólem cuando estaba con vida.
—Es impresionante —dijo Clay—. Tiene que ser muy difícil acabar con uno de ellos.
Cuatro hombres con una buena armadura escoltaban a un trol desgarbado al que habían reducido con unos grilletes de acero. Le habían cercenado los brazos a la altura de los hombros y luego tapado el muñón con unas cubiertas de plata para evitar que volviese a regenerarlos. Dos de los hombres llevaban antorchas y las usaban para controlar a la bestia cuando sus ojos negros como el carbón se quedaban mirando demasiado tiempo a alguien, como si lo encontrara muy apetitoso.
Después le tocó el turno a un mono enorme con rayas negras como las de un tigre. La mujer que le sostenía la correa sonreía, saludaba y a veces extendía el brazo para acariciar al simio. La criatura también sonreía con las caricias, sin duda enamorado de su cuidadora.
Se hizo un extraño silencio entre la multitud. Clay miró a la derecha y vio que se aproximaba otro carro. Era casi tan ancho como la calle, contaba con diez ruedas y tiraban de él seis bueyes. Las barras de acero de la jaula que llevaba encima eran más gruesas que la pierna de un hombre y se distinguía algo en su interior, parecía un pelaje denso y el destello metálico de unas escamas...
—Por los infiernos de la Madre Escarcha. —Gabe puso una mano firme sobre el hombro de Clay.
Y luego Clay vio por sí mismo lo que los Cabalgatormentas habían traído de la Tierra Salvaje. Era una quimera. Y estaba viva.
Clay tragó saliva a duras penas. Sintió una punzada en las entrañas que bien podría haber sido miedo, emoción o ambas cosas. Fuera lo que fuese, era algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. En una ocasión había oído decir a alguien (seguramente a Gabe) que aunque la mayoría de las criaturas nacían solo para vivir, había otras que solo nacían para matar. Y las quimeras pertenecían a ese último grupo.
Estaba claro que la de la jaula estaba drogada. Se movía despacio y con torpeza. Su cola serpentina recorría los barrotes de su estrecha prisión. En la espalda llevaba plegadas unas alas que podían llegar a ensombrecer una casa. De sus tres cabezas, león, dragón y carnero, solo la de dragón parecía interesada en lo que ocurría a su alrededor. Tenía las fauces apresadas bajo un bozal de acero, y las volutas de humo que surgían de sus fosas nasales ocultaban los ojos amarillos y entornados que acechaban entre los barrotes como si fuese ella la que estuviese libre y contemplara a sus presas enjauladas.
—¿Por qué no la han matado? —preguntó Gabriel.
Clay había pensado lo mismo, y se limitó a negar con la cabeza, sorprendido.
—Por el espectáculo —dijo.
Después del enorme carro venían los Cabalgatormentas al fin. Eran cinco y se encontraban sobre una plataforma con cortinas colmada de tesoros. Había cofres abiertos de los que rebosaban joyas y gemas, y las monedas relucían a montones delante de ellos. Por si la banda, que estaba bien armada, no era suficiente para disuadir al público de abalanzarse sobre los tesoros del carro, había toda una escolta de piqueros cuyos ceños fruncidos y largas lanzas servían además para mantenerlos a raya. En el carro también viajaban varias mujeres vestidas como ninfas, que era casi lo mismo que decir que iban desnudas, y que lanzaban puñados de monedas de cobre por el borde hacia el público. Clay se percató de que las monedas de oro y de plata estaban a buen recaudo en el centro de la plataforma.
Al principio, a Clay la banda le resultó bastante joven, hasta que recordó que él mismo tenía poco más de dieciocho años cuando se lanzó a los caminos con Gabe. La armadura de los hombres al menos parecía funcional, aunque era más llamativa de lo que debiera, y reparó en que llevaban más maquillaje que las Hermanas del Metal. También vio a un gran número de jovencitas que se habían abierto paso hasta la primera fila para luego empezar a gritar como histéricas al paso de los miembros de la banda.
Clay sonrió sin querer al recordar la primera vez que sus compañeros de banda y él habían desfilado con el botín de su gira por la Tierra Salvaje Primigenia por esa misma calle. Lo cierto es que tampoco es que pudiera recordar demasiado, ya que todos estaban borrachos hasta la inconsciencia. Moog se había pasado casi todo el desfile durmiendo y Matrick se había caído del carro a la multitud y había desaparecido durante tres días.
—Ya tengo suficiente —dijo Gabriel. De repente parecía molesto, y Clay se cuestionó si la envidia le habría agriado el ánimo—. Salgamos de aquí antes de que la multitud se desmadre. Vamos a hablar con Kallorek.
Clay movió el cuello para aliviar el dolor de haber pasado la última media hora mirando hacia el oeste.
—Claro. ¿Dónde está?
Gabe señaló la colina meridional y el templo en construcción que se encontraba en la cima. Frunció el ceño como alguien que contempla el nudo corredizo con el que están a punto de ahorcarlo.
—Ahí arriba.