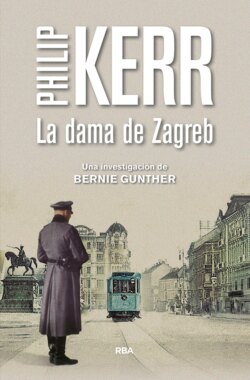Читать книгу La dama de Zagreb - Philip Kerr - Страница 10
2
ОглавлениеDesde el Segundo Reich, los arquitectos urbanos de Berlín han estado intentando que los ciudadanos se sientan pequeños e insignificantes, y la nueva ala del Ministerio de Propaganda e Ilustración Nacional del Reich no era una excepción. Ubicada en Wilhelmplatz, y a tiro de piedra de la Cancillería del Reich, la construcción era muy parecida al Ministerio de Aviación en el chaflán de Leipziger Strasse. Tanto se parecían que, al verlos uno al lado del otro, cualquiera habría dicho que el arquitecto, Albert Speer, había confundido de algún modo sus planos de los dos inmensos edificios de piedra gris. Desde el mes de febrero, Speer era ministro de Armamento y Guerra, y yo esperaba que desempeñara su papel mejor que como arquitecto oficial de Hitler. Se dice que Giotto era capaz de dibujar un círculo perfecto con un solo movimiento de muñeca; pues Speer era capaz de dibujar una línea perfectamente recta —al menos con regla— y poco más. Saltaba a la vista que lo que se le daba bien dibujar eran las líneas rectas. Yo antes dibujaba bastante bien elefantes, pero no hay mucha necesidad de ello si eres arquitecto. A menos que se trate de un elefante blanco, claro.
Había leído en el Volkischer Beobachter que a los nazis no les gustaba mucho el modernismo alemán: edificios como el de la Universidad Técnica de Weimar o el edificio sindical de Bernau. Consideraban que el modernismo era antialemán y cosmopolita, aunque a saber qué quería decir eso. De hecho, creo que probablemente significaba que los nazis no se sentían cómodos viviendo y trabajando en oficinas urbanas diseñadas por judíos que eran en buena medida de cristal, por si de pronto tenían que defenderse de una revolución. Habría sido mucho más fácil defender un edificio de piedra como el Ministerio de Propaganda e Ilustración Nacional que defender la Bauhaus de Dessau. Un historiador de arte alemán —seguramente otro judío— dijo una vez que Dios estaba en los detalles. A mí me gustan los detalles, pero para los nazis un soldado apostado en una ventana alta con una ametralladora cargada resultaba mucho más reconfortante que algo tan caprichoso y poco de fiar como un dios. Desde cualquiera de las ventanas pequeñas y uniformes del nuevo ministerio un hombre con una MP40 no tenía obstáculos para cubrir toda Wilhelmplatz y podría haber mantenido cómodamente a raya a una muchedumbre ebria tanto tiempo como nuestro flamante ministro de Armamento y Guerra fuera capaz de seguir suministrándole munición. Sea como fuere, me habría gustado ser testigo de semejante enfrentamiento. No hay nada como una muchedumbre enfervorizada en Berlín.
El interior del ministerio tenía un aire menos anticuado y más parecido a un moderno y elegante transatlántico: todo era de nogal rojizo, con paredes de color crema y gruesas alfombras marrón claro. En el vestíbulo, de las dimensiones de una sala de baile, debajo de un enorme retrato de Hitler —sin el que ningún ministerio alemán podría haber desempeñado debidamente su trabajo—, había un inmenso jarrón festoneado abarrotado de gardenias blancas que perfumaban el edificio entero y sin duda ayudaban a disimular el olor a mierda de cabra que arrastra inevitablemente la ilustración nacional en la Alemania nazi, y que en caso contrario hubiera ofendido el olfato de nuestro glorioso líder.
—Buenos días, caballeros —saludé, al tiempo que doblaba a la derecha por las gruesas puertas y entraba en lo que supuse era el antiguo palacio de Friedrich Leopold.
Detrás de una sólida mesa de recepción de roble que se podría haber utilizado como reducto para ofrecer una segunda línea de defensa contra una turbamulta, un par de funcionarios en silencio con el cuello de la camisa terso y las manos más tersas aún me vieron avanzar a paso lento por su suelo haciendo alarde de una indiferencia bien ensayada. Pero se la agradecí: la única ventaja de lucir el uniforme de oficial de la SD era saber que, de no llevarlo, tendría que soportar una humillación mucho peor por parte de los burócratas de rostro pétreo que dirigían este país. A veces incluso tenía ocasión de humillarlos yo un poco. Es un juego berlinés sumamente sádico del que por lo visto no me hartaba nunca.
Los dos funcionarios eran unos mindundis y no parecían especialmente ocupados, pero aun así representaron la rutinaria comedia que habían llegado a perfeccionar para dar la sensación de que lo estaban. Transcurrieron varios minutos antes de que uno de los dos se dignara a prestarme atención.
Y luego transcurrió otro minuto.
—¿Ya está listo? —pregunté.
—Heil Hitler —saludó.
Me llevé un dedo a la visera de la gorra y asentí. Paradójicamente, sin guardias de asalto cerca dispuestos a patearte el trasero, prescindir del saludo hitleriano no entrañaba peligro en un lugar como un ministerio del Reich.
—Heil Hitler —dije, porque solo se puede forzar la situación hasta cierto punto. Levanté la vista hacia el techo pintado y asentí en señal de aprecio—. Precioso. Es el antiguo palacio ceremonial, ¿no? Debe de estar bien trabajar aquí. Dígame, ¿aún está la sala del trono, donde el káiser imponía las medallas y las condecoraciones importantes? Mi Cruz de Hierro no está a la altura de nada semejante, claro. Me la concedieron en las trincheras y a mi oficial al mando le costó encontrar un trozo de guerrera que no estuviera cubierto de barro y mierda para colgármela al pecho.
—Seguro que es una historia fascinante —comentó el más alto de los dos—. Pero esto es el edificio de prensa del gobierno desde 1919.
Llevaba quevedos y se puso de puntillas mientras hablaba, igual que un policía dando indicaciones. Me sentí tentado de darle yo unas cuantas indicaciones de mi propia cosecha. El clavel blanco que llevaba en el ojal de su chaqueta de verano negra con botonadura doble era una pincelada amigable, pero el bigote encerado y el pañuelo en el bolsillo eran típicamente Wilhelmstrasse. Fruncía la boca como si alguien le hubiera puesto vinagre en el café esa mañana. Seguro que su mujer, suponiendo que la tuviera, hubiera escogido algo más letal.
—Si es tan amable de ir al grano… Estamos muy ocupados.
Noté que la sonrisa se me quedaba reseca en la cara igual que una mierda cagada el día anterior.
—No lo dudo. Y unos personajes como ustedes, ¿venían con el edificio o los instalaron a la vez que los teléfonos?
—¿En qué podemos ayudarle, capitán? —preguntó el más bajo, que no era menos estirado que su colega y tenía todo el aspecto de haber salido del útero de su madre con pantalones de raya diplomática y polainas.
—Comisario de policía Bernhard Gunther —dije—. De la jefatura de Alexanderplatz. Tengo una cita con el secretario de Estado Gutterer.
El primer funcionario ya estaba buscando mi nombre en una tablilla y llevándose el auricular del teléfono a la oreja de tono rosado. Repitió mi nombre a la persona al otro extremo de la línea y asintió.
—Tiene que subir al despacho del secretario de Estado de inmediato —indicó a la vez que dejaba el teléfono en la horquilla.
—Gracias por su ayuda.
Señaló un tramo de escaleras que podría haber servido de escenario para representar Lullaby of Broadway.
—Saldrán a recibirlo, en el primer rellano —advirtió.
—Eso espero —dije—. No me gustaría presentarme y que me ignoren de nuevo.
Subí las escaleras de dos en dos, con un aire mucho más enérgico de lo que se había visto por ese palacio desde que el káiser Guillermo II alzó su última condecoración Max Azul de la almohadilla de seda, y me detuve en un enorme descansillo. No había salido nadie a recibirme, aunque sin unos prismáticos con los que ver hasta el otro extremo no podía estar seguro. Volví la vista hacia la balaustrada de mármol y descarté la idea de llamar con un silbido a los dos zoquetes trajeados del vestíbulo. Así pues, encendí mi último cigarrillo y planté mis posaderas en un sofá francés dorado que quedaba demasiado bajo, incluso para un francés; pero unos momentos después me levanté y fui hacia una puerta de dintel alto que daba a lo que supuse era la antigua Galería Azul. Había frescos y arañas de cristal, y tenía todo el aspecto de ser el lugar perfecto para dejar en dique seco un submarino y repararlo. Los frescos que cubrían las paredes eran sobre todo de gente desnuda haciendo cosas con liras y arcos, o estaban encima de pedestales a la espera de que alguien les alcanzara una toalla de baño. Todos tenían pinta de estar aburridos y de preferir encontrarse en la playa nudista de Strandbad Wannsee tomando el sol en lugar de posando en un ministerio gubernamental. Yo sentía lo mismo.
Una joven esbelta con falda de tubo oscura y blusa blanca apareció a mi lado.
—Estaba admirando el grafiti —comenté.
—Se llaman frescos, en realidad —señaló la secretaria.
—¿Ah, sí? —Me encogí de hombros—. Suena italiano.
—Sí, se llaman así porque se pintan sobre yeso todavía fresco.
—Lógico. Personalmente, creo que si se ponen demasiadas personas en plan fresco en la pared de un sitio, la cosa empieza a parecerse más a un baño marroquí. ¿Qué cree usted?
—Es arte clásico —dijo—. Y usted debe de ser el capitán Gunther.
—¿Tan evidente es?
—Aquí sí.
—Buen apunte. Supongo que tendría que haberme desnudado para pasar un poco más inadvertido.
—Venga por aquí —contestó ella sin asomo de sonrisa—. El secretario de Estado Gutterer le está esperando.
Avanzó en medio de una nube de Mystikum y la seguí como tirado por una traílla invisible. Le miré el trasero y lo calibré bien mientras caminábamos. Era un poco demasiado delgado para mi gusto pero lo movía bastante bien. Supongo que hacía bastante ejercicio yendo de punta a punta de ese edificio. Para un ministro tan pequeño como Joey el Cojo era un ministerio muy grande.
—Lo crea o no —dije—, estoy disfrutando.
Se detuvo un momento, se ruborizó levemente y echó a andar de nuevo. Estaba empezando a caerme bien.
—Lo cierto es que no sé a qué se refiere, capitán —aseguró.
—Claro que lo sabe. Pero procuraré ilustrarla si quiere quedar conmigo para tomar una copa después del trabajo. Eso hace la gente por aquí, ¿no? ¿Ilustrarse unos a otros? Mire, no pasa nada. Tengo el graduado de secundaria. Sé lo que es un fresco. Estaba bromeando un poco. Y el brazalete negro tan terrible que llevo es solo para guardar las apariencias. En realidad soy un tipo muy amigable. Podemos ir al Adlon y tomar una copa de champán. Antes trabajaba allí, así que tengo enchufe con el camarero.
No dijo nada. Simplemente siguió caminando. Es lo que hacen las mujeres cuando no quieren decirte que no: no te hacen caso y esperan que desaparezcas hasta el momento en que no desapareces, y entonces buscan una excusa para decir que sí. Hegel se equivocaba de medio a medio: las relaciones entre sexos no tienen nada de complicado: son un juego de niños. Por eso son tan divertidas. Los jóvenes no lo harían si no lo fuesen.
Sonrojada a esas alturas, me llevó por lo que parecía la biblioteca del Herrenklub hasta donde se encontraba un hombre fornido y lampiño de unos cuarenta años. Tenía una buena mata de pelo entrecano, más bien largo, los ojos castaños y perspicaces y una boca en forma de arco que ningún hombre común y corriente hubiera sido capaz de curvar en una sonrisa. Decidí no intentarlo. El aire de prepotencia era todo suyo pero el perfume con el que estaba aderezado era pomada Tarr de Scherk, en tales cantidades que debía de estar pugnando por salir a través de los cristales superiores de los ventanales dobles. Lucía una alianza en la mano izquierda y un montón de hojas de coliflor en las insignias de las solapas de su guerrera de las SS, por no hablar del distintivo dorado del Partido en el bolsillo izquierdo de la pechera. Sin embargo, la franja de galones encima del bolsillo era de las que se compraban como si fueran golosinas en Holter, donde confeccionaban el uniforme. En un día tan caluroso, llevaba la camisa de un blanco radiante tal vez demasiado ceñida al cuello para que resultase cómoda, pero estaba planchada a la perfección, lo que me llevó a sospechar que quizá estaba felizmente casado. Estar bien alimentado y con toda la ropa en su sitio es lo que buscan en realidad la mayoría de los hombres alemanes. Yo por lo menos lo buscaba. En ese momento, él tenía una pluma de oro grande entre los dedos y algo escrito con tinta roja en un papel delante de sí; la letra manuscrita se veía más pulcra que la mecanografiada, que era mía. No había visto tanta tinta roja en mis deberes desde que fui al colegio.
Me indicó un asiento frente a él; al mismo tiempo, miró un reloj Hunter de oro encima de la mesa como si ya hubiera decidido cuánto rato iba a hacerle perder el tiempo. Me ofreció una sonrisa que no se parecía a ninguna que hubiera visto fuera de una jaula de reptiles y se retrepó en la silla mientras esperaba a que me acomodase. No lo conseguí, lo que no tuvo la menor trascendencia para alguien tan importante como él. Me miró fijamente con una expresión de lástima casi cómica y negó con la cabeza.
—No se le da a usted muy bien escribir, ¿verdad, capitán Gunther?
—No creo que el comité del premio Nobel vaya a llamarme en un futuro inmediato, si a eso se refiere. Pero Pearl Buck cree que puedo mejorar.
—¿Ah, sí?
—Si ella puede salirse con la suya, todos podemos, ¿no?
—Quizá. Por lo que me ha dicho el general Nebe, va a ser la primera vez que se enfrente al público detrás de un atril.
—La primera y, con un poco de suerte, la última. —Indiqué con un gesto de cabeza la caja plateada en la mesa delante de mí—. Además, por lo general hablo mejor con un cigarrillo en la boca.
Abrió la caja con un golpe de muñeca.
—Sírvase.
Cogí uno, me lo llevé a los labios y lo prendí enseguida.
—Dígame, ¿cuántos delegados se espera que asistan a esta conferencia de la IKPK?
Me encogí de hombros y le di una calada al pitillo. De un tiempo a esa parte, había empezado a dar dos chupadas a los cigarrillos antes de inhalar; así el efecto era más intenso cuando el tabaco de mierda me llegaba a los pulmones. Pero era tabaco bueno, lo bastante para disfrutarlo, demasiado bueno incluso para malgastarlo hablando de algo tan trivial como lo que tenía él en mente.
—Por lo que me ha comentado el general Nebe, estarán presentes representantes del gobierno de alto rango —dijo.
—No sabría decirle, señor.
—No me malinterprete: estoy seguro de que todo lo que cuenta es fascinante y usted es un individuo de lo más interesante, pero por lo que he leído aquí, desde luego tiene mucho que aprender acerca de hablar en público.
—Era algo que había logrado eludir sin problemas hasta la fecha. Como se suele decir, no se puede pedir peras al olmo. Si llega a ser por mí, Bruto y Casio se habrían salido con la suya y la primera cruzada no habría llegado a ponerse en marcha. Por no hablar de Porcia en El mercader de Venecia.
—¿Porcia?
—Con mi labia, no habría conseguido librar a Antonio de las garras de Shylock. No, ni siquiera en Alemania.
—Entonces tenemos suerte de que no trabaje en este ministerio —concluyó Gutterer—. Shylock y su tribu son la especialidad de nuestro departamento.
—Eso creo.
—Y del suyo también.
Di unas caladas a su cigarrillo. Eso es lo bueno que tiene el tabaco, a veces permite escaquearse. Lo único que hay que expulsar por la boca es humo y no te pueden detener por eso. Al menos, no todavía. Esas son las libertades que importan.
Gutterer juntó las hojas de papel trabajosamente mecanografiado en un pulcro montoncito que luego deslizó por la mesa como si fueran una especie peligrosa de bacilos. A mí estuvieron a punto de matarme, desde luego; se me daba fatal escribir a máquina.
—He reescrito su ponencia y mi secretaria la ha vuelto a pasar a máquina —explicó.
—Qué amabilidad por su parte —dije volviéndome hacia ella—. ¿De verdad ha hecho eso por mí? —Sonreí efusivamente a la mujer que me había conducido hasta Gutterer. Situada detrás de una lustrosa máquina Continental Silenta del tamaño de la torreta de un tanque, adoptó un aire exasperado e hizo todo lo posible por ignorarme, pero el ligero rubor que asomó a sus mejillas me dio a entender que no estaba consiguiendo su objetivo—. No tenía por qué hacerlo.
—Es su trabajo —repuso Gutterer—. Y le he encargado que lo hiciera.
—Aun así. Muchas gracias, señorita…
—Ballack.
—Señorita Ballack. De acuerdo.
—¿Podemos seguir, por favor? —me instó Gutterer—. Le devuelvo su original, para que pueda comparar las dos versiones y ver qué he mejorado o censurado de lo que escribió, capitán. En varias ocasiones, se había puesto un poco sentimental acerca de cómo eran las cosas en la antigua República de Weimar… Por no decir frívolo. —Frunció el ceño—. ¿De veras llegó a visitar Charlie Chaplin la jefatura de policía de Alexanderplatz?
—Sí. La visitó. En marzo de 1931. Lo recuerdo bien.
—Pero ¿por qué?
—Eso se lo tendría que preguntar a él. Creo que igual estaba haciendo eso que los norteamericanos llaman «investigación». Después de todo, la Comisión de Homicidios era famosa. Tan famosa como Scotland Yard.
—Sea como sea, no lo puede mencionar.
—¿Puedo preguntarle por qué? —Aunque ya sabía perfectamente por qué: Chaplin acababa de filmar una película titulada El gran dictador, en la que interpretaba a un remedo de Hitler que se llamaba como nuestro ministro de Cultura, Hinkel, cuya vida de lujo en el hotel Bogotá era la comidilla de todo el mundo.
—Porque no puede mencionarlo sin mencionar a su antiguo superior, el que fuera inspector jefe de la Kripo. Ese judío, Bernard Weiss. Cenaron juntos, ¿verdad?
—Ah, sí. Me temo que se me había olvidado eso de que era judío.
Gutterer pareció dolido un momento.
—El caso es que me desconcierta. Este país tuvo veinte gobiernos distintos en catorce años. La gente perdió el respeto por cualquier estándar normal de decencia pública. Había una inflación que destruyó nuestra moneda. El comunismo suponía un peligro sumamente real. Y sin embargo, parece sugerir que todo iba mejor entonces. No estoy diciendo que lo afirme; solo que parece sugerirlo.
—Como usted mismo ha dicho, Herr secretario de Estado, me estaba dejando llevar por el sentimentalismo. En los primeros años de la República de Weimar mi mujer seguía viva. Espero que eso sirva de explicación, aunque no de excusa.
—Sí, eso lo explica. Sea como fuere, no podemos consentir que insinúe siquiera tal cosa ante personas como Himmler y Müller. Se metería en líos.
—Confío en que me libre de la Gestapo, señor. Y estoy seguro de que su versión será mucho mejor que la mía, Herr secretario de Estado.
—Sí. Lo es. Y por si alberga alguna duda, permítame recordarle que he pronunciado discursos en numerosos mítines políticos. De hecho, el mismísimo Adolf Hitler me dijo que, después de Goebbels, me considera el hombre con más talento retórico de toda Alemania.
Dejé escapar un silbidito y me las arreglé para dar la impresión de haberme quedado sin palabras y de ser impertinente al mismo tiempo, que es una de mis especialidades.
—Impresionante. Y estoy seguro de que el Führer no podría equivocarse, al menos en algo así. Seguro que un elogio así tendrá tanto valor para usted como todas esas medallas juntas. En mi caso lo tendría.
Asintió e intentó atisbar a través del barniz sonriente de mi cara algún indicio de que no estaba siendo absolutamente sincero. Perdía el tiempo. Quizá Hitler considerase a Gutterer uno de los hombres con más talento retórico de toda Alemania, pero yo era todo un maestro a la hora de fingir sinceridad. Después de todo, llevaba haciéndolo desde 1933.
—Imagino que agradecerá unos consejos para hablar en público —dijo sin el menor sonrojo.
—Pues sí, ahora que lo dice. Si le apetece dármelos.
—Renuncie ahora, antes de hacer el ridículo más absoluto. —Gutterer dejó escapar una sonora carcajada que podrían haber oído desde el Alex.
Le devolví una sonrisa, pacientemente.
—Me parece que el general Nebe no estaría muy contento conmigo si le dijera que no puedo pronunciar este discurso, señor. Esta conferencia es muy importante para el general. Y para el Reichsführer Himmler, claro. Es la última persona a quien querría decepcionar.
—Sí, ya veo.
No había sido un comentario muy jocoso, lo que probablemente explicara por qué ya no se rio tanto. Sin embargo, con solo mencionar el nombre de Himmler, Gutterer empezó a mostrarse un poquito más dispuesto a colaborar.
—A ver qué le parece —propuso—. Vamos a la sala de cine y me hace una lectura preliminar. Le explicaré dónde flaquea. —Buscó a la señorita Ballack con la mirada—. ¿Está libre la sala de proyección en estos momentos, señorita Ballack?
La pobre señorita Ballack cogió una agenda de su mesa, buscó la fecha en cuestión y asintió.
—Sí, Herr secretario de Estado.
—Excelente. —Gutterer retiró la silla y se puso en pie. Yo le sacaba una cabeza de altura, pero él caminaba como si me sacara un metro—. Acompáñenos, señorita Ballack. Puede ayudarme a hacer de público para el capitán.
Fuimos hacia la puerta de la inmensa superficie sin cultivar que él denominaba despacho.
—¿Le parece buena idea? —pregunté—. Después de todo, mi discurso incluye ciertos detalles sobre los asesinatos cometidos por Gormann que podrían resultarle desagradables a una dama.
—Es muy atento por su parte, desde luego, pero ya es un poco tarde para preocuparse por los sentimientos de la pobre señorita Ballack, capitán. Después de todo, fue ella quien mecanografió su discurso, ¿no?
—Sí, supongo. —Miré a la secretaria de Gutterer mientras íbamos de camino—. Lamento que tuviera que leer todo eso, señorita Ballack. Soy un poco anticuado en ese sentido. Sigo pensando que el tema del asesinato es mejor dejarlo para los asesinos.
—Y para la policía, claro —señaló Gutterer, sin volverse.
Me pareció mejor dejar correr el comentario. La noción misma de que unos policías habían matado a más gente que cualquier asesino lujurioso con el que me hubiera cruzado era tan inconcebible como la escena de un Aquiles ebrio que fuera incapaz de alcanzar a la tortuga más lenta del mundo.
—Oh, no pasa nada —dijo la señorita Ballack—. Pero esas pobres chicas… —Miró a Gutterer justo lo suficiente para que yo supiera que el siguiente comentario iba a clavárselo a su jefe entre los omóplatos—. Me da la impresión de que el asesinato es un poco como ganar la Lotería Estatal Alemana. Siempre parece tocarle a quien menos lo merece.
—Sé a qué se refiere.
—¿Dónde va a pronunciar la conferencia, por cierto? —preguntó Gutterer.
—Hay una villa en Wannsee que las SS utilizan como residencia de invitados. Está cerca de la IKPK.
—Sí, la conozco. Heydrich me invitó a un desayuno celebrado allí en enero. Pero por alguna razón no pude asistir. ¿A qué se debió, señorita Ballack? Lo he olvidado.
—Fue la conferencia que iba a celebrarse en diciembre, señor —respondió ella—. En la IKPK. No pudo ir por lo que ocurrió en Pearl Harbor. Y ya había algo en la agenda para la fecha que propusieron en enero.
—¿Ve lo bien que cuida de mí, capitán?
—Puedo ver muchas cosas si me lo propongo. Eso es lo malo.
Avanzamos por el pasillo hasta una sala de cine espléndidamente acondicionada con butacas para doscientas personas. Había pequeñas arañas de cristal en las paredes, elegantes molduras cerca del techo, numerosas ventanas altas con cortinas de seda y un intenso olor a recién pintado. Además de la pantalla, había una radio Telefunken del tamaño de un barril, dos altavoces y tantas emisoras entre las que elegir que parecían una lista de bebidas de una cervecería.
—Qué sala tan bonita —comenté—. Demasiado hasta para Mickey Mouse, diría yo.
—Aquí no proyectamos películas de Mickey Mouse —repuso Gutterer—. Aunque seguro que le interesará saber que al líder le encanta Mickey Mouse. De hecho, no creo que le importe que le diga que una vez el doctor Goebbels le obsequió al Führer con dieciocho películas de Mickey Mouse como regalo de Navidad.
—Mucho mejor que el par de calcetines que me tocó a mí, desde luego.
Gutterer paseó la mirada por la sala de cine con ademán orgulloso.
—Pero es un espacio maravilloso, como dice usted. Y a propósito de esto: consejo número uno. Procure familiarizarse con la sala en la que vaya a dar su discurso, de modo que se sienta cómodo. Ese truco lo aprendí del mismísimo Führer.
—¿Ah, sí?
—El caso es que, si hubiera pensado en ello, podríamos haber filmado esto —dijo Gutterer, con una risilla estúpida—, como una especie de película de instrucción acerca de cómo no hablar en público.
Sonreí, di una larga calada a otro cigarrillo y expulsé el humo en dirección a él, aunque hubiera preferido que fuera una buena andanada disparada por un tanque.
—Oiga, profesor. Ya sé que no soy más que un poli estúpido, pero creo que tengo una buena idea. ¿Por qué no me da la oportunidad de salir bien parado antes de que esto estalle en mi cara? Después de todo, como usted mismo ha dicho, tengo como profesor al tercer mejor orador de toda Alemania.