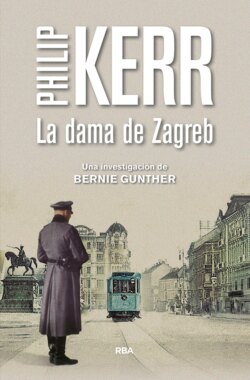Читать книгу La dama de Zagreb - Philip Kerr - Страница 16
8
Оглавление—El general Schellenberg le felicita y le ruega que se reúna con él en la terraza. Hay alguien que tiene mucho interés en conocerle.
Estaba escondido en el invernadero junto a la fuente de mármol, fumando tranquilamente un cigarrillo lejos de todas las condecoraciones y hojas de coliflor que pululaban fuera. El hombre que se dirigía a mí era un comandante, pero los comandantes que trabajaban para Walter Schellenberg acostumbraban a aspirar a destinos más altos, y no me cupo duda de que las cuatro estrellas que ahora lucía en el cuello de la guerrera gris serían sustituidas en breve por hojas de coliflor de su propia cosecha. Rondaba los treinta y, según averigüé después, era un exabogado originario de algún lugar cercano a Hannover. Se llamaba Hans Wilhelm Eggen y era el oficial a quien había visto salir del despacho de Stiftung Nordhav en la primera planta.
Miré el cigarrillo que humeaba en mi mano. Era un Manoli y sabía mejor incluso que los que había robado anteriormente. Sin duda a alguien le había parecido importante causar buena impresión a todos nuestros invitados extranjeros y, según mi experiencia, no hay modo más efectivo de hacerlo en tiempos de guerra que ofreciendo buen tabaco para las pitilleras. La mía volvía a estar llena. Las cosas iban mejor. A este ritmo recuperaría mi tos de fumador en un dos por tres. Di otra calada y aplasté la colilla contra una losa de vidrio que hacía las veces de cenicero.
—Naturalmente, caballero —mentí—. Estaré encantado.
Mientras seguía al comandante Eggen hacia la terraza de la villa recé para que no estuvieran a punto de presentarme a ninguno de los que se conocía irónicamente como los tres grandes: Himmler, Kaltenbrunner y Müller. No creía que mis nervios estuvieran a la altura de una conversación con ninguno de ellos, no sin un crucifijo de plata en el bolsillo. Pero no tenía que haberme preocupado. Cuando salimos vi que Schellenberg estaba con el mismo oficial del ejército suizo que había visto salir del despacho de Nordhav en compañía del comandante Eggen. Había coincidido con Schellenberg en otra ocasión, en Prinz Albrechtstrasse cuando trabajaba codo con codo con Heydrich. Era atractivo y más suave que la ropa interior de seda de un mayordomo inglés y, desde la muerte de Heydrich, estaba a cargo del Departamento de Inteligencia Extranjera de la SD. La mayoría de la gente había supuesto que Schellenberg ocuparía el puesto de Heydrich cuando fuera asesinado, incluido el propio Schellenberg. Tenía capacidad suficiente para ello. Pero según se rumoreaba en el servicio de caballeros de la RSHA, Himmler creía que Schellenberg era demasiado inteligente para el puesto de Heydrich; y si el Reichsführer había preferido a Kaltenbrunner era solo porque buscaba a alguien más fácil de controlar, sobre todo si tenía buen brandy a mano y en abundancia.
El suizo le sacaba una cabeza a Schellenberg, más bien bajo, y era tan guapo como pagado de sí mismo. Por su porte pensé que igual era propietario de algún banco pequeño, pero, según averiguaría más tarde, solo le pertenecía un castillo grande. En términos generales, algo así suscita la misma actitud en plan «soy más que un privilegiado y a mí no hay quien me tosa». Calzaba unas botas que parecían lustradas por un óptico como Carl Zeiss, y las perneras de sus pantalones de montar tenían tales alerones que podrían haberle concedido permiso para despegar en el aeropuerto de Tempelhof. Llevaba la mano por dentro de la guerrera gris al estilo de Napoleón, aunque quizá estuviera sujetándose el palo de escoba que tenía por espinazo. Su sonrisa fue bastante genuina: supongo que se alegraba de verme.
—Le presento al capitán Paul Meyer-Schwertenbach —dijo Schellenberg—. De la policía militar suiza.
El suizo hizo una rígida inclinación.
—Capitán Gunther —dijo—. Es un honor.
—El capitán Meyer es un famoso novelista suizo —explicó Schellenberg—. Escribe historias de aventuras y misterio bajo el seudónimo de Wolf Schwertenbach.
—No leo muchas historias de detectives —reconocí—. Ni ninguna otra cosa, prácticamente. Es por la vista. No es tan buena como antes. Pero una vez conocí a un detective suizo. Al menos hablé con él varias veces por teléfono. Un tal Heinrich Rothmund.
—Actualmente Rothmund está al mando de la Policía Federal Suiza —dijo Meyer.
—Entonces ¿cómo es que no se encuentra aquí? —dije, mirando a mi alrededor.
—Iba a venir —repuso Schellenberg—. Pero me temo que no recibió a tiempo su visado.
—Eso lo explicaría —dije, aunque no explicaba en absoluto que a un mero capitán le hubieran concedido un visado para visitar Alemania antes que a un detective del calibre de Heinrich Rothmund—. Es una pena. Me habría gustado volver a hablar con él.
—He de confesar que soy un gran admirador suyo —dijo Meyer.
—Es toda una confesión, hoy por hoy.
—Como autor de novelas de misterio y como criminólogo. Antes que escritor fui abogado. Todos los abogados de Zúrich recuerdan haber leído acerca del famoso caso Gormann.
—Como he reconocido, tuve suerte. Bueno, casi. Tengo la impresión de que igual soy el único Fritz por aquí que no ha sido nunca abogado. —Miré de soslayo a Schellenberg—. ¿No cree, general?
—Sí, yo estudié Derecho.
—¿Comandante Eggen?
Eggen asintió.
—Culpable —reconoció.
—He disfrutado con su conferencia —dijo Meyer—. Mientras estoy en Berlín, me gustaría mucho hablar con usted en privado, capitán Gunther. Quizá pueda responder a las preguntas de un aficionado entusiasta. Con fines de documentación, ya me entiende.
—¿Está escribiendo otra novela?
—Siempre estoy escribiendo otra novela —aseguró.
—Eso está bien. En Alemania siempre hay sitio para otra novela, siempre y cuando sigamos quemándolas.
Schellenberg sonrió.
—El capitán Gunther es una rareza en la Oficina de Seguridad del Reich. Un hombre que deja mucho que desear como nazi, cosa que a veces nos parece sumamente divertida a los demás.
—¿Usted incluido, general? —Hacía tiempo que albergaba sospechas de que, al igual que Arthur Nebe, Walter Schellenberg era un nazi poco entusiasta y estaba más interesado en su propio beneficio y en medrar que en cualquier otra cosa.
—Es posible. Pero lo que ahora nos ocupa no es mi diversión, sino la del capitán Meyer.
—Tiene razón —me dijo Meyer—. Como autor, no tengo a menudo la oportunidad de averiguar dónde empieza y dónde acaba la inspiración de un detective de verdad.
Estaba pensando en unas cuantas preguntas que podía tener yo para el capitán; preguntas acerca de Stiftung Nordhav, quizá, o la empresa Campañas de Exportación S. L.
—No sé gran cosa acerca de la inspiración, capitán Meyer, pero estaré encantado de ayudarle en la medida de mis posibilidades. ¿Se aloja en Villa Minoux?
—No, en el hotel Adlon.
—Entonces está en muy buenas manos.
—¿Por qué no quedamos allí para tomar unas copas? —sugirió Schellenberg—. ¿Esta tarde? Seguro que tiene un rato para el capitán, Gunther.
—De hecho, tengo entradas para la Ópera Alemana —dijo Meyer—. El cazador furtivo, de Weber. Pero antes de la representación me va bien. O después.
—Cuando se trata de ópera alemana no hay después —señalé—. Solo existe el presente eterno. Además, la ópera está un poco lejos del Adlon como para llegar cómodamente a la subida del telón. Quizá sea mejor que quedemos en el Grand Hotel, en Knie.
—Gunther tiene razón —convino Schellenberg—. El Grand Hotel le resultará más práctico, Paul.
—¿Digamos a las seis? —preguntó el capitán Meyer.
Asentí; los hombres ya regresaban hacia la villa para la siguiente conferencia, pero antes de que empezara, el comandante Eggen me llevó aparte.
—Al general le gustaría que se ocupe especialmente del capitán Meyer y el teniente Leuthard.
—¿También es suizo?
—Sí. Es ese de ahí. —Eggen señaló con la cabeza en dirección a un hombre alto y joven con expresión adusta que sin duda se hubiera sentido en la Gestapo como en su casa—. Vaya al despacho del general en Berkaerstrasse y tome prestado un coche. Telefonearé de antemano para que le estén esperando. Vuelva aquí, llévelos al Grand Hotel a tomar unas copas, a la ópera y luego adonde quieran ir. Que se diviertan.
—¿En la Ópera Alemana? —sonreí—. No creo que tal cosa sea posible.
—Antes, durante el descanso, después. Luego llévelos al Adlon. Solo para tener la seguridad de que se queden contentos, ¿de acuerdo?
—Eso es mucho pedir, ¿no cree? Son suizos. Sobre todo ese joven. Tiene un aspecto de lo más suizo. Sería más fácil dejar contento a un reloj.
—Es posible. Pero ahora mismo, tiene en sus manos el entusiasmo del capitán Meyer, y todo aquello que quiera el capitán Meyer debe tenerlo a su alcance. ¿Entendido?
Me alargó un puñado de billetes y unos cupones de comida y bebida.
—Seguro que es usted quien se encargó de que hoy hubiera tabaco de sobra —comenté.
—¿Cómo dice?
—Perdone que se lo pregunte, señor, pero ¿quién demonios es usted? ¿Para quién trabajaba exactamente? ¿La Inteligencia Extranjera? ¿Stiftung Nordhav? Con semejante manicura, seguro que no es policía. Fue el general Nebe quien me pidió que estuviera presente hoy. Estoy convencido de que no le haría ninguna gracia que me largase de la granja antes de que hayamos terminado de recoger el heno y me vaya a la ciudad como me pide usted. No es de buena educación pronunciar una conferencia y luego irse antes de que mis colegas hayan tenido ocasión de subir al estrado.
—Trabajo para el Ministerio de Asuntos Económicos del Reich —explicó—. Y si lo soluciono con Nebe, ¿cumplirá el encargo del general Schellenberg?
—Bueno, lamento profundamente ausentarme de este congreso sobre el crimen. Por lo general, se me da bastante bien disimular el aburrimiento. Pero si Nebe no tiene inconveniente, por mí de acuerdo. A decir verdad, ya he oído bastantes chorradas por hoy. ¡Ya sé! Puedo llevarlo a un par de librerías a ver si encontramos algún libro suyo. La librería de Marga Schoeller, por ejemplo. Supongo que, siendo escritor, le gustará.
La librería de Marga Schoeller, en Ku’damm, era la única de Berlín que seguía rehusando vender literatura nazi.
—Me da igual adónde lo lleve, siempre y cuando se divierta. ¿Entendido?
Media hora después caminaba de nuevo por Am Grosser Wannsee, solo que esta vez con paso más animoso. A decir verdad, me alegraba de abandonar Villa Minoux, aunque supusiera perderme el almuerzo de huevos a la mostaza y pezuñas de cerdo con puré de guisantes, por no hablar de más tabaco gratis. La idea de encontrarme con Himmler por segunda vez era demasiado abrumadora: mis espinillas no lo hubieran soportado. La sonrisa en los labios me duró exactamente cien metros, hasta que pasé por delante de la Escuela de Horticultura de las SS, donde tres jóvenes desnutridos se afanaban al sol con rastrillos y azadas. Me acerqué a la verja de hierro forjado y observé cómo trabajaban. Eso también se me da bien. Pero la jardinería nunca me había gustado mucho, ni siquiera cuando tenía una jardinera bien surtida en el balcón del cuarto de estar, del tamaño de un sarcófago. Solo se me quedan los dedos verdes cuando los sumerjo en una Berliner Weisse con jarabe de aspérula, conocida como el champán del norte. Ninguno de los tres levantaba la vista. Ni siquiera para enjugarse el ceño, y el cielo azul bien podría haber sido gris, a juzgar por el interés que tenían en contemplarlo.
No parecía haber nadie de uniforme montando guardia, así que llamé con un silbido a uno de los hombres que, al ver mi uniforme, se acercó a paso ligero a la verja, se quitó la gorra e inclinó la cabeza, como si alguien de las SS le hubiera enseñado esa pequeña demostración de respeto con la puntera de una bota y el extremo de una fusta. Al acercarse me di cuenta de que era poco más que un muchacho de quince o dieciséis años.
—¿Judío?
—Sí, señor.
—¿De Berlín?
—Sí, señor.
—¿Qué hacías, muchacho? Quiero decir, antes de que te encargaran un trabajo tan vital para tu país en tiempo de guerra.
—Estudiaba bachillerato —dijo.
—¿En qué centro?
—La Escuela Judía, en Kaiser-Strasse.
—La conozco. Antes la conocía muy bien. —Tragué saliva con dificultad y, sacando el puño del bolsillo del pantalón, lo metí por entre las rejas de hierro forjado—. Cógelos, rápido —dije—. Antes de que alguien te vea.
Miró con perplejidad los billetes y los cigarrillos que le dejé en la mano y se los embolsó de inmediato. Demasiado sorprendido para darme las gracias, se quedó ahí plantado con la gorra en la mano huesuda, sudando de incomodidad, con los ojos hundidos como catacumbas medio vacías.
—Un título de bachiller no sirve de gran cosa hoy en día si acabas vistiendo un uniforme como este. Te lo aseguro, muchacho. Al menos tú puedes oler el aroma de esas flores tan bonitas. No como yo, que tengo que pasarme el día oliendo mierda. Y a veces también me la tengo que comer.