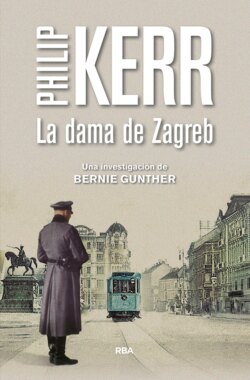Читать книгу La dama de Zagreb - Philip Kerr - Страница 15
7
ОглавлениеLa ironía que suponía ser presentado al público en el congreso de una comisión internacional contra el crimen por un hombre que no mucho tiempo atrás había asesinado a cuarenta y cinco mil personas no me pasó inadvertida, ni tampoco al propio Nebe. Arthur Nebe, que era expolicía político, cuando existía tal clase de agentes, nunca había sido un gran detective. Se le sonrojaron un poco las orejas mientras hablaba, solo un poco, sobre la Comisión de Homicidios casi como si reconociese que en realidad era mucho más experto en cometer homicidios. No creo que en esa sala hubiera nadie que hubiese mirado a los ojos a la muerte más a menudo que Arthur Nebe. Ni siquiera Himmler o Kaltenbrunner. Aún recordaba una cosa que me dijo Nebe en Minsk acerca de experimentar con hacer saltar a la gente por los aires en busca de un método más eficiente y «humanitario» de masacrar. Me pregunté qué habrían dicho los suecos y suizos del público de haber sabido algo acerca de los crímenes que estaba cometiendo la policía alemana en Europa del Este y Rusia en esos mismos instantes. ¿Les hubiera importado? Quizá no. Es imposible predecir cómo reaccionará la gente a la denominada cuestión judía.
Cuando terminó la presentación sonaron unos aplausos educados y entonces llegó mi turno. Los suelos de madera sin alfombrar crujieron igual que un viejo abrigo de cuero cuando me dirigí con piernas de gelatina hacia el atril, aunque quizá fuera el ruido de mis nervios tirando de los músculos del corazón y los pulmones.
Había visto muchedumbres duras de pelar en mis tiempos, pero esta era la más dura de todas. Al menos a cinco o seis les habría bastado con levantar un dedo para verme ante un pelotón de fusilamiento antes de que acabase el desayuno. Galileo lo tuvo más fácil con la Inquisición intentando convencerlos de que el álgebra de la que habla la Biblia es tan fidedigna como la idea de que las vacas vuelan. El público del Café Dalles que estaba en Neue Schönhauser Strasse tiraba sillas al pianista cuando se aburrían. Y una vez vi cómo un tigre se ensañaba un poquito con un payaso en el circo Busch. Eso sí era gracioso, pero las caras que tenía ahora ante mis ojos habrían hecho titubear incluso a Jack Dempsey. La bailarina Anita Berber no dudaba en mearse encima de sus clientes cuando decidía que no le gustaban pero, aunque me hubiera gustado seguir su ejemplo, me pareció mejor limitarme a leer lo que había escrito en las hojas dispuestas en el atril delante de mí, aunque buena parte de lo que dije lo había añadido a mi discurso Leo Gutterer y se me quedó trabado en la garganta como la ganzúa de la caja de herramientas de un ladrón.
—Heil Hitler. Caballeros, criminólogos, distinguidos invitados extranjeros, colegas, si algo han demostrado los últimos diez años es que muchas de las frustraciones que padecía la policía alemana durante la República de Weimar han disminuido hasta el punto de que ya no existen. Las algaradas callejeras y la amenaza de insurrección comunista que caracterizaban la época anterior a la llegada al poder del gobierno nacionalsocialista son cosa del pasado. El número de agentes se ha incrementado, nuestro equipamiento se ha modernizado y, como corolario, las instituciones que se ocupan de la seguridad estatal son considerablemente más eficientes.
»De una época en la que Alemania, y en particular Berlín, estaba prácticamente dirigida por organizaciones criminales y aquejada de una sucesión de gobiernos ineficientes, en la que la política fragmentada garantizaba que no reinara sino la anarquía, hemos pasado a un Estado fuerte, centralizado y sin clases. Cuando los nacionalsocialistas accedieron al poder, algún que otro policía como yo nos mostramos un tanto escépticos respecto del Partido y sus intenciones. Pero de eso hace mucho tiempo. Ahora las cosas son muy distintas. El sano respeto por la ley y sus instituciones son en la actualidad la herencia natural de todo auténtico alemán.
Mientras yo hablaba, Himmler —que hacía unos instantes se había quitado las gafas para limpiar los cristales con un pañuelo pulcramente doblado— sonrió y se llevó una pastilla de menta a la boca. No mostraba indicios de recordar nuestro primer y único encuentro, en el castillo de Wewelsburg, en noviembre de 1938, cuando me dio una patada en la espinilla por ser portador de unas noticias muy poco gratas acerca de un colega suyo de las SS. Incluso con las botas puestas, no era una experiencia que me apeteciese repetir. Entretanto, Kaltenbrunner fruncía el entrecejo e inspeccionaba su manicura; tenía todo el aspecto de necesitar ya un trago. Bajé la cabeza y continué.
—Me llamo Bernhard Gunther y he sido agente de policía en Berlín desde 1920. Durante más de quince años he sido miembro de la Comisión de Homicidios de Berlín, que, como ha explicado el general Nebe, es un grupo de detectives que cuenta con la colaboración de expertos, como un médico forense y un fotógrafo. La piedra angular de la comisión la constituyen los comisarios, algunos de los cuales son también abogados alemanes. A las órdenes de cada comisario hay un equipo de unos ocho hombres, que hacen todo el trabajo, naturalmente. La comisión está bajo el mando del inspector jefe Friedrich-Wilhelm Lüdtke, a quien muchos de ustedes ya conocerán. Cualquiera que desee informarse sobre la policía de Berlín y, en particular, sobre su famosa Comisión de Homicidios, debería quizá leer un libro titulado Crímenes continentales, de Erich Liebermann von Sonnenberg, que fue director de la Kripo hasta su muerte el año pasado, y el director de investigación criminal Otto Trettin. A propósito de los casos que aparecen en este libro, George Dilnot, el afamado periodista de sucesos inglés, escribió: «Hay dramatismo y emoción suficientes en estos relatos para satisfacer el apetito más voraz».
(Era mentira, claro: en realidad Dilnot aborrecía el libro, pues le había parecido tópico e ingenuo. Las muchas deficiencias del libro no eran quizá tan sorprendentes si se tenía en cuenta que había sido sometido a la censura del Ministerio de Propaganda e Ilustración Nacional, y muchos de los casos más interesantes investigados por la comisión, incluido el de Fritz Ulbrich, se habían considerado demasiado sensacionalistas para el público. Pero Dilnot, como británico que era, no estaba por allí cerca para contradecirme, o mejor dicho, para contradecir a Gutterer.)
—Me temo que no puedo prometerles mucho dramatismo y emoción. El hecho es que Liebermann von Sonnenberg u Otto Trettin casi con toda seguridad cumplirían mejor que yo el cometido de hablar hoy ante ustedes, igual que lo harían el jefe de policía Lüdtke o el inspector Georg Heuser, que haciendo alarde de ingenio recientemente atrapó a Ogorzow, el asesino del S-Bahn, aquí en Berlín. El caso es que incluso según el discreto baremo de esta ciudad soy un orador corriente. Pero siempre he creído que hablar con franqueza hasta cierto punto forma parte del oficio, así que, si me perdonan la ausencia de florituras retóricas, haré todo cuanto esté en mi mano por describir un crimen en particular que, cuando me ocupé de su investigación, ya había pasado a ser un caso antiguo y en términos generales era sintomático de la devastadora ausencia de moral que afectaba a la policía de Berlín bajo el anterior gobierno.
»De hecho, en 1928, cinco años después de los acontecimientos que estoy a punto de describirles, el caso estaba prácticamente olvidado, y cuando me lo asignó el inspector jefe de la policía de Berlín, Ernst Engelbrecht, en la jefatura de policía de Alexanderplatz, lo hizo imaginando que volvería con las manos vacías. En realidad, este caso se había convertido en una manera de poner firmemente en su sitio a detectives jóvenes y arrogantes como yo, tal como suelen hacer los policías más experimentados. Y el hecho de que al final detuviera al responsable tiene tanto que ver con mi buena suerte como con cualquier juicio forense por mi parte. La suerte no es nunca desdeñable en una investigación criminal. La mayoría de los detectives confían en la suerte mucho más de lo que dan a entender, incluido Engelbrecht, que era una especie de héroe y mentor para mí. Engelbrecht me dijo una vez que un buen detective tiene que creer en la suerte; me aseguró que es la única explicación de que los criminales lleguen a salir impunes de nada.
(Mi discurso omitió mencionar que Ernst Engelbrecht había sido obligado a abandonar el cuerpo de policía de Berlín por unas cosillas que había dicho acerca de la SA en su libro de no ficción Tras las huellas de la criminalidad, publicado en 1931.)
—Aparte de unos pocos datos básicos que aparecieron en la prensa en la época, los detalles completos de este caso no trascendieron al público. Había sido muy poco tiempo después del sensacional caso de Fritz Haarmann, el Vampiro de Düsseldorf, por lo que el gobierno de entonces consideró que los detalles del caso Gormann eran muy desagradables y salaces para exponérselos al público en general, aunque hay quien podría aducir legítimamente que esos asesinatos fueron la consecuencia inevitable de las políticas liberales aplicadas por toda una serie de incompetentes gobiernos de Weimar.
»Fritz Gormann trabajaba de cajero en el Dresdner Bank de Behrenstrasse. Era un hombre discreto y sin pretensiones que vivía en Berlín Oeste con la que era su esposa desde hacía quince años y tres hijos. Bien considerado por sus jefes y además con un buen sueldo, parecía ser un miembro respetable de la comunidad y asistía de manera habitual a la iglesia luterana de su barrio. Nunca llegaba tarde a trabajar, no bebía alcohol, ni siquiera fumaba. Conozco a detectives, yo incluido, que no estarían a la altura del estándar moral, aparentemente tan elevado, de Fritz Gormann.
»El tío de Gormann era cineasta aficionado y a su muerte en 1920 le dejó a su sobrino su estudio de cine y su equipo de cámara en Lichterfelde. Gormann no sabía nada en absoluto de cine, pero tenía el interés suficiente para asistir a unas clases nocturnas. No mucho después empezó a hacer cortometrajes mudos. Tras foguearse filmando y editando peliculitas inocuas, Gormann centró su atención en su auténtico interés, que era rodar películas eróticas. Con este fin, en 1921, Gormann puso un anuncio en el Berliner Morgenpost en el que invitaba a aspirantes a modelo a tomar el té en el Café Palmenhaus de Hardenbergstrasse.
»La primera candidata fue Amalie Ziethen, de veinticinco años, recién llegada a Berlín desde Cottbus; tenía un buen empleo en la perfumería Treu und Nuglisch, en Werderstrasse y se la consideraba una empleada excelente. Sin embargo, como muchas jóvenes de su edad, ambicionaba ser actriz de cine. Gormann se mostró como un hombre inofensivo, amistoso e incluso protector, y le explicó que estudios de cine como UFA-Babelsberg buscaban chicas constantemente, pero teniendo en cuenta que había una competencia tan intensa, era necesario que ella organizase su propia prueba. Le explicó que esa misma prueba debía intentar desvelar tantas incógnitas como fuera posible, incluido el aspecto que tenía una chica desnuda y cuando alcanzaba el éxtasis. Astutamente, añadió que por eso quedaba con las chicas en el café, y no en el estudio, de modo que no se sintieran presionadas y tuvieran tiempo para pensárselo como era debido. Amalie no necesitó pensarse dos veces lo que le proponía Gormann. Había querido trabajar en el cine desde siempre y ya había posado desnuda para un par de revistas, incluida la portada de una publicación de cultura nudista llamada Die Schönheit.
»Ella y Gormann se marcharon del café en el coche de este y fueron a Lichterfelde donde, tras aparecer en la película pornográfica de Gormann, la joven fue estrangulada con un trozo de cable eléctrico. El cadáver fue abandonado en el bosque de Grunewald, no muy lejos de donde nos encontramos, hacia el norte. Si hubiera sido eso todo lo que le ocurrió a la pobre Fräulein Ziethen, habría sido más que suficiente. Pero mucho después, tras detener por fin a Gormann, el visionado de su colección de películas nos permitió averiguar los sufrimientos a los que Amalie y varias mujeres más fueron sometidas antes de que él les arrebatara la vida. Baste con decir que era un moderno Torquemada.
»Como es típico de los asesinos que tienen el deseo sexual como móvil, el guion se repetía de un modo horrendo con cada chica: Gormann las filmaba en su estudio de Lichterfelde hasta que llegaba tan lejos como se lo permitía su propio sentido de la modestia, momento en que las drogaba y las sometía a una máquina sexual operada a pedal cuya fabricación había encargado especialmente para él en Dresde. Luego torturaba a las chicas durante horas, antes de mantener por fin relaciones sexuales con ellas, y era durante estos mismos coitos cuando finalmente las estrangulaba con una ligadura de cable Kuhlo. Incluso diseñó un ingenioso dispositivo mecánico que le permitía manejar la cámara y aparecer delante del objetivo para filmarse mientras cometía el asesinato, dispositivo que luego patentó y vendió a una compañía cinematográfica alemana.
»Al menos nueve chicas desaparecieron de esta misma manera entre 1921 y 1923, y sus cadáveres estrangulados aparecieron abandonados en lugares tan lejanos como Treptow y Falkensee. La Comisión de Homicidios sabía que todas las jóvenes tenían algo en común: fueron todas estranguladas con cable Kuhlo, motivo por el que en la jefatura de policía de Alexanderplatz estos homicidios fueron conocidos durante mucho tiempo como los asesinatos Kuhlo.
»Varios buenos detectives, como Tegtmeyer, Ernst Gennat, Nasse o Trettin, intentaron resolver los asesinatos Kuhlo. Sin poner en conocimiento del público demasiados detalles, la Comisión de Homicidios procuró servirse del enorme interés público suscitado por el caso. En una célebre ocasión, un par de tiendas de muebles de Berlín, Gebruder-Bauer en Bellevuestrasse y J. C. Pfaff en Kurfürstendamm, cedieron sendos escaparates para que se exhibieran diversas pruebas de los asesinatos con la esperanza de que alguien las reconociera: prendas de ropa, un pedazo de cortina en el que se había envuelto uno de los cadáveres, el cable usado para estrangular a las chicas, así como fotografías de los lugares donde se habían hallado los cuerpos. Pero las exhibiciones dieron pie a que se congregaran muchedumbres ante los escaparates y la policía se vio obligada a intervenir, de resultas de lo cual los propietarios pidieron la retirada de los artículos porque interferían con sus negocios. Otros llamamientos solicitando información resultaron también infructuosos. Incluso invitaron a detectives de Scotland Yard de Inglaterra y de la Sûreté de París para que colaborasen, todo en vano.
»Entretanto, el rollo de cable en particular utilizado para estrangular a las chicas fue rastreado hasta llegar a los estudios UFA, en Babelsberg; eso y el hecho de que dos de las chicas asesinadas habían comentado a amistades suyas que iban a reunirse con un tal Rudolf Meinert para un casting llevaron a la Comisión de Homicidios a centrarse durante una temporada en la industria cinematográfica. Gormann se había servido de este nombre para quedar con algunas de sus víctimas, a sabiendas de que había un auténtico Rudolf Meinert que era director de producción de la UFA. De hecho, Meinert fue interrogado por los detectives en varias ocasiones, lo mismo que otros productores y directores de los estudios UFA. Con el tiempo, todo aquel que tuviera algo que ver con el cine alemán acabó siendo interrogado. Los detectives vieron incluso el anuncio de Gormann en el periódico y hablaron con él, pero no encajaba con la idea que tuviera nadie del sospechoso en un caso de homicidio. Era miembro del consejo eclesiástico de su iglesia, había ganado la Cruz de Hierro y resultado herido durante la guerra, e incluso donaba dinero al Fondo de Beneficencia de la Policía Prusiana.
»Gormann también mostró a los detectives algunas películas que había hecho, inocuas filmaciones de casting que estaban a millones de kilómetros de la clase de películas que le gustaba hacer; y remitió a los detectives a algunas chicas que había filmado y que atestiguaron su amabilidad y generosidad. Chicas que no había estrangulado, claro está. Lo que no se le ocurrió comprobar a nadie fue la relación de Gormann con el estudio cinematográfico: no había ninguna relación. Por lo que al estudio concernía, Gormann no era más que otro suplicante en una larga lista de suplicantes a los que las más de las veces no se hacía ningún caso.
»Más tarde, en 1923, cuando Gormann ya había sido descartado como sospechoso, los asesinatos cesaron por completo. Al menos los asesinatos que llevaban la marca personal de Gormann. Cualquier detective les dirá que lo más terrible de investigar una serie de asesinatos motivados por el deseo sexual es que el asesino deje de matar antes de ser atrapado. La sensación más horrorosa que uno se pueda imaginar es desear que se cometa otro homicidio con la esperanza de que revele la pista vital para resolver el caso. Son esta clase de paradojas morales las que hacen que el trabajo resulte tan difícil a veces y las que tantos desvelos provocan a los detectives. En circunstancias así he visto a detectives culparse por la muerte de una víctima. Por lo que a paradojas respecta, desear una muerte con la esperanza de salvar una vida es uno de los dilemas más profundos que puedan darse, al margen de tiempos de guerra. De nada sirve decirle a un policía, cómo el filósofo Kant argumenta, que para actuar de un modo moralmente correcto una persona debe actuar desde el deber. O que, también según Kant, no son las consecuencias de los actos lo que hace que estén bien o mal, sino los motivos de la persona que los lleva a cabo. La mayoría de los polis que he conocido no sabía deletrear siquiera “imperativo categórico”. Y soy consciente de que todos y cada uno de los días que voy a trabajar me quedo a medio camino de este estándar de moralidad absoluta.
»Volvamos a Fritz Gormann. Cuando el caso de los asesinatos Kuhlo llegó a mis manos en 1928, me llevé los expedientes a casa y pasé varias noches leyéndolos de cabo a rabo. Y luego los leí de nuevo. Cuando por fin se detiene a alguien, resulta que casi invariablemente se tenía la prueba delante de las narices desde el principio. Teniendo esto presente, a veces lo mejor es llevar a cabo una revisión de todas las pruebas disponibles con la esperanza de ver algo que no se había visto la primera vez. Un caso antiguo no es más que una acumulación de indicios falsos y equívocos que, en el transcurso de los años, se han tomado por certezas. En otras palabras, hay que empezar a poner pacientemente en tela de juicio casi todo lo que uno cree que sabe, incluida la identidad de las víctimas.
»Sería razonable pensar que es imposible confundir la identidad de una chica asesinada. Eso sería una equivocación. Resultó que una de las nueve jóvenes asesinadas era otra persona: la chica que creíamos que era apareció sana y salva en Hannover un año después. Entretanto, me sorprendió la cantidad de trabajo invertido en la investigación y el gran número de personas que habían conseguido interrogar los detectives de la Comisión de Homicidios. Para cuando terminé, conocía el caso tan a fondo como cualquiera de los detectives implicados desde el comienzo.
»Ahora bien, antes de entrar en la Comisión de Homicidios había sido sargento en Antivicio. Por tanto, muchos de mis informadores frecuentaban lugares no precisamente saludables, incluido un bar con el nombre de Hundegustav. Antiguamente conocido como la bodega Borsig, era un auténtico antro. En el Hundegustav había cuartos privados donde solían proyectar lo que denominaban películas Minette, es decir, películas en las que aparecían explícitamente chicas desnudas. En la República de Weimar esa clase de películas no solo se toleraban, sino que además, cosa increíble, se fomentaba su producción como una manera de aseverar la libertad absoluta que caracterizaba a una sociedad moderna, una sociedad que había dejado atrás conceptos desfasados como la moral y los estándares de comportamiento aceptados. Ese fue uno de los motivos por los que Alemania exigió una revolución nazi para empezar.
»En cualquier caso, estuve allí en calidad de policía… Bueno, no iba a decir otra cosa, ¿verdad? Casualmente vi una de esas películas y había algo en la chica que me resultó familiar. La había visto en alguna otra parte. Pero transcurrieron varios días antes de que se me ocurriera revisar los expedientes del caso Kuhlo, y cuando lo hice, resultó que la chica de la película era nada menos que Amalie Ziethen, la primera joven estrangulada por Gormann.
»Volví al club con mi comisario para interrogar a un maleante llamado Gustav el Perro, propietario del bar Hundegustav. Revisamos la filmación y nos sorprendió ver el nombre de la chica en la cabecera de la película y también la fecha de su muerte. Gustav nos dijo que había pagado la película en efectivo. El hombre que se la vendió no le había dejado su nombre, claro, pero lo describió bastante bien. Era un hombre respetable con pajarita, cuello duro, tenía una cojera, quizá un brazo herido, llevaba sombrero hongo y una Cruz de Hierro en la solapa. Encargué a un artista amigo mío que hiciera un retrato del individuo de acuerdo con las instrucciones exactas de Gustav. Luego me pasé por los demás clubes preguntando por un hombre que les hubiera vendido una película Minette. Pero no obtuve ningún resultado.
»Sin duda muchos de ustedes estarán familiarizados con la frase Media vita in morte sumus. Creo que todos los detectives de homicidios llevan ese lema escrito en el forro del sombrero. Y seguro que alcanzan a oír el eco de ese sentimiento en un poema del gran poeta alemán Rilke, que tanto admiro, y que dice: “La muerte se alza inmensa, todos somos suyos, incluso nuestra alegre risa le pertenece, y en mitad del gozo de la vida, las lágrimas mortales son los más inmortales cantos”.**
Levanté la mirada en el momento en que Heinrich Müller, de la Gestapo sacaba una libreta y empezaba a tomar notas con una estilográfica de plata. Me pregunté si sería aficionado a Rilke igual que yo o si tendría alguna razón más siniestra para estar tomando notas. ¿Querría acordarse de enviar a unos matones suyos a mi piso de Fasanenstrasse por la mañana temprano para que me detuvieran? En tanto que policía, Müller tenía la aspereza de un cepillo de alambre: costaba trabajo creer que hiciera algo sin tener razones siniestras para ello.
—Puesto que los detectives de la Comisión de Homicidios viven más cerca de la muerte que cualquier otra persona, quizá sea natural que a menudo crean que los asesinos solo dejan de matar porque son detenidos o están muertos. Prácticamente todos los detectives de la Comisión de Homicidios que tomaron parte en la investigación inicial creyeron lo que querían creer: que el asesino había sucumbido a sus remordimientos y se había suicidado. Pero teniendo en cuenta que el asesino podía haber sido el hombre del bombín que le había vendido a Gustav la película Minette, ahora era igualmente posible que esta anterior explicación acerca de lo que había llevado al asesino a parar después del último asesinato Kuhlo, el de Lieschen Ulbrich, fuera errónea. Conque me pregunté qué otro motivo podía haber empujado al asesino a abandonar una actividad con la que parecía disfrutar mucho. ¿Le habría ocurrido alguna otra cosa al asesino del cable Kuhlo? ¿Algo lo había llevado a dejar de matar? Si no estaba muerto, ¿se había marchado quizá de Berlín? Remontándome a una larga lista de testigos con los que habían hablado, empecé a investigar los acontecimientos dramáticos acaecidos en la vida de cualquiera de esos hombres cinco años atrás que pudieran haber supuesto una traba para la carrera de un homicida motivado por el deseo sexual. Y al final elaboré una lista de posibles sospechosos, encabezada por el nombre de Fritz Gormann.
»A Gormann le habían concedido una Cruz de Hierro de segunda clase en 1917, tras servir como comandante de transporte ferroviario en un regimiento de artillería de campaña. Cojeaba de resultas de una herida sufrida en 1916. Como he mencionado, Gormann había sido sospechoso hasta que los detectives lo descartaron porque el cajero de banco, ahora director de banco, les había parecido demasiado apacible para matar a nadie. Era una estupidez porque su historial militar dejaba bien claro que Gormann tenía una medalla al valor en batalla.
»Posteriores investigaciones revelaron que la víspera de que su esposa cumpliera cuarenta años, en verano de 1923, Fritz Gormann fue a la joyería Braun, en el número 74 de Alte Jakobstrasse. El establecimiento había sufrido robos en dos ocasiones: en enero de 1912 y después en agosto de 1919. Aunque Gormann no lo sabía cuando fue a la joyería para comprarle a su mujer un broche, el establecimiento estaba siendo atracado por tercera vez en esos momentos. Gormann entró en la joyería y se encontró a Herr Braun, el propietario, muerto en el suelo, y a un hombre que avanzaba hacia él pistola en mano, pidiéndole el dinero que había llevado consigo para adquirir el broche. Gormann se negó y recibió un disparo, pero antes se las arregló para golpear al asesino con la cachiporra cargada de plomo que tenía Braun para defenderse. El ladrón fue posteriormente atrapado y ejecutado mientras Gormann pasaba seis meses recuperándose de la herida en el hospital Charité.
»Como consecuencia de la herida, perdió el uso del brazo derecho, cosa que, estarán de acuerdo conmigo, constituye una deficiencia considerable para un estrangulador. Y, reconociendo que su carrera de asesino sexual había tocado a su fin, Gormann vendió su estudio en Lichterfelde y volvió a ser un miembro respetable de la comunidad bancaria berlinesa. Parece increíble pero fue así de sencillo.
»La fotografía de Gormann como el héroe de Alte Jakobstrasse había aparecido en la prensa. Así pues, llevé esa foto al bar Hundegustav, donde el propio Gustav confirmó que Gormann era el hombre que le había vendido la película pornográfica Minette. Pero ¿era el asesino? Una cosa es vender una película erótica que incluye un asesinato real y otra que el vendedor sea necesariamente el asesino.
»Al día siguiente fui al Dresdner Bank, en el número 35 del lado sur de Behrenstrasse y Friedrichstrasse, para ver de más cerca a mi sospechoso. Seguía sin estar del todo convencido de que teníamos a nuestro hombre, y esa sensación se acentuó cuando, después de detenerlo, registramos su casa y no encontramos nada. Ni una lata de película. Ni un trozo de cable Kuhlo. Ni tejido de cortina que coincidiera con el trozo que teníamos. Nada. Y, como es natural, el propio Gormann lo negó todo. En la jefatura de policía berlinesa de Alexanderplatz empezaba a sentirme un poco idiota. De hecho, era peor que eso. Estaba lo suficientemente desanimado como para pensar que tal vez, después de todo, no tenía madera de detective. No tengo empacho en reconocer que estuve a punto de entregar mi placa allí en ese mismo instante.
»Esos momentos oscuros acechan a todo detective. Las sombras de las sombras, como a veces las imagino, cuando una cosa puede fácilmente tomarse por otra distinta. Cuando el mal se enmascara como bien y las mentiras parecen ser la verdad. Pero a veces, tras las sombras llega la luz.
»La experiencia enseña paciencia. Se aprende a confiar en las rutinas; en las costumbres; en la pericia de uno para hacer forzosamente varias cosas al mismo tiempo. A menudo creo que ser detective es un poco como ser la torre de control del tráfico en mitad de Potsdamer Platz en Berlín: no solo controla con sus semáforos el tráfico que viene en cinco direcciones distintas, sino que da la hora y, cuando hace mal tiempo, ofrece el refugio que tanta falta le hace al agente de tráfico.
»En Schlachtensee, el vecindario de Gormann, hablé con uno de sus vecinos que nos contó cómo varios años antes había visto a Gormann enterrar algo en el jardín. Eso no tiene nada de raro en Schlachtensee, al menos cuando un hombre tiene dos brazos, pero un manco enterrando un objeto en su jardín es quizá menos habitual, incluso en Berlín apenas diez años después de una guerra terrible que dejó a tanta gente mutilada. En resumidas cuentas, cabía suponer que un manco que entierra un objeto en el jardín quizá tenía algo importante que ocultar. Así que obtuvimos una orden judicial, lo desenterramos y descubrimos una caja envuelta en lona alquitranada que contenía varias docenas de latas de película.
»Gormann seguía negándolo todo. Al menos lo hizo hasta que descubrimos que en una de estas últimas películas aparecía él en varios fotogramas; gracias a esa prueba obtuvimos por fin una confesión completa y minuciosa. Nos lo contó todo, hasta el último detalle horrendo. Su modus operandi. Incluso su móvil: culpaba a una mujer de haberle instado a presentarse voluntario al ejército en 1914, cosa que, según dijo, lo dejó traumatizado de por vida. Y había vendido la película al bar Hundegustav para poder ver a una de sus víctimas cuando le apeteciera. Había planeado destruir el resto de las cintas. Tres meses después Gormann fue decapitado en la cárcel de Brandeburgo. Asistí a la ejecución, y no me complace en absoluto decirles que no murió con dignidad. Por cierto, si así lo desean, pueden ver la máscara mortuoria que hicieron de su cabeza cortada en nuestro museo de la policía de Alexanderplatz.
»El número exacto de las víctimas de Gormann no es fácil de calcular. Ni siquiera él mismo era capaz de recordar a cuántas había matado. Había destruido buena parte de su filmoteca después de vender el estudio. Asimismo, la década de Weimar fue una época en la que fueron habituales los denominados asesinatos lascivos, y un periodo en el que extraños asesinatos en serie ocupaban con regularidad las primeras páginas de los periódicos alemanes. Estos casos absorbían y horrorizaban a partes iguales al público alemán, y fue el colapso de la fibra moral del país lo que llevó a que muchos exigieran la restauración del orden público por medio de un gobierno nacionalsocialista. Esta clase de homicidios es mucho menos común hoy en día. De hecho, se puede decir con toda sinceridad que rara vez ocurren. Paul Ogorzow, el asesino del S-Bahn, cuyos crímenes aterraron a esta ciudad el año pasado, ni siquiera era alemán, era polaco, de Masuren.
Había mucho más acerca de la inferioridad racial de Paul Ogorzow: una explicación eugenésica de carácter simplista ofrecida por el secretario de Estado a la que no tenía intención de prestar mi voz. Además, Masuren formaba parte de Prusia Oriental, y Ogorzow, que se había criado hablando alemán, no era más eslavo que yo. En cambio, decidí terminar con una nota más personal y perspicaz, algo que, como una de las denominadas «tartas árbol» del famoso Café Buchwald, tenía distintas capas de significado que no resultaban evidentes de inmediato. Hablé improvisadamente, claro, lo que sin duda causó inquietud a Gutterer, pero también es verdad que nadie, ni siquiera el ministro de Propaganda, habría osado interrumpirme ahora delante de todos nuestros distinguidos invitados extranjeros.
—Caballeros, como detective no puedo afirmar haber aprendido gran cosa en mis veinte años de servicio. A decir verdad, cuanto mayor me hago, tengo la impresión de saber cada vez menos y ser más consciente de ello.
Un poco para mi sorpresa, Himmler empezó a asentir, aunque sabía con seguridad que aún no había cumplido los cuarenta y dos años y no parecía de los que reconocen su ignorancia acerca de nada. Nebe me había dicho que en el maletín de Himmler siempre había un ejemplar de un texto sagrado hinduista llamado Bhagavad Gita. Yo no suelo leer esa clase de cosas y no tenía muy claro que algo así hiciera de él un sabio, pero supongo que él lo creía así.
—Pero lo que sí sé con seguridad es lo siguiente: que son las personas normales como Fritz Gormann quienes cometen los crímenes más extraordinarios. Son las mujeres que interpretan un impromptu de Schubert al piano quienes envenenan el té, las madres abnegadas las que ahogan a todos sus hijos, los cajeros de banco y los vendedores de seguros quienes violan y estrangulan a sus clientes, y los jefes de exploradores los que masacran a su familia entera con un hacha. Estibadores, camioneros, maquinistas, camareros, farmacéuticos, maestros. Hombres de fiar. Gente discreta. Padres y maridos cariñosos. Los pilares de la comunidad. Ciudadanos respetables. Esos son sus asesinos modernos. Si me dieran cinco marcos por cada asesino que era un Fritz corriente, de esos que no le haría daño ni a una mosca, sería rico.
»La maldad no viene ataviada con vestido de noche y hablando con acento extranjero. No tiene una cicatriz en la cara y una sonrisa siniestra. Rara vez es propietaria de un castillo con un laboratorio en el desván, y no tiene las cejas unidas por el ceño y los dientes separados. El hecho es que resulta fácil reconocer a un hombre malvado a simple vista: tiene el mismo aspecto que ustedes o yo. Los asesinos no son nunca monstruos, rara vez son inhumanos y, según mi experiencia, casi siempre son vulgares, sosos, aburridos, banales. Lo que importa aquí es el factor humano. Como ha señalado el mismísimo Adolf Hitler, debemos reconocer que el Hombre es tan cruel como la propia Naturaleza. Así pues, quizá el Hombre de al lado sea la bestia ante la que más nos vale estar prevenidos. Por esa misma razón, tal vez sea también el Hombre de al lado el mejor preparado para atraparlo. Un hombre de lo más corriente como yo. Gracias y Heil Hitler.
Los hombres que estaban sentados justo delante de mí empezaron a aplaudir, probablemente aliviados de poder abandonar la sala sofocante y llena de humo para tomarse un café en la terraza. Otros ponentes que aún estaban por hablar —Albert Widmann, Paul Werner y Friedrich Panzinger— me miraron con una mezcla de envidia y desdén. Al desdén estaba acostumbrado, claro. Tal como me había recordado Nebe, mi carrera estaba estancada de manera permanente; no era más que fachada y no suponía una amenaza para nadie; pero ellos aún tenían que pasar por el calvario de sus conferencias y no tardaría mucho en enterarme de que había puesto el listón bastante alto. Tan pronto como me senté, Nebe profirió unos prolijos murmullos de aprecio desde el atril y recordó a todos que, modestamente, había eludido mencionar la condecoración de la policía que me fue otorgada por detener a Gormann y que era una persona valiosísima para todos los miembros de la Kripo en Werderscher Markt, lo que era nuevo para mí, porque nunca había cruzado la puerta del nuevo y elegante edificio de la policía en Werderscher Markt y, aparte de Nebe, no conocía apenas a nadie que trabajara allí. Lo que dijo fue muy parecido a unos elogios, pero para el caso podría haber estado pronunciando el panegírico del presidente Friedrich Ebert en las escaleras del Reichstag. Aun así, fue un detalle que se tomara la molestia; después de todo había quienes, como Panzinger y Widmann, se hubieran alegrado de verme camino del campo de concentración de Buchenwald.
** Del poema de Rilke Schlussstück.