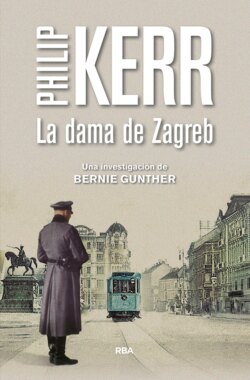Читать книгу La dama de Zagreb - Philip Kerr - Страница 14
6
ОглавлениеLa primera mañana del congreso tomé temprano el S-Bahn de regreso a Wannsee y luego anduve hasta la villa. Era otro día cálido, así que, para cuando llegué llevaba la camisa blanca pegada a la espalda y casi deseé tener mi propio Mercedes oficial. Desde luego, era el único militar de grado accediendo a la villa que parecía no tenerlo. Coches lustrosos jugaban al «tú la llevas» en el sendero de acceso acercando hasta la puerta a los pasajeros más prepotentes mientras, en la parte de atrás de la casa, en una terraza que daba al lago, treinta o cuarenta oficiales con traje de calle y un surtido de uniformes de gala extranjeros fumaban cigarrillos, charlaban y tomaban café. El ambiente era de lo más sociable y nadie hubiera dicho que se estaba librando una guerra.
Delante de la entrada de estilo neogriego había arriates atestados de geranios azules. En el invernadero, la fuente estaba otra vez en funcionamiento, pero alguien había tenido el detalle de retirar todos los ejemplares de Das Schwarze Korps de la biblioteca porque, con solo echar un vistazo a sus mórbidas páginas, cualquier lector habría albergado dudas de que Alemania estaba ganando la guerra en el este, tal como insistía el doctor Goebbels.
Bajo la escalera curva del vestíbulo principal estaba expuesta una reproducción en bronce de la máscara funeraria de Heydrich, que le confería un aire curiosamente benévolo. Con los ojos cerrados, su cabeza tenía el aspecto de haber estado expuesta en el antiguo panóptico de Lindenpassage, o quizá de haber sido recogida de la cesta a los pies de la guillotina en Brandeburgo, para mostrarla en una urna de cristal en el museo de la policía. En un atril, al lado de la máscara, había un facsímil de gran tamaño del sello de sesenta pfennigs en el que aparecía la máscara que el gobierno de ocupación tenía planeado utilizar en las cartas en Bohemia y Moravia, lo que era un poco como colgar un retrato de Barba Azul en la residencia de un colegio femenino.
Contemplando con mirada crítica la máscara y el sello gigante había un hombre muy alto y a su lado un oficial de menor rango; por el cordón que colgaba de su charretera supuse que era el edecán del más alto. Subí un breve tramo de escaleras hasta quedar justo encima de ellos y, con la vaga esperanza de oír algo interesante sobre Stiftung Nordhav, pegué el oído a su conversación. Tal vez empezara a tener la conciencia un poco oxidada en los últimos tiempos, pero a mi oído no le pasaba nada. Todas sus bromas parecían sacadas del manual de chistes de las SS, a los que —doy fe de ello— solo los miembros de las SS les encuentran la gracia.
—Seguro que no pondré ese sello en las putas tarjetas para felicitar la Navidad —comentó el oficial de mayor rango. Calculé que debía de medir casi dos metros.
—No si quiere que la tarjeta llegue a tiempo —señaló el edecán.
—Tampoco importa mucho, ¿verdad? Hemos declarado ilegal la Navidad en Bohemia.
Los dos hombres dejaron escapar una risa inquietante.
—Iban a poner una foto de Lidice en el sello de diez pfennigs —dijo el edecán— hasta que alguien les advirtió que no quedaba nada que fotografiar. Solo un zapato perdido y un montón de casquillos de latón.
—Ojalá estuviera aquí para verlo —contestó el oficial de mayor rango—. Así podría ver yo la expresión de su cara de cabra. Qué tipo tan raro era Heydrich, ¿verdad? Parece un perfumista de París inhalando una fragancia poco común.
—La de la muerte, probablemente. La fragancia que llena esa larga nariz. Su muerte, gracias a Dios.
El oficial de mayor rango se rio.
—Muy bueno, Werner —dijo—. Muy bueno.
—¿De verdad cree que era judío, señor? ¿Tal como se dice?
—No, fue Himmler quien hizo correr ese rumor. Para desviar la atención de sus orígenes más que discutibles.
—¿De veras?
—No digas ni pío, Werner, pero su auténtico nombre es Heymann, y es medio judío.
—Dios bendito.
—Heydrich lo sabía. Tenía todo un expediente sobre la familia Heymann. Qué cabrón tan escurridizo. Aun así, no se puede echar a nadie en cara que Himmler tomara a Heydrich por judío. Hay que ver qué puta nariz. Parece literalmente sacada de Der Stürmer.*
Heydrich nunca me cayó bien, pero desde luego lo temía. Era imposible no temer a un hombre como Heydrich. Y me pregunté si esos dos habrían hecho comentarios tan abiertamente críticos sobre el antiguo protector de Bohemia si el general estuviera vivo todavía. Lo dudaba. Al menos lo dudé hasta que el oficial superior se volvió y vi exactamente quién era. Solo había visto una foto suya, pero era un hombre difícil de olvidar: en el lecho rocoso de su rostro había tantas cicatrices que casi daba la impresión de que las había dejado un glaciar al retirarse de la morrena de su intimidante personalidad. Era Ernst Kaltenbrunner, el hombre de quien se rumoreaba que iba a ser el próximo en estar al mando de la Oficina Central de Seguridad del Reich. En la clínica suiza lo habían desintoxicado antes de lo que nadie hubiera creído posible.
Subí al piso de arriba a echar una ojeada. Había un largo pasillo bordeado de puertas; en una de ellas estaban pintadas las palabras stiftung nordhav y campañas de exportación s. l. privado. Me disponía a girar el pomo cuando salió por la puerta un comandante de las SS. Iba acompañado por un oficial de aspecto extranjero que, a juzgar por el quepis bajo el brazo, imaginé que era francés, hasta que vi las crucecitas en los botones. Deduje que sería suizo.
—Igual que en otras ocasiones, efectuaremos la transacción a través de Campañas de Exportación —decía el comandante—. Es la compañía que usamos para la adquisición de las ametralladoras.
—Lo recuerdo —asintió el suizo.
La conversación se interrumpió de súbito cuando me vieron.
—¿Puedo ayudarle en algo? —preguntó el comandante de las SS.
—No. Buscaba algún sitio tranquilo para ordenar mis ideas. Soy el primer conferenciante de esta mañana, qué mala pata.
—Pues buena suerte —dijo y cerró la puerta a su espalda.
Los dos hombres bajaron y salieron a la terraza y yo los seguí a cierta distancia.
Medio kilómetro hacia el este, al otro lado del lago en Strandbad Wannsee, cientos de berlineses estaban llegando a la zona de baño preferida de la ciudad para pasar el día en la playa, reservaban sus tumbonas de mimbre o extendían toallas a lo largo de ochenta metros de arena de un blanco inmaculado. Soplaba una suave brisa que hacía aletear las banderas azules sobre el paseo de ladrillo de dos niveles y arrastraba con ella el sonido de la megafonía que ya anunciaba un niño perdido a los oídos indiferentes de los invitados de la villa: franceses, italianos, daneses, croatas, rumanos, suecos y suizos. Lo que ocurría en la playa parecía quedar muy lejos de lo que estaba yo a punto de abordar en mi discurso.
—¿Nervioso? —Arthur Nebe sonrió y me palmeó el hombro.
—Sí. Estaba pensando que ojalá estuviera allí, en esa playa, hablando con alguna chica guapa.
—¿Llegaste a alguna parte con la maestra que vimos en el Pabellón Sueco? ¿Cómo se llamaba?
—¿Kirsten? Sí. Un poco. Sé dónde trabaja. Y lo que es más importante, dónde vive. En Krumme Strasse. Sé incluso que va a nadar dos tardes por semana a los baños locales.
—Haces que el romance parezca una investigación por homicidio, como siempre. —Nebe meneó la cabeza y sonrió—. Si me permites, tienes un trocito de papel higiénico pegado a la barbilla.
Me lo quitó de la cara y lo dejó caer al suelo.
—Me preguntaba por qué la gente me miraba tan raro en el S-Bahn. Estaban pensando: «En esta ciudad nadie tiene papel higiénico. ¿Cómo lo ha conseguido él?».
—Te hace falta un brandy —concluyó Nebe, y me llevó de vuelta a la villa, donde buscó algo que beber para los dos—. Nos conviene a ambos. Es un poco temprano, lo sé, incluso para mí. Pero lo cierto es que también estoy un poco nervioso. Me alegraré cuando todo esto haya terminado y pueda volver al trabajo de verdad.
Me pregunté qué podía suponer eso para un hombre como Arthur Nebe.
—Qué raro, ¿verdad? —comentó—. Después de todo lo que pasamos en Minsk, con Ivanes tarados por todas partes intentando matarte, y ahora algo así hace que se te revuelva el estómago de verdad.
Miré por la ventana hacia el lugar donde el Reichsführer Himmler estaba hablando ahora con el secretario de Estado Gutterer. Walter Schellenberg charlaba con Kaltenbrunner y Müller, el de la Gestapo.
—No es de extrañar si se tiene en cuenta la lista de invitados.
Tomé un buen trago de brandy.
—Tranquilo —insistió Nebe—. Si la cagas con la conferencia, le echaremos la culpa de todo a Leo Gutterer. Ya es hora de que alguien ponga en su sitio a ese desgraciado.
—Pensaba que querías que metiera la pata, Arthur.
—¿Qué es lo que te ha sugerido semejante idea?
—Tú.
—Venga, te estaba tomando el pelo. Mira, lo único que de verdad deseo es no volver a ser director de la IKPK en la vida. El año que viene todo esto será problema de Kaltenbrunner. Ni tuyo ni mío. Tú estarás a salvo en la Oficina de Crímenes de Guerra y yo estaré a salvo en alguna otra parte, espero. En Suiza, si me lo permiten. O en España. Siempre he querido ir a España. Al almirante Canaris le encanta. Y ya que estamos, por si te lo estás preguntando, sigo tomándote el pelo.
—Qué sentido del humor. Eso está bien. Creo que es justo lo que necesitamos para levantarnos por la mañana.
Nebe apuró el brandy y torció el gesto.
—Sea como sea, lo harás bien. Estoy convencido de que vas a ser el conferenciante más interesante de la jornada.
Asentí y miré en torno.
—Es una casa preciosa.
—Diseñada por el arquitecto preferido de Hitler. Paul Baumgarten.
—Creía que era Speer.
—Speer también lo creía, me parece. Por lo visto también estaba equivocado en eso.
—¿Quién es el propietario ahora?
—Nosotros. Las SS. Aunque Dios sabe por qué. Tenemos varias casas por aquí. El Instituto Havel. La Escuela de Horticultura.
—¿Desde cuándo se interesan las SS por la horticultura?
—Creo que es una residencia, para judíos —me explicó Nebe—. Los trabajadores forzados que se ocupan de los jardines.
—Eso suena casi benévolo. ¿Y el Instituto Havel?
—La sede de una emisora de radio que dirige operaciones de espionaje y sabotaje contra la Unión Soviética. —Nebe le restó importancia con un movimiento de hombros—. Probablemente hay más casas de las que ni yo mismo estoy al corriente. A decir verdad, hay tantas casas que están pasando a ser de titularidad pública que el Ministerio del Interior podría abrir su propia inmobiliaria. Es posible que me dedique a ello en vez de ser policía.
—Así que la casa no es propiedad de la Fundación Nordhav.
—¿Qué sabes tú de la Fundación Nordhav?
—No mucho. Hay un despacho arriba con ese nombre en la puerta. Aparte de eso, no gran cosa. Por eso pregunto. —Me encogí de hombros.
—Por lo que a Nordhav respecta, lo mejor es siempre no saber nada. Acepta mi consejo, Bernie. Cíñete a los homicidios. Entraña mucho menos riesgo. —Nebe miró alrededor cuando los delegados empezaban a entrar en el salón principal donde se iban a pronunciar las conferencias—. Venga, vamos a quitárnoslo de encima.
* Der Stürmer fue un periódico antisemita nazi que estuvo en circulación entre 1923 y 1945. (N. del t.)