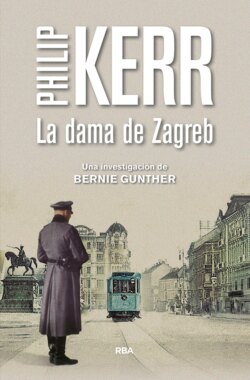Читать книгу La dama de Zagreb - Philip Kerr - Страница 12
4
ОглавлениеDelante de las oficinas de la Kripo en Alexanderplatz había un casillero gigantesco donde te dejaban el correo, igual que en un hotel. Lo primero que hacía cuando entraba a trabajar era echar un vistazo a mi casilla. Por lo general, no había más que propaganda del Partido o mensajes del Sindicato de la Policía Prusiana a los que nadie prestaba atención; la correspondencia importante relativa a los casos te la llevaban directamente a la mesa dos policías de uniforme, dos viejos ferozmente malhumorados a quienes se conocía universalmente como los Hermanos Grimm, por razones evidentes. Nadie habría soñado siquiera que dejaran algo valioso en su casilla, ni en ninguna otra parte, si a eso vamos; no en una jefatura de policía. Algunos polis veteranos como yo recordábamos todavía a los maestros del robo en Berlín, Emil y Erich Krauss, que volvieron a robar sus propias herramientas de nuestro museo del crimen. Pero no eran solo nuestros clientes los únicos que tenían los dedos largos: algunos polis eran igual de corruptos. Uno dejaba descuidada su pitillera por su cuenta y riesgo —sobre todo si era lo bastante afortunado para tener tabaco—, y siempre se echaban en falta cosas como el jabón y el papel higiénico en los servicios. Una vez, alguien llegó a robar todas las bombillas del comedor de la policía, por lo que tuvimos que comer en la oscuridad durante varios días, aunque así al menos la comida sabía mejor. (Había un electricista en Elsasser Strasse que pagaba seis marcos por bombillas usadas, sin hacer ninguna pregunta.) Así pues, uno puede imaginarse mi sorpresa cuando una noche a las tantas fui a mi casillero y abrí un sobre para encontrarme cinco retratos nuevecitos de Alberto Durero. Creo que incluso les di la vuelta para comprobar que la puerta de Brandeburgo estaba en el reverso, como era habitual. También había una carta de un abogado, pero transcurrió un rato antes de que hubiera asimilado la novedad de tener cien marcos en el bolsillo y me decidiese a echarle un vistazo.
El sobre llevaba un pequeño Hitler marrón en el ángulo. Era raro que apareciese en los sellos pero no en los billetes. Quizá fuera una medida preventiva para que no lo asociasen con la hiperinflación. O quizá quería que la gente creyera que estaba por encima de cosas como el dinero, lo que, al volver la vista atrás, era una buena razón para no confiar en él. Nadie que se crea demasiado bueno para nuestro dinero llegará a triunfar nunca en Alemania. El matasellos era de Berlín y el papel de carta tenía el grosor de una funda de almohada bien almidonada. En el membrete del remitente había un dibujo de la Justicia, con los ojos vendados y una balanza en la mano, lo que casi me hizo sonreír. Hacía tiempo que la justicia no era así de objetiva e imparcial en Alemania. Me llevé la carta —que no estaba fechada— a mi mesa para leerla con más luz. Y cuando lo hube hecho, me la guardé en el bolsillo de la chaqueta y salí del Alex. Crucé la calle hasta la estación para usar los teléfonos públicos. El autor decía tener sospechas de que su teléfono estaba pinchado, y quizá era así, pero me preocupaban más las líneas de teléfono del Alex, que sin lugar a dudas llevaban pinchadas desde los tiempos en que Goering estaba al frente de la Policía Estatal Prusiana.
Aunque eran casi las diez, el cielo seguía iluminado y la estación de Alexanderplatz —atestada de gente que llegaba de regreso de una tarde hurtada a la playa, con la cara roja por el sol, el pelo revuelto, la ropa salpicada de arena blanca— vibraba de vida como un inmenso árbol hueco colonizado por un enjambre de abejas. Afortunadamente, la estación se había librado hasta el momento de las bombas y seguía siendo mi lugar preferido en el mundo entero. La vida humana en su totalidad estaba representada en esta especie de arca de Noé de cristal, que rebosaba de todo aquello que me encantaba de Berlín. Levanté el auricular e hice la llamada.
—¿Herr doctor Heckholz?
—Al habla.
—Soy el hombre con cinco billetes de veinte marcos y una pregunta acuciante.
—¿Que es…?
—¿Qué tengo que hacer a cambio?
—Venga a verme a mi despacho mañana por la mañana. Tengo que hacerle una propuesta. Podría considerarse incluso una generosa propuesta.
—¿Le importaría darme alguna pista acerca de qué se trata? Es posible que esté haciéndole perder el tiempo.
—Creo aconsejable no hacerlo. Tengo fundadas sospechas de que la Gestapo escucha mis llamadas telefónicas.
—Si alguien las escucha, desde luego no es la Gestapo —le expliqué—. La Inteligencia de Señales de Alemania, la FA, está a las órdenes del Ministerio del Aire de Goering, y Hermann la dirige con sumo celo. Rara vez se comparte con nadie de la Oficina Central de Seguridad del Reich ninguna información obtenida por la FA. Mientras no comente ninguna impertinencia sobre Hitler o Goering, en mi opinión profesional no tiene absolutamente nada de lo que preocuparse.
—De ser así, ya se ha ganado el dinero. Pero haga el favor de venir de todos modos. De hecho, ¿por qué no viene a desayunar? ¿Le gustan las tortitas?
Tenía acento austríaco: pronunció «tortitas» de una manera distinta a como lo hubiera pronunciado un alemán y en cierto modo más cercana al húngaro. Pero no pensaba echárselo en cara con sus Dureros en mi bolsillo, por no hablar de la perspectiva de las tortitas recién hechas.
—Claro que me gustan las tortitas.
—¿A qué hora acaba su turno?
—A las nueve.
—Entonces, nos vemos a las nueve y media.
Colgué y volví a cruzar la carretera de regreso al Alex.
Fue una noche tranquila. Tenía algo de papeleo urgente, pero cuando ya quedaba poco para trasladarme a la Oficina de Crímenes de Guerra, no tenía muchas ganas de hacerlo. Es lo que tiene el papeleo urgente, cuanto más tiempo lo vas dejando, menos urgente es. Así pues, me quedé allí, leí el periódico y fumé un par de los cigarrillos que había robado de la villa de Wannsee. Fui una vez a cerciorarme de que estuvieran echadas las cortinas de oscurecimiento solo para estirar las piernas, y una vez más probé a hacer el crucigrama del Illustrierter Beobachter. Sobre todo estuve esperando que sonara el teléfono. No sonó. Cuando se trabaja en el turno de noche en la Comisión de Homicidios, en realidad uno no existe a menos que se cometa un asesinato, claro. A nadie le importa qué aspecto tienes o cuáles son tus opiniones. Lo único que se te pide es que estés ahí hasta que sea hora de irse a casa.
A las nueve en punto fiché y regresé a la estación, donde tomé un S-Bahn a la estación del Zoo y luego anduve unas manzanas hacia el norte, cruzando Knie hacia Bismarckstrasse. Bedeuten Strasse era una bocacalle de Wallstrasse, detrás de la Ópera Alemana. En un sólido edificio de cinco plantas de ladrillo rojo, un breve tramo de peldaños llevaba hasta una puerta abovedada y un tragaluz redondo de gran tamaño. Subí la escalera y miré a mi alrededor. Al otro lado de la calle había un hombre mayor con un traje gris barato leyendo el Beobachter. No era de la Gestapo, ni tampoco estaba leyendo el periódico en realidad. Nadie se apoya en una farola para leer el periódico, y menos uno tan aburrido y soso como el Völkischer Beobachter, a menos que esté de vigilancia. Encima del número de la pared había un mosaico de placas de latón de médicos alemanes, dentistas alemanes, arquitectos alemanes y abogados alemanes. Puesto que apenas quedaban judíos en Berlín, y desde luego ninguno desempeñaba profesiones tan nobles, no parecía necesario mencionar su carácter ario. Ahora todo el mundo era ario, le gustase o no.