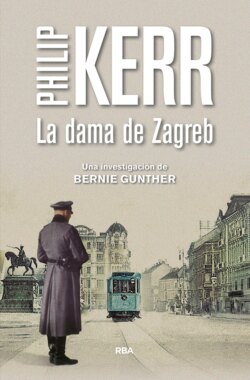Читать книгу La dama de Zagreb - Philip Kerr - Страница 13
5
ОглавлениеTiré de una campanilla de latón del tamaño de un peso de carnicero, luego oí cómo se abría la puerta con un chasquido y subí por unas escaleras de mármol blanco hasta la tercera planta, donde, al final de un rellano impoluto, me encontré una puerta de cristal esmerilado abierta y en el umbral a un hombre más bien menudo de barba poblada con la mano tendida. Nos estrechamos la mano. Vestía un traje de lino de color crema hecho a medida y unas gafas con montura de carey sujetas al cuello con una cadenilla de oro. En una sala de espera a su espalda había una atractiva pelirroja con un ceñido vestido de verano beis, y sobre la cabeza de esta, una pamela de paja que hubiera podido hacer las veces de sombrilla de playa. Estaba leyendo una revista y fumaba con una boquillita ámbar del mismo tono incandescente que su cabello. Al lado del sofá había un juego entero de maletas Malle Courier con adornos de cuero y latón, así que supuse que se iba de viaje a alguna parte porque tenía un aire muy descansado para haber llegado de algún otro lugar. El hombre se mostró tan amable como un gatito, pero la pelirroja se quedó en el sofá de cuero y ni me fue presentada ni tampoco me miró. Fue como si yo no existiese. Quizá fuera otra clienta de otro abogado. En cualquier caso, guardaba las distancias, lo que le venía mucho mejor a ella que a mí.
—Soy Gunther —saludé.
Heckholz juntó los talones en silencio e hizo una inclinación.
—Herr Gunther —dijo—, es muy amable por su parte venir después de avisarle con tan poca antelación. Soy Heinrich Heckholz.
—Tenía cinco buenas razones para venir, Herr doctor. O quizá cien, según se mire.
—Seguro que no ha olvidado las tortitas. ¿Me acompaña?
—No pienso en otra cosa desde medianoche.
Enfilamos un pasillo con el suelo de madera blanca y las paredes cubiertas de libros de derecho y archivadores, todos con el mismo dibujito de la Justicia que figuraba en su membrete. Me llevó a una pequeña cocina donde la mezcla ya estaba preparada, y de inmediato se puso un delantal blanco y limpio y empezó a preparar las tortitas, aunque noté que me miraba por el rabillo del ojo.
—¿Acaba de terminar su turno?
—Sí. He venido directamente aquí.
—Por algún motivo, pensaba que iría de uniforme —comentó.
—Solo en el campo de batalla —respondí—, o en ceremonias.
—En ese caso, me pregunto cuándo tiene ocasión de quitárselo. En Berlín se celebran más ceremonias que en la Roma imperial, creo yo. A los nazis les gustan los buenos espectáculos.
—En eso tiene razón.
Había calentado en una cacerola de cobre un poco de salsa de cereza que vertió generosamente sobre las tortitas hechas, y llevamos los platos de porcelana de Meissen a una sala de reuniones. Había una mesa Biedermeier redonda y cuatro sillas a juego; en la pared empapelada de amarillo colgaba un retrato de Hitler, y en un aparador junto a la ventana, había un jarrón grande con orquídeas blancas. Al otro lado de una puerta abierta, sobre un suelo de madera blanca, había un escritorio, un archivador de grandes dimensiones y una caja fuerte. Encima del escritorio descubrí un busto de bronce del Führer. Heckholz no parecía estar corriendo el menor riesgo con las apariencias. Había una tercera puerta entreabierta, y me dio el pálpito de que detrás había una habitación y en esa habitación había alguien; alguien con el mismo perfume que la pelirroja de la sala de espera.
Heckholz me alcanzó una servilleta y comimos las tortitas en silencio. Estaban deliciosas, como era de esperar.
—Le ofrecería un schnapps excelente para acompañarlas, pero es un poco temprano, incluso para mí.
Asentí, pero mejor que no insistiera porque nunca es demasiado temprano para tomar una copa de schnapps, sobre todo cuando uno acaba de terminar la jornada de trabajo.
Me vio mirar el retrato en la pared y se encogió de hombros.
—Es bueno para el negocio —dijo—. Aunque no necesariamente para la digestión. —Meneó la cabeza—. Nuestro Führer tiene aspecto de estar muy hambriento, sin duda de resultas de tantos años de lucha en mi ciudad natal de Viena. Pobre hombre. Casi parece que le hubieran dejado sin comer tortitas y lo hubieran enviado a la cama temprano, ¿no cree?
—No sabría decirle.
—Aun así, la suya es una historia estimulante. Llegar tan lejos, saliendo de la nada. He estado en Braunau am Inn, donde nació, un sitio de lo más corriente, lo que hace que su historia sea más extraordinaria si cabe. Aunque para ser sincero con usted, en tanto que austríaco prefiero no pensarlo siquiera. Seguro que los austríacos tendremos que cargar con la culpa de haber dado a Hitler al mundo. Pero me temo que serán ustedes los alemanes quienes carguen con la culpa de haberle dado el poder absoluto.
No dije nada.
—Oh, vamos —dijo Heckholz—, no hay necesidad de andarse con tantos remilgos, Herr Gunther. Los dos sabemos que usted no es más nazi que yo, pese a que todo indica lo contrario. Fui miembro del Partido Socialcristiano, pero nunca nazi. Los nazis son todo apariencias, y demostrar lealtad al Führer suele ser suficiente para evitar sospechas. ¿Cómo si no explica que tantos austríacos y alemanes que detestan a los nazis hagan el saludo hitleriano de tan buena gana?
—Por lo general creo que la explicación más segura es creer que también son nazis.
Heckholz dejó escapar una risilla.
—Sí, supongo que sí. Lo que probablemente explique por qué ha seguido con vida tanto tiempo. Seguro que recuerda a Herr Gantner, que era chófer de Friedrich Minoux: dijo que cuando usted trabajó para Herr Minoux, como detective privado, hace unos cuantos años, le contó que había sido un devoto socialdemócrata, hasta el momento en que los nazis accedieron al poder en 1933, cuando tuvo que abandonar la policía.
—Así que fue él quien me recomendó.
—Por supuesto. Solo que ahora está en la SD. —El doctor Heckholz sonrió—. ¿Cómo es posible? ¿Cómo acaba en la SD alguien que apoyaba al SPD?
—La gente cambia —repuse—. Sobre todo en Alemania. Si saben lo que les conviene.
—Algunos, pero usted no, me parece a mí. Gantner me dijo lo que le contó. En Wannsee. Me dijo que prácticamente se disculpó por ir de uniforme. Como si se avergonzara.
—La gente ve el espeluznante brazalete de la SD en la manga y se asusta. Es una mala costumbre que tengo, nada más. Procuro tranquilizar a la gente.
—Eso no es habitual en Alemania.
Heckholz retiró los platos, se quitó el delantal y se sentó; saltaba a la vista que no se creía una sola palabra de lo que le había dicho.
—Aun así, Herr Gantner creyó conveniente trasladarme sus comentarios con la esperanza de que pueda ofrecernos cierta ayuda.
—¿Qué clase de ayuda?
—Tenemos un problema derivado de lo que le ocurrió a Herr Minoux.
—Se refiere al fraude de la Compañía de Gas de Berlín.
—El fraude de la Compañía de Gas de Berlín. Sí, a eso me refiero.
—Gracias por las tortitas —dije, al tiempo que me ponía en pie. Dejé los cinco Dureros encima de la mesa—. Sea lo que sea lo que vende, no me interesa.
—No se marche todavía, por favor —insistió—. No ha oído mi generosa propuesta.
—Empiezo a pensar que su generosa propuesta está a punto de convertirse en un sapo de lo más feo. Además, se me han acabado los besos.
—¿Le gustaría ganar diez mil marcos?
—Me gustaría mucho, siempre y cuando siguiera con vida para gastarlos. Pero si he seguido vivo tanto tiempo es porque he aprendido a no tener conversaciones como esta con desconocidos, sobre todo cuando hay cerca una puerta abierta. Si quiere que me quede y le escuche, Herr doctor Heckholz, más vale que le pida a su amiga, la del perfume Noches Árabes que se reúna con nosotros.
Heckholz sonrió y se puso en pie.
—Debería haber tenido en cuenta lo difícil que es engañar a un famoso detective del Alex.
—No, es sumamente fácil. Basta con enviarle cien marcos en un sobre.
—Lilly, querida, ¿quieres hacer el favor de venir?
Un momento después, la pelirroja se encontraba en la sala de reuniones. Era más alta de lo que había supuesto y con los pechos más grandes. Mientras Heckholz nos presentaba, tomó mi mano como si le diera una limosna a Lázaro.
—Herr Gunther, le presento a Frau Minoux.
—Es una mala costumbre, Frau Minoux, escuchar tras las puertas.
—Quería ver qué clase de hombre es antes de tomar una decisión sobre usted.
—¿Y a qué conclusión ha llegado?
—Aún no me he decidido.
—No es la única.
—Sea como sea, es una mala costumbre que aprendí de usted, Herr Gunther. Mi marido le pagaba para que me espiase en mi casa de Garmisch-Partenkirchen, ¿no es así? ¿Cuándo fue, exactamente?
Asentí.
—En 1935.
—En 1935. —Frau Minoux puso los ojos en blanco y suspiró—. Muchas cosas han pasado desde entonces.
—Bueno, supongo que no descubrió nada —le dijo Heckholz—, si no, difícilmente estarías aquí, ¿verdad? Todavía casada con Friedrich.
—Eso se lo tienes que preguntar a Herr Gunther —señaló Frau Minoux.
—No descubrí nada, no. Pero en sentido estricto, Frau Minoux, nunca llegué a escuchar detrás de su puerta. Resulta que subcontraté a un detective local de Garmisch para realizar el encargo, un austríaco llamado Max Ahrweiler. Era él quien miraba por el ojo de la cerradura, no yo.
Frau Minoux se sentó y, al pasar una pierna por encima de la otra, su vestido cruzado se le desprendió del muslo descubriendo un liguero violeta. Me volví por cortesía para darle tiempo a solventarlo pero, al mirar de nuevo, el liguero seguía a la vista. Me dije que si a ella no le importaba que mirase, a mí tampoco. Era un bonito liguero. Pero la extensión de muslo terso y de un blanco cremoso sobre el que estaba puesto era mejor aún. Colocó un cigarrillo en la boquilla y permitió a Heckholz que se lo encendiese.
—¿Es Noches Árabes? —preguntó—. ¿El perfume que llevas, Lilly? Solo por curiosidad.
—Sí —respondió.
Heckholz guardó el encendedor y me miró.
—Estoy impresionado. Qué olfato tiene, Herr Gunther.
—No es para tanto. Tengo el mismo olfato para el perfume que para meterme en líos. Y ahora mismo ustedes dos desprenden un intenso aroma a problemas.
De todos modos, me senté. Tampoco es que tuviera mucho que hacer en casa aparte de mirar las paredes y dormir, y eso ya lo había hecho más que de sobra en el trabajo.
—Por favor —dijo ella—. Vuelva a guardarse el dinero en el bolsillo y por lo menos escúchenos.
Asentí e hice lo que me pedía.
—Primero —empezó Heckholz—, debo explicarle que mis oficinas centrales están en Austria, que es donde acostumbra a residir Frau Minoux. Sin embargo, también alquila una casa aquí en Berlín-Dahlem. La represento tanto a ella como a Herr Minoux, que naturalmente sigue consumiéndose en la cárcel de Brandeburgo. Creo que está usted familiarizado con los hechos básicos del caso de la Compañía de Gas de Berlín.
—Él y dos más defraudaron a la compañía siete millones y medio de marcos y ahora cumple cinco años. —Le resté importancia con un movimiento de los hombros—. Pero antes de aquello ayudó a robar a una familia de judíos de Frankfurt una empresa, la Compañía Papelera Okriftel.
—Esa compañía ya había sido «arianizada» por la Cámara de Comercio de Frankfurt —señaló Frau Minoux—. Lo único que hizo Friedrich fue comprar una empresa que los propietarios tenían la obligación legal de vender.
—Es posible. Pero si quiere saber mi opinión, se merecía lo que le ha pasado. Eso es lo que sé sobre Herr Friedrich Minoux.
Frau Minoux no se arredró. A todas luces estaba hecha de una madera más dura que su marido. Por un instante dejé que mi imaginación recorriera sus prendas íntimas. Puede que sea porque huelen algo en el aire, pero es sorprendente lo fácil que las mujeres adivinan qué me traigo entre manos: es una técnica que a veces utilizo para hacerles saber que soy un hombre. Al final, ella cayó en la cuenta de que estaba enseñando un liguero y se tapó el muslo con el vestido.
—No están en tela de juicio los entresijos del caso de la Compañía de Gas de Berlín —aclaró Heckholz—. Y quizá le interese saber que los tres condenados ya han restituido varios millones de marcos. No, es lo que ocurrió después lo que preocupa a los Minoux. Tal vez usted conozca a un detective privado de Berlín llamado Arthur Müller.
—Lo conozco.
—Hábleme de él, si es tan amable.
—Es eficiente. Tiene poca imaginación. Era poli en la jefatura de policía aquí en Charlottenburg, pero es de Bremen, me parece. Un hombre de las SA lo acuchilló una vez en el cuello, así que no les tiene mucho aprecio a los nazis. A veces, recibir una cuchillada tiene ese efecto. ¿Por qué todo esto?
—La Compañía de Gas de Berlín ha contratado a Herr Müller para que averigüe si Herr Minoux tiene bienes ocultos, con la esperanza de recuperar más dinero suyo. Y más concretamente, también Frau Minoux. Con este fin él y sus hombres han estado vigilando a Frau Minoux y a su hija Monika en su domicilio aquí en Berlín, así como en la casa de Frau Minoux en Garmisch. Y muy probablemente también en este despacho.
—Hay un hombre vigilando su puerta principal, pero desde luego no es Arthur Müller. Ese tipo parece que aprendió su oficio leyendo Emilio y los detectives. Supongo que les está echando un ojo mientras Arthur duerme un poco.
—Suponíamos que la Gestapo también podía estar implicada hasta que nos ha explicado su postura respecto de las escuchas telefónicas. Pues bien, el caso es que Frau Minoux tiene sustanciosas obras de arte y mobiliario de su propiedad en el que era su domicilio matrimonial de Wannsee, que se ha visto obligada a esconder en un almacén en Lichtenberg por miedo a que se los confiscara el gobierno.
—Empiezo a entender cuál es su problema.
—¿Diría usted que Herr Müller era honrado?
—Sé lo que eso significaba antes. Ser honrado. Pero no tengo la menor idea de lo que significa ahora. Al menos no en Alemania.
—¿Se le podría sobornar, tal vez?
—Es posible. Supongo que dependería del soborno. Si fueran diez mil marcos, la respuesta sería casi con toda seguridad sí. ¿Quién no aceptaría algo así? Pero me extraña que usted esté agitando esos billetes delante de mis narices y no de las de Herr Müller.
—Es que él solo es la mitad del problema, Herr Gunther. ¿Ha oído hablar de una empresa llamada Stiftung Nordhav?
—No.
—¿Está seguro?
—No suelo frecuentar la Börse de Berlín. No he tenido nunca mucho interés en las páginas de finanzas. Y las únicas cifras que me interesan son las de las tallas de bañador que llevan las mujeres ahora mismo. O que ni siquiera llevan. Dependiendo de qué parte de la playa prefieran.
Heckholz prendió un purito y, sonriendo, le dio unas leves caladas, como si le gustara más el sabor que la sensación que producía.
—No es una compañía de las que cotizan en bolsa. Es una supuesta fundación benéfica constituida por su antiguo jefe, Reinhard Heydrich, en 1939, aparentemente a fin de construir centros de descanso y recreo para miembros de la RSHA. En realidad, es una empresa muy poderosa que hace toda suerte de negocios destinados a enriquecer a la junta directiva, de la que Heydrich era presidente. Tras su muerte, quedan cinco directivos: Walter Schellenberg, Werner Best, Herbert Mehlhorn, Karl Wilhelm Albert y Kurt Pomme. Fue Stiftung Nordhav la que compró la villa de Herr Minoux en Wannsee en noviembre de 1940 por 1.950.000 marcos, mucho menos de lo que valía. La mayor parte de ese dinero fue usada por Herr Minoux para abonar multas, compensaciones y costes judiciales. Desde entonces, la Fundación Nordhav ha comprado varias propiedades, incluida la residencia de verano de Heydrich, en Fehmarn, sirviéndose de dinero robado a judíos privados de sus derechos y asesinados. Tenemos la fundada sospecha de que nada de ese dinero va a parar al gobierno y se utiliza todo en beneficio de los cinco miembros de la directiva restantes.
—En otras palabras —terció Frau Minoux—, esos hombres son culpables del mismo delito por el que mi marido está cumpliendo cinco años de cárcel.
—Creemos que la villa de Wannsee había sido elegida como la nueva residencia de Heydrich aquí en Berlín —explicó Heckholz—. No está muy lejos de su antigua casa en Augustastrasse, en Schlachtensee. Como es natural, ahora que está muerto, la casa no le sirve de gran cosa a Nordhav, salvo como escenario para la conferencia de la IKPK a punto de celebrarse. Y que comienza pasado mañana, ¿no?
Asentí.
—Está bien informado.
—Herr Gantner vive con Katrin, una doncella que sigue trabajando en la villa.
—Sí, creo que la mencionó.
—Una vez terminada la conferencia, es difícil saber qué podrán hacer con la propiedad, tal como está el mercado inmobiliario berlinés.
—Nuestro objetivo es sencillo —intervino Frau Minoux—. Encontrar pruebas de mala praxis y malversación contra cualquiera de los cinco miembros restantes del consejo directivo de la Fundación Nordhav. Una vez las tengamos, intentaremos recuperar la casa, por una fracción de lo que pagamos por ella. Pero si los directivos se niegan a cooperar, no nos quedará otra alternativa que presentar lo que tengamos ante el ministro del Interior Wilhelm Stuckart. Y si eso no da resultado, filtraremos el asunto a la prensa internacional.
—Ahí es donde entra usted en juego —dijo Heckholz—. En tanto que capitán de la SD, con acceso a la villa y los más altos cargos de las SS, es posible que quizá llegue a sus oídos información referente a la venta de la villa y por extensión a nuestro caso. Tal vez incluso se le podría convencer para que lleve a cabo un registro del lugar mientras esté allí. Como mínimo, le pedimos que mantenga los oídos y los ojos abiertos. Le pagaremos un anticipo; pongamos, cien marcos a la semana. Independientemente de ello, si averigua algo importante, le espera una bonificación de diez mil marcos.
—Algo que nos permita que se haga justicia —añadió ella.
Encendí un pitillo de los míos y esbocé una sonrisa triste. Casi los compadecí por creer que aún vivían en un mundo donde ideas como la justicia eran siquiera posibles. Pensé que seguramente tenían menos probabilidades de enjuiciar a los directivos de la Fundación Nordhav que de hacerse con el Premio Nobel de la Paz y donar el dinero al Congreso Judío Mundial.
—También agradeceríamos mucho su ayuda a la hora de tratar con Arthur Müller —añadió Frau Minoux.
—Ahora que me han dicho lo que tienen en mente, creo menos probable incluso que llegara a vivir para gastarme esa bonificación. Las personas a las que se enfrentan son peligrosas. Albert es en la actualidad jefe de policía de Litzmannstadt, en Polonia. En Litzmannstadt hay un gueto con más de cien mil judíos. ¿Tienen la menor idea de lo que ocurre en un sitio así?
Cuando vi que cruzaban la mirada y adoptaban una expresión vacía, sentí deseos de darles un buen coscorrón.
—No, ya me lo parecía. Best y Schellenberg no son exactamente tímidas florecillas. La mayoría de sus amigos también son peligrosos: Himmler, Müller de la Gestapo, Kaltenbrunner. Por no hablar de que son sumamente poderosos. Es posible que los directivos de esa Fundación Nordhav tengan montado algún chanchullo, pero también lo tienen todos los demás de la RSHA. Todos menos yo, claro. Les aconsejo que lo dejen correr. Olviden la idea de enfrentarse a Nordhav. Es peligrosísimo. Si no se andan con cuidado, acabarán entre rejas con Herr Minoux. O algo peor.
Frau Minoux sacó un cuadradito minúsculo de algodón irónicamente llamado pañuelo y se lo llevó a ambos lados de su perfecta nariz.
—Por favor, Herr Gunther —dijo con un leve sollozo—. Tiene que ayudarnos. No sé qué otra cosa hacer. A quién más acudir.
Heckholz se sentó a su lado un momento y la rodeó con el brazo para evitar que siguiera llorando, tarea de la que no me hubiera importado encargarme a mí.
—Por lo menos prométanos que tendrá los oídos y los ojos abiertos mientras esté en el congreso —continuó Frau Minoux—. Mis cien marcos deberían pagar como mínimo eso. Y le esperan otros doscientos si vuelve aquí y le cuenta al doctor Heckholz cualquier cosa que haya averiguado acerca de la venta de la villa. Cualquier cosa. Yo no estaré. Vuelvo a Austria esta misma tarde.
Supongo que fueron sus lágrimas. Cuando llora una mujer se agrieta algo en mi interior, como con las lágrimas de Rapunzel, solo que estas se supone que estaban destinadas a devolverle la vista al príncipe encantador, no a cegarlo ante los riesgos de husmear en una villa propiedad de las SS. Tendría que haberme echado a reír, haberlos mandado al infierno y luego haber salido por la puerta sin más. En cambio, me lo planteé un momento, lo que fue un error: hay que confiar siempre en el instinto en asuntos así. Sea como fuere, me dije que no conllevaba mucho riesgo fisgonear un poco cuando estuviera en Wannsee, y eso era lo único que tenía intención de hacer. Además, por lo visto Frau Minoux podía permitirse perder otros cien marcos. Así pues, ¿qué importancia tenía? Pronunciaría mi discurso, tomaría café, sisaría unos cuantos cigarrillos y luego me largaría, y ni Frau Minoux ni el doctor Heckholz se enterarían de nada.
—De acuerdo. Lo haré.
—Gracias —dijo ella.
Me levanté y fui hacia la puerta.
—¿Y Arthur Müller? —preguntó Heckholz—. El detective privado. ¿Qué hacemos con él?
—Quieren que los deje en paz, ¿verdad?
Asintieron.
—Al menos el tiempo suficiente para que saque mis propiedades del país —dijo ella—. Y las traslade a Suiza.
—Yo me ocupo de ello. —Me encogí de hombros—. Pero me llevaré el diez por ciento del pago que pueda negociar.
—Me parece justo —accedió Heckholz.
No pude evitar una carcajada.
—¿Qué le hace gracia? —quiso saber Heckholz.
—Que sea justo no tiene nada que ver con el asunto —repuse—. Es una palabra infantil. ¿Cuándo despertará la gente y se dará cuenta de lo que está ocurriendo en Alemania? Gente como ustedes. Peor aún, lo que está ocurriendo en el este. En las denominadas marismas. En lugares como Litzmannstadt. Les aseguro que la justicia no tiene absolutamente nada que ver con todo eso. Ya no.