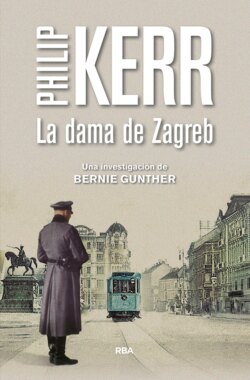Читать книгу La dama de Zagreb - Philip Kerr - Страница 11
3
ОглавлениеTomé el tren S-Bahn a Wannsee. La RAF había dejado caer unas cuantas bombas a modo de aviso sobre la estación de Halensee, donde ahora había una cuadrilla considerable de obreros ferroviarios trabajando en las vías para que el oeste de Berlín siguiera funcionando con normalidad. Los hombres se retiraron para que pasara lentamente el trenecito rojo y amarillo, y mientras lo hacían, un niño del vagón en el que iba les dirigió con gesto solemne el saludo hitleriano. Al devolverle el saludo uno de los obreros, igual que si hubiera sido el mismísimo Führer, cundió el jolgorio dentro y fuera del tren. En Berlín el sentido del humor subversivo no quedaba muy velado tras la impostura patriótica y las poses falsas de la vida cotidiana. Sobre todo, cuando había un niño como escudo. Después de todo, no devolver el saludo hitleriano era una deslealtad al Führer, ¿no?
Era el mismo trayecto que hice cuando fui a comer con Arthur Nebe en el Pabellón Sueco, solo que esta vez iba de uniforme. Había una hilera de taxis de color crema a la salida de la pequeña estación de ferrocarril de Märklin, pero ninguno llevaba pasajeros y prácticamente todo el tráfico iba sobre dos ruedas. Junto a la entrada, había un enorme aparcamiento para bicis que parecía una parada de descanso del Tour de Francia. Algún que otro taxista y la florista local miraban a un hombre subido a una escalera que pintaba una de las ventanas de la estación, parecidas a las de una iglesia. En Wannsee, donde no ocurre casi nada, supongo que era una especie de representación teatral. Igual estaban esperando que se cayera.
Crucé un amplio puente que sorteaba el Havel hasta Königstrasse y, desestimando seguir por Am Kleinen Wannsee hacia el sur, lo que me habría llevado a la sede de la Comisión Internacional de la Policía Criminal en el número 16, fui por la ribera noroeste del lago más grande de Berlín hasta Am Grossen Wannsee, pasando por delante de diversos clubes náuticos y de remo y de elegantes villas, hasta la dirección de la residencia de invitados de las SS que me había facilitado Nebe, en los números 56-58. En una calle tan exclusiva era fácil localizarla. Había un vehículo blindado de las SS aparcado delante de unas imponentes verjas de hierro forjado y una garita de vigilancia con una bandera, pero por lo demás todo tenía un aspecto tan tranquilo y respetable como el hogar de una familia de abejas jubiladas. Si había algún problema por allí, desde luego no lo provocarían los vecinos de la villa con sus muros cubiertos de musgo. En Wannsee, un problema es que no te funcione el cortacésped o que la doncella no haya llegado a su hora. Aparcar un vehículo blindado en Am Grossen Wannsee era algo así como poner vigilancia a un niño cantor de Viena para asegurarse de que cantase villancicos.
En el interior de un parque de estilo inglés más bien amplio, había una villa de estilo neogriego con treinta o cuarenta ventanas. No era la villa más grande del lago pero las casas más grandes tenían muros más altos y solo llegaban a verlas los presidentes de bancos y los millonarios. La dirección me sonaba, y en cuanto vi el sitio caí en la cuenta del motivo. Ya había estado allí. La casa fue propiedad de un cliente mío. A mediados de la década de los treinta, antes de que Heydrich me enviara de nuevo a la Kripo de una patada en el trasero, probé suerte como detective privado, y durante una temporada estuve al servicio de un acaudalado industrial alemán llamado Friedrich Minoux. Accionista mayoritario de una serie de importantes compañías de petróleo y gas, Minoux se puso en contacto conmigo para que subcontratase a otro investigador en Garmisch-Partenkirchen —donde poseía otra casa igual de elegante—, a fin de que tuviera vigilada a su esposa Lilly, mucho más joven que él, y que había decidido vivir allí, en apariencia por motivos de salud. Quizá había algo insalubre en el aire arrogante de Wannsee. Era demasiado intenso para ella, tal vez, o quizá sencillamente no le gustaban el cielo azul y el agua. No lo averigüé porque no llegué a conocerla y no pude preguntárselo pero, quizá comprensiblemente, Herr Minoux dudaba de las razones que le había dado para no vivir en Wannsee, así que una vez al mes, durante la mayor parte de 1935, estuve yendo a su villa para informarle de la conducta de su esposa, por lo demás intachable. Son el mejor tipo de clientes que puede tener un detective, los que poseen dinero suficiente para gastarlo en averiguar algo que sencillamente no es verdad, y me reportaron los doscientos marcos a la semana más fáciles que he ganado en mi vida. Anteriormente, Minoux había sido leal seguidor de Adolf Hitler, pero eso no fue suficiente para seguir en libertad cuando se descubrió que había defraudado al menos 7.400.000 marcos a la Compañía de Gas de Berlín. Friedrich Minoux estaba cumpliendo ahora cinco años entre rejas. Por lo que había leído en la prensa, su casa de Wannsee se había vendido para pagar su defensa, pero hasta ese momento no había reparado en que el comprador eran las SS.
El guardia que había en la verja me saludó con ademán seco y, tras consultar su lista, me franqueó el paso a los jardines perfectamente cuidados. Rodeé la fachada principal de la casa y fui hacia el lago, donde fumé un cigarrillo y me remonté a 1935, cuando iba elegantemente vestido, poseía coche propio, me ganaba bastante bien la vida y no tenía que acatar órdenes de nadie. De nadie salvo de los nazis, claro. Por aquel entonces me decía que podía desoírlas. Me equivocaba, naturalmente, pero también se equivocaban muchos otros más listos que yo, incluidos Chamberlain y Daladier. Los nazis eran como la sífilis: ignorarlos y esperar a que todo mejorara nunca había sido una opción realista.
Cuando terminé el cigarrillo accedí al vestíbulo de planta y media de altura en el centro de la casa. Todo se veía igual pero distinto. En un extremo de la casa estaba la biblioteca con ventana salediza y una mesa rebosante de ejemplares de Das Schwarze Korps, aunque actualmente hasta los nazis más fanáticos eludían el periódico de las SS, porque estaba lleno de esquelas de hijos queridos, soldados y oficiales de las SS que habían caído «en el este» o «luchando contra el bolchevismo». En el otro extremo de la casa estaba el invernadero, con una fuente interior de mármol verdoso. La fuente estaba parada; seguramente el borboteo de algo tan claro y puro como el agua de Berlín distraía a la clase de personas que se alojaba allí. Entre la biblioteca y la fuente había varios salones y salas, dos con espléndidas chimeneas. Los mejores muebles y los excepcionales gobelinos habían desaparecido pero aún quedaban unas cuantas piezas que reconocí, incluida una cigarrera de mesa de plata bien grande de la que cogí un puñado de cigarrillos para rellenar mi pitillera, que estaba vacía.
Se alojaban en la villa tres oficiales de alto rango de las SS de Budapest, Bratislava y Cracovia, y por lo visto yo llegaba a tiempo de comer un poco de ternera con patatas y tomar un café antes de que terminaran de servir el almuerzo. Lamenté enseguida haber cedido al apetito cuando los tres entablaron conversación conmigo. Les conté que había vuelto de Praga hacía poco y me informaron de que el antiguo jefe de policía de Berlín, Kurt Daluege, era ahora protector en funciones de Bohemia y Moravia, y que un mes después de fallecer Heydrich aún seguían intentando dar con todos sus asesinos. Yo ya sabía que Lidice, el pueblo sospechoso de haber dado cobijo a los homicidas, había sido destruido y su población ejecutada. Pero estos tres oficiales me dijeron que no contentos con esa estúpida represalia, también habían arrasado —un par de semanas atrás— otro pueblo llamado Ležáky y masacrado igualmente a los treinta y tres hombres y mujeres que vivían allí.
—Dicen que Hitler ordenó la muerte de diez mil checos escogidos al azar —explicó el coronel de Cracovia, que era austríaco—, pero el general Frank lo disuadió, gracias a Dios. ¿Qué sentido tiene tomar represalias si uno acaba disparándose en el pie? La industria bohemia es demasiado importante para que Alemania cabree ahora a los checos, que es lo que se conseguiría asesinando a tanta gente. Así que tuvieron que contentarse con Lidice y Ležáky. Hasta donde yo sé, no hay nada importante en Lidice ni en Ležáky.
—Ya no —bromeó uno de los otros dos.
Me disculpé y fui en busca del lavabo.
Arthur Nebe me había dicho que las conferencias ante los delegados de la IKPK se pronunciarían todas en el salón principal y fue allí adonde me dirigí para ver el lugar donde iba a padecer mi calvario. Con solo pensarlo, los nervios empezaron a causarme algo de náuseas, aunque quizá tuviera también algo que ver con lo que me habían contado sobre Ležáky. Además, sabía que lo que me esperaba no era gran cosa en comparación con el calvario por el que había tenido que pasar Friedrich Minoux. Cinco años en Brandeburgo no es precisamente un fin de semana en el Adlon, si eres funcionario de carrera.
Uno de los oficiales se ofreció a llevarme de vuelta a Berlín en su Mercedes, invitación que rehusé por todas las razones que esperaba no fuesen evidentes. Le dije que quería ir a un concierto en el Jardín Botánico de Zehlendorf. No estaba de humor para volver a oír bromas sobre Ležáky. Regresé a pie por Königstrasse y me dirigí a la estación, donde, bajo el techo octogonal del vestíbulo, me encontré con un hombre vestido con los típicos Lederhosen verde oliva que no veía desde hacía siete años.
—Herr Gunther, ¿verdad?
—Así es.
Tenía cincuenta y tantos años y el pelo rubio; llevaba una camisa azul sin cuello remangada, con lo que dejaba a la vista unos antebrazos del grosor de bocas de incendios. Tenía un aspecto tan peligroso que me alegró ver que sonreía.
—Gantner —se presentó el hombre—. Conducía el Daimler de Herr Minoux.
—Sí, lo recuerdo. Qué coincidencia. Acabo de estar en la villa.
—Eso suponía, siendo usted de la SD y tal. Hay muchos de los suyos por allí.
Me irritó la idea de que los de la SD fueran «los míos».
—Lo cierto es que no soy más que un policía —dije, procurando distanciarme de la clase de SS que había destruido Lidice y Ležáky—. Volvieron a llamarme a filas en el treinta y ocho. Y, cuando invadimos Rusia, nos pusieron a todos de uniforme. No pude hacer mucho al respecto.
La cantidad de veces que me había oído pronunciar esta excusa… ¿Se la creía alguien acaso? ¿Y de veras le importaba a alguien aparte de a mí? Cuanto antes formara parte de algo digno como la Oficina de Crímenes de Guerra, mejor.
—Sea como sea, me tienen trabajando en el turno de noche en el Alex, para que no ofenda a nadie con la colonia que me pongo. ¿Qué hace por aquí?
—Vivo aquí, señor. En Königstrasse. De hecho, ahora estamos ahí varias personas que trabajábamos para Herr Minoux. En el número 58, si vuelve a pasar por la zona. Es un buen sitio. Propiedad del comerciante de carbón local, un tipo llamado Schulze, que conocía al jefe.
—Lamenté mucho leer lo que le ocurrió a Herr Minoux. Era un buen cliente. ¿Cómo se las está apañando con su estancia en la trena?
—Acaba de empezar a cumplir condena en Brandeburgo a los sesenta y cinco años, conque no muy bien. La cama es un poco dura, como sería de esperar. Pero la comida… Bueno, todos andamos escasos de raciones debido a la guerra, ¿verdad? Pero lo que allí llaman comida, yo no se lo daría ni a un perro. Así que voy a Brandeburgo todas las mañanas para llevarle el desayuno. No en el Daimler, claro. Me temo que se fue al garete hace mucho tiempo. Ahora tengo un Horch.
—¿Está permitido? ¿Llevarle el desayuno?
—No solo está permitido, sino que lo alientan. Así el gobierno tiene excusa para no alimentar a los presos. Prácticamente lo único que él come es lo que le llevo en el coche. Unos huevos duros y un poco de pan y mermelada. De hecho, acabo de ir a la ciudad a recoger su mermelada preferida de alguien que la prepara especialmente para él. Voy en el S-Bahn para ahorrar gasolina. Frau Minoux sigue en Garmisch, aunque también alquila una casa en Dahlem. Y Monika, la hija de Herr Minoux, vive en Hagenstrasse, en Grunewald. Si quiere, le daré recuerdos de su parte al jefe.
—Sí, déselos.
—Por cierto, ¿qué hace usted allá en la villa? ¿Forma parte de ese congreso que preparan?
—Así es. Por desgracia. Mi jefe, Arthur Nebe, el director de la Kripo, quiere que dé una conferencia sobre cómo es ser detective en Berlín.
—Debería ser fácil —comentó Gantner—, teniendo en cuenta que usted es detective.
—Sí, supongo. Me ha ordenado que vaya a Wannsee y cuente a un montón de polis extranjeros que era un gran detective. Bernie Gunther, el policía de Berlín que atrapó a Gormann, el estrangulador.
El secretario de Estado Gutterer lo había exagerado todo, claro: supongo que en eso consistía su trabajo. Yo tenía dudas de que nadie pudiera haber sido el sabueso omnisciente que ahora describía mi discurso. Pero no hacía falta ser Charlie Chan para deducir que buena parte de lo que ocurrió en el verano de 1942, por no hablar del verano de 1943, tuvo que ver con este discursito mío.