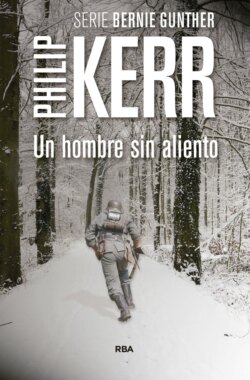Читать книгу Un hombre sin aliento - Philip Kerr - Страница 10
4
ОглавлениеLunes, 8 de marzo de 1943
Ir al trabajo a pie me llevaba unos doce minutos, dependiendo del tiempo que hiciera. Cuando hacía frío, había gruesas placas de hielo en las calles y había que caminar con cuidado o uno se arriesgaba a romperse un brazo. Cuando llegaba el deshielo, solo había que tener cuidado con los carámbanos que caían. A finales de marzo seguía haciendo mucho frío por la noche pero por el día se alcanzaban temperaturas más cálidas, y por fin me vi capaz de retirar las capas de papel de periódico que me habían servido para aislar el interior de mis botas del gélido invierno berlinés. Ahora también me resultaba más fácil caminar.
El Alto Mando de la Wehrmacht (OKW) estaba ubicado en el que quizá fuera el mayor complejo de oficinas de Berlín: un edificio de cinco plantas de granito gris en la ribera norte del canal Landwehr que ocupaba toda la confluencia de la Bendlerstrasse y Tirpitzufer. Antaño el cuartel general de la Armada alemana, era más conocido como el Bendlerblock. Los despachos de la Oficina de Crímenes de Guerra, en el número 17 de Blumeshof, daban a la parte de atrás de ese edificio y a un jardín de rosas que, en verano, impregnaba el aire con un aroma tan intenso que algunos de los que trabajábamos allí lo llamábamos el Invernadero. En mi despacho, bajo los aleros del alto tejado rojo a dos aguas, tenía una mesa, un archivador, una alfombra sobre el suelo de madera y un sillón; incluso tenía un cuadro y una estatuilla de bronce de la mismísima colección de arte del gobierno. No tenía un retrato del Führer. Poca gente que trabajaba en el OKW lo tenía.
Por lo general iba a trabajar temprano y me quedaba hasta tarde, pero eso tenía muy poco que ver con la lealtad o el celo profesional. El sistema de calefacción en el Invernadero era tan eficiente que las ventanas siempre estaban cubiertas de vaho, de modo que había que limpiarlas antes de mirar por ellas. Había incluso ordenanzas de uniforme que se dedicaban a encender las chimeneas en los distintos despachos, aunque no servía de gran cosa, porque eran enormes. Todo ello suponía que la vida era mucho más cómoda allí que en casa, sobre todo teniendo en cuenta la generosidad del comedor del OKW, que siempre estaba abierto. La mayor parte de la comida no era más que un matahambre —patatas, pasta y pan—, pero la había en abundancia. Incluso había jabón y papel higiénico en los aseos, y periódicos en el comedor.
La Oficina de Crímenes de Guerra formaba parte de la sección internacional del departamento jurídico de la Wehrmacht, cuyo director era el achacoso Maximilian Wagner. Ante él respondía mi jefe, el juez Johannes Goldsche, que llevaba a la cabeza de ese organismo desde sus comienzos, en 1939. Tenía unos sesenta años, pelo rubio y bigotito, la nariz ganchuda, orejas más bien grandes, la frente tan alta como el tejado del Invernadero y un desdén olímpico por los nazis que era el resultado de los muchos años que había ejercido como abogado en el sector privado y como juez durante la República de Weimar. Su nombramiento no había tenido nada que ver con manejos políticos, sino con su experiencia previa en la investigación de crímenes de guerra, pues había sido director adjunto de un departamento prusiano similar durante la Gran Guerra.
Según las leyes, se suponía que la Wehrmacht no debía tener intereses políticos. Y se tomaba esa independencia pero que muy en serio. En el departamento jurídico de la Wehrmacht ninguno de los seis juristas encargados de la supervisión de los diversos servicios militares era miembro del Partido. Por eso, aunque yo no era abogado, encajaba muy bien allí. Creo que Goldsche consideraba a un detective de Berlín como un útil instrumento contundente en un arsenal lleno de armas más sutiles, y a menudo se servía de mí para investigar casos en los que hacía falta un método de indagación más enérgico que la mera toma de declaraciones. Pocos de los jueces que trabajaban en la Oficina de Crímenes de Guerra eran capaces de tratar a los cerdos gandules y los Fritz embusteros que conformaban el ejército alemán moderno —sobre todo los que habían cometido crímenes de guerra— con la dureza que en ocasiones merecían.
Lo que ninguno de estos jueces, invariablemente prusianos, percibía era que ser testigo en la investigación de un crimen de guerra conllevaba ciertas ventajas: la suspensión del servicio activo era la principal. Siempre que era posible, procurábamos entrevistar a los hombres sobre el terreno, pero no todos los jueces querían invertir días enteros en desplazarse hasta el frente ruso, y algunos jueces más jóvenes que lo hicieron —Karl Hofmann entre ellos— acabaron siendo destinados al servicio activo. A los que habían pasado por la experiencia les ponía muy nerviosos volar hasta el frente y, a decir verdad, a mí también. Había maneras mejores de pasar el día que bamboleándose de aquí para allá dentro del fuselaje, helador en invierno, de una «Annie de hierro», como se conocía a los aviones Junker Ju 52. Incluso Hermann Göring prefería el tren. Pero el tren era lento y la escasez de carbón suponía que las locomotoras permanecían varadas durante horas o a menudo días enteros. Si eras un juez, de la Oficina de Crímenes de Guerra, lo mejor era eludir el frente por completo, quedarse en casa, en Berlín, bien calentito, y enviar a algún otro al campo de batalla. A alguien como yo.
Cuando llegué a mi mesa encontré una nota manuscrita en la que se requería mi presencia en el despacho de Goldsche, así que me quité el abrigo y los correajes, cogí cuaderno y lápiz, y bajé al segundo piso. Allí hacía mucho más frío, debido a que varias ventanas habían quedado hechas pedazos en el reciente bombardeo y las estaban sustituyendo unos rusos que no paraban de silbar: parte de un batallón de prisioneros de guerra formado por vidrieros, carpinteros y techadores a los que se había asignado la tarea de compensar la escasez de trabajadores alemanes. A los rusos se los veía bastante contentos. Cambiar ventanas era mejor trabajo que deshacerse de bombas de la RAF que no habían explotado. Y probablemente cualquier cosa era mejor que el frente ruso, sobre todo si eras ruso, donde su índice de bajas era diez veces superior al nuestro. Por desgracia, no parecía que eso fuera a impedir que ganaran.
Llamé a la puerta de Goldsche y entré. Me lo encontré sentado junto al fuego, coronado cual Zeus con una nube de humo de pipa y tomándose un café —debía de ser su cumpleaños— frente a un hombre de unos cuarenta años de aspecto casi delicado, delgado y con gafas, que tenía la cara larga y pálida como una lonja de tocino veteado y casi igual de inexpresiva. Como la mayoría de los individuos que veía en mi oficina, ninguno de ellos tenía aspecto de formar parte del ejército. Había visto soldados más convincentes dentro de una caja de juguetes. Yo no me sentía especialmente cómodo de uniforme, sobre todo teniendo en cuenta que el mío tenía un pequeño triángulo negro del Servicio de Seguridad, o SD, en la manga izquierda. (Otra razón por la que a Goldsche le agradaba que trabajase allí: ser del SD me confería cierto empaque sobre el terreno que estaba fuera del alcance del ejército.) Pero su evidente ausencia de aptitudes marciales tenía una explicación más fácil que la mía: en tanto que funcionarios civiles en el seno de las fuerzas armadas, los hombres como Goldsche y su anónimo colega tenían títulos administrativos o legales, pero no rango, y lucían uniformes con unos característicos galones plateados en las charreteras que denotaban su estatus especial de soldados no militares. Resultaba todo muy confuso, aunque yo diría que para la gente del OKW era mucho más confuso aún que un oficial del SD hubiera entrado a trabajar en la Oficina de Crímenes de Guerra, y a veces el triángulo del SD me granjeaba más de una mirada de recelo en el comedor. Pero ya estaba acostumbrado a sentirme fuera de lugar en la Alemania nazi. Además, Johannes Goldsche sabía muy bien que yo no era miembro del Partido; que, como agente de la Kripo, no había tenido elección en lo que respectaba al uniforme, y eso era lo único que, a fin de cuentas, tenía importancia a los ojos republicanos del viejo prusiano. Eso y el detalle de que detestaba a los nazis casi tanto como él.
Me cuadré delante del sillón de Goldsche y miré de reojo las fotografías de la pared mientras esperaba a que el juez se dirigiera a mí. Goldsche era muy aficionado a la música, y en la mayoría de las fotos formaba parte de un trío con piano que incluía a un famoso actor alemán llamado Otto Gebühr. No había oído tocar al trío pero había visto a Gebühr hacer el papel de Federico el Grande en más películas de las que creía necesario. El juez tenía puesta una emisora de música en la radio: siempre ponía la radio cuando quería mantener una conversación privada, por si acaso estaba escuchando alguien del Departamento de Investigación, que seguía bajo el control de Göring.
—Hans, este es el hombre del que te hablaba —dijo Goldsche—. El capitán Bernhard Gunther, antiguo comisario de la Kripo, en la Alexanderplatz. Ahora forma parte de nuestra oficina.
Entrechoqué los talones, como un buen prusiano, y el individuo me devolvió un saludo mudo moviendo en el aire la boquilla de su cigarrillo.
—Gunther, le presento a Von Dohnanyi, oficial del Tribunal Militar. Antes formaba parte del Ministerio de Justicia del Reich y del Tribunal Imperial, pero actualmente es subdirector de la sección central de la Abwehr.
Con todo ello venía a decir, naturalmente, que las charreteras especiales, las llamativas insignias en el cuello del uniforme y sus cargos eran en realidad innecesarios. Von Dohnanyi era un barón, y en el OKW esa era la única clase de rango que importaba de veras.
—Me alegro de conocerlo, Gunther.
Dohnanyi tenía un tono de voz suave, como muchos abogados de Berlín, aunque quizá no tan escurridizo como alguno que había conocido. Lo tomé por uno de esos abogados más interesados en dictar la ley que en ejercerla para ganarse unos cuantos marcos.
—No te dejes engañar por ese distintivo horrendo que luce en la manga —añadió Goldsche—. Gunther fue un leal servidor de la República durante muchos años. Y un policía bueno de verdad. Durante un tiempo fue toda una espina clavada en las carnes de nuestros nuevos amos, ¿no es así, Gunther?
—No soy yo quien debe decirlo. Pero acepto el cumplido. —Miré la bandeja de plata encima de la mesa entre ellos—. Y un café, tal vez.
Goldsche me ofreció una sonrisa torcida.
—Claro. Por favor. Siéntese.
Tomé asiento y Goldsche me sirvió un café.
—No sé de dónde ha sacado esto mi Putzer —comentó Goldsche—, pero lo cierto es que está muy bueno. Como abogado, debería abrigar sospechas de que viene del mercado negro.
—Sí, probablemente debería abrigarlas —señalé. El café era delicioso—. A doscientos marcos el medio kilo, tiene usted un ordenanza estupendo. Yo que usted me aferraría a él y aprendería a hacerme el loco como todo el mundo en esta ciudad.
—Vaya por Dios. —Von Dohnanyi esbozó una levísima sonrisa—. Supongo que debería confesar que el café lo he traído yo —dijo—. Mi padre lo consigue cuando va a dar un concierto a Budapest o Viena. Iba a mencionarlo, pero no quería mermar la buena opinión que tienes de tu Putzer, Johannes. Ahora me temo que podría meterlo en un lío. El café ha sido regalo mío.
—Querido amigo, qué amabilidad por tu parte. —Goldsche me miró de soslayo—. El padre de Von Dohnanyi es el gran director y compositor, Ernst von Dohnanyi. —Goldsche era tremendamente esnob cuando se trataba de música clásica.
—¿Le gusta la música, capitán Gunther?
La pregunta de Dohnanyi fue escrupulosamente amable. Tras las gafas redondas, sin montura, a sus ojos les traía sin cuidado si me gustaba la música o no; pero a mí también me traía sin cuidado, y sin el «von» delante de mi apellido desde luego no era ni de lejos tan escrupuloso como él con lo que acostumbraba a llevarme a los oídos.
—Me gusta una buena melodía si la canta una chica bonita con un buen par de pulmones, sobre todo cuando la letra es de esas vulgares y los pulmones saltan a la vista. Y sé distinguir un arpegio de un archipiélago. Pero la vida es muy corta para Wagner. De eso no tengo ninguna duda.
Goldsche sonrió con entusiasmo. Siempre parecía deleitarse indirectamente con mi capacidad para hablar sin pelos en la lengua, y a mí me gustaba estar a la altura de sus expectativas.
—¿Qué más sabe? —indagó.
—Silbo cuando me baño, que no es tan a menudo como me gustaría —añadí, al tiempo que encendía un pitillo. Era la otra ventaja de trabajar en el OKW: siempre había abundante suministro de tabaco bastante bueno—. Hablando del asunto, parece que los rusos ya están aquí.
—¿A qué se refiere? —preguntó Von Dohnanyi, alarmado por un momento.
—A esos tipos que van silbando por el pasillo —expliqué—. Los expertos artesanos del gremio de vidrieros que están reparando las ventanas del invernadero. Son rusos.
—Dios bendito... —exclamó Goldsche—. ¿Aquí? ¿En el OKW? No me parece una buena idea, precisamente. ¿Y la seguridad?
—Alguien tiene que reparar las ventanas —comenté—. Hace frío en la calle. Eso no es ningún secreto. Solo espero que el cristal sea más duradero que la Luftwaffe, porque me da la impresión de que la RAF tiene previsto hacernos otra visita.
Von Dohnanyi se permitió mostrar una débil sonrisa y luego dio una calada aún más débil a su cigarrillo. Había visto a niños fumar con más placer.
—Por cierto, ¿qué tal se encuentra? —Goldsche miró al otro abogado y le explicó—: Gunther estaba en una casa en Lutzow que fue bombardeada mientras tomaba declaración a un testigo en potencia. Es afortunado de estar aquí.
—Así es como lo veo yo. —Me llevé una mano al pecho—. Y me encuentro mucho mejor, gracias.
—¿Preparado para trabajar?
—Aún noto el pecho un poco congestionado, pero por lo demás estoy más o menos como siempre.
—¿Y el testigo? ¿Herr Meyer?
—Sigue vivo, pero me temo que el único testimonio que prestará en el futuro inmediato será ante un tribunal celestial.
—¿Lo ha visto en el Hospital Judío? —preguntó Von Dohnanyi.
—Sí, pobre hombre. Al parecer ha perdido un buen trozo de cerebro. Aunque no es que la gente repare en esa clase de detalles hoy en día. Pero ahora no nos sirve de nada, me temo.
—Lástima —comentó Goldsche—. Iba a ser un testigo importante en un caso que estamos preparando contra la Royal Navy —le explicó a Von Dohnanyi—. La Royal Navy cree que puede hacer lo que le venga en gana. A diferencia de la Armada norteamericana, que reconoce todos nuestros buques hospital, la Royal Navy solo reconoce los buques hospital de gran tonelaje, pero no lo más pequeños.
—¿Porque los más pequeños recogen a miembros de tripulaciones aéreas que no han resultado heridos? —sugirió Von Dohnanyi.
—Así es. Es una auténtica pena que este caso se haya ido al garete casi antes de empezar. Aunque también es verdad que nos hace la vida un poco más sencilla. Por no hablar decir más agradable. Goebbels tenía interés en que Franz Meyer hablara en la radio. Habría sido de lo más inconveniente.
—El ministro de Propaganda no era el único interesado en Franz Meyer —dije—. Vino a verme la Gestapo cuando estaba en el hospital, para hacerme preguntas sobre Meyer.
—¿Ah, sí? —murmuró Von Dohnanyi.
—¿Qué clase de preguntas le hizo? —se interesó Goldsche.
Me encogí de hombros.
—Quiénes eran sus amigos, cosas así. Por lo visto creían que Meyer podía haber estado implicado en un asunto de fuga de divisas para convencer a los suizos de que acogieran a un grupo de judíos.
Goldsche se mostró perplejo.
—Era dinero para refugiados —añadí—. Bueno, ya sabe que los suizos tienen un corazón enorme. Hacen todo ese chocolate blanco tan rico para endulzar la mentira de que son pacíficos y amables. Como es evidente, no lo son. Nunca lo han sido. Incluso el ejército alemán tenía por costumbre reclutar a mercenarios suizos. Los italianos decían que era una mala guerra cuando intervenían piqueros suizos, porque tenían una manera de pelear sumamente despiadada.
—¿Qué le dijo a la Gestapo? —preguntó Goldsche.
—No dije nada. —Le resté importancia con un movimiento del hombro—. No me consta ningún caso de fuga de divisas. El hombre de la Gestapo mencionó varios nombres, pero yo no había oído hablar de ninguno. Sea como sea, conozco al comisario que fue a verme. No es mal tipo, para ser de la Gestapo. Se llama Werner Sachse. No estoy seguro de si es miembro del Partido, pero no me sorprendería que no lo fuera.
—No me hace gracia que la Gestapo se inmiscuya en nuestras investigaciones —refunfuñó Goldsche—. No me hace ninguna gracia. Nuestra independencia judicial siempre se ve amenazada por Himmler y sus matones.
Negué con la cabeza.
—Los de la Gestapo son como perros. Hay que dejarles lamer el hueso un rato o se ponen como fieras. Hágame caso. Era una investigación rutinaria. El comisario lamió el hueso, me dejó que le acariciara las orejas y se fue. Así de sencillo. Y no hay por qué preocuparse. No creo que nadie vaya a liquidar esta oficina porque siete judíos se fueron a esquiar a Suiza sin permiso.
Von Dohnanyi se encogió de hombros.
—Quizá el capitán Gunther esté en lo cierto —dijo—. Ese comisario se limitaba a cumplir con el procedimiento, nada más.
Esbocé una sonrisa paciente, tomé un sorbo de café, reprimí la curiosidad natural acerca de cómo sabía exactamente Von Dohnanyi que Meyer estaba en el hospital judío y decidí encarar el tema de la reunión.
—¿Para qué quería verme, señor?
—Ah, sí. —Goldsche me hizo un gesto con la cabeza—. ¿Está seguro de que se encuentra en forma?
Asentí.
—Bien. —Goldsche miró a su amigo aristócrata—. Hans, ¿quieres iluminar al capitán?
—Desde luego. —Von Dohnanyi dejó la boquilla, se quitó las gafas, sacó un pañuelo pulcramente doblado y empezó a limpiar las lentes.
Apagué mi cigarrillo, abrí el cuaderno y me dispuse a tomar notas.
Von Dohnanyi negó con la cabeza.
—Por el momento, simplemente haga el favor de escuchar, capitán —dijo—. Cuando haya terminado tal vez entenderá que le haya pedido que no tome notas de este encuentro.
Cerré el cuaderno y aguardé.
—Tras el incidente de Gleiwitz, las tropas alemanas invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939, y dieciséis días después el Ejército Rojo la invadió desde el Este, de acuerdo con el Pacto Mólotov-Ribbentrop firmado entre nuestros dos países el 23 de agosto de 1939. Alemania se anexionó Polonia occidental y la Unión Soviética incorporó la mitad oriental a las repúblicas ucraniana y bielorrusa. Unos cuatrocientos mil soldados polacos fueron hechos prisioneros por la Wehrmacht, y el Ejército Rojo apresó al menos a otro cuarto de millón de polacos. Lo que aquí nos ocupa es la suerte de esos polacos hechos prisioneros por los rusos. Desde que la Wehrmacht invadió la Unión Soviética...
—Alemania nunca ha sido afortunada en ese sentido —comenté—. Con sus amigos, quiero decir.
Haciendo caso omiso de mi sarcasmo, Von Dohnanyi se puso las gafas de nuevo y continuó:
—Posiblemente ya desde agosto de 1941, la inteligencia militar ha estado recibiendo informes sobre un asesinato en masa de oficiales polacos que tuvo lugar en primavera o a principios de verano de 1940. Pero nadie sabía a ciencia cierta dónde ocurrió. Hasta ahora, tal vez.
»Hay un regimiento de telecomunicaciones, el 537.º, al mando del teniente coronel Friedrich Ahrens, acantonado en un lugar que se llama Gnezdovo, cerca de Smolensk. El juez Goldsche me ha dicho que usted estuvo en Smolensk, ¿no es así, capitán Gunther?
—Sí, señor, estuve en el verano de 1941.
Asintió.
—Eso está bien. Así sabrá a qué clase de lugar me refiero.
—Es una pocilga —dije—. No entiendo por qué pensamos que merecía la pena tomarlo.
—Bueno, sí. —Von Dohnanyi me ofreció una sonrisa paciente—. Por lo visto Gnezdovo es un área muy boscosa al oeste de la ciudad, con lobos y demás animales salvajes, y ahora mismo, como es natural, toda la zona está cubierta por un grueso manto de nieve. El 537.º está acantonado en un castillo o villa anteriormente utilizado por la policía secreta rusa, la NKVD. Emplean a unos cuantos Hiwis, prisioneros de guerra rusos como los vidrieros del pasillo, y hace varias semanas unos de esos Hiwis informaron de que un lobo había desenterrado unos restos humanos en el bosque. Tras investigar el lugar en persona, Ahrens dijo haber hallado no uno sino varios huesos humanos. El informe nos llegó a la Abwehr y nos dispusimos a sopesar la información. Se nos han presentado diversas posibilidades.
»Uno: que los huesos proceden de una fosa común de presos políticos asesinados por la NKVD durante la denominada Gran Purga de 1937 y 1938, tras el primer y el segundo juicios de Moscú. Calculamos que fueron asesinados hasta un millón de ciudadanos soviéticos y que están enterrados en fosas comunes a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados al oeste de Moscú.
»Dos: que los huesos proceden de una fosa común de oficiales polacos. El gobierno soviético ha asegurado al primer ministro polaco en el exilio, el general Sikorski, que todos los prisioneros de guerra polacos fueron liberados en 1940, tras haber sido trasladados a Manchuria, y que los soviéticos sencillamente perdieron la pista a muchos de esos hombres de resultas de la guerra, pero nuestras fuentes en Londres parecen convencidas de que los polacos no les creen. Un factor clave en las sospechas que abriga la Abwehr de que los huesos podrían ser de un oficial polaco es que esa explicación encajaría con informes previos sobre oficiales polacos vistos en la estación de ferrocarril de Gnezdovo en mayo de 1940. Los comentarios que le hizo el ministro de Asuntos Exteriores Mólotov a Von Ribbentrop durante la firma del tratado de no agresión en 1939 siempre nos han llevado a suponer que Stalin alberga un profundo odio hacia los polacos que se remonta a la derrota soviética en la guerra de 1919-1920. Además, su hijo fue asesinado por partisanos polacos en 1939.
»Tres: la fosa común es el escenario de una batalla entre la Wehrmacht y el Ejército Rojo. Es tal vez la posibilidad menos probable, ya que la batalla de Smolensk tuvo lugar en su mayor parte al sur de la ciudad y no al oeste. Además, la Wehrmacht hizo prisioneros a trescientos mil soldados del Ejército Rojo, y la mayoría de esos hombres siguen con vida, encarcelados en un campo al noroeste de Smolensk.
—O trabajando en este mismo pasillo —observé.
—Gunther, por favor —dijo Goldsche—. Deje que termine.
—La cuarta posibilidad es la más delicada desde el punto de vista político y también el motivo de que le haya pedido que no tome notas, capitán Gunther.
No costaba trabajo suponer por qué Von Dohnanyi vacilaba en describir la cuarta posibilidad. Era difícil abordar el asunto: difícil para él y más difícil aún para mí, que había sufrido en mi propia piel algunas de esas lacras tan «delicadas desde el punto de vista político».
—La cuarta posibilidad es que se trate de una de las numerosas fosas comunes llenas de judíos asesinados por las SS en esa región —dije.
Von Dohnanyi asintió.
—Las SS son muy reservadas respecto de estos asuntos —continuó—. Pero tenemos información de que un batallón especial de las SS perteneciente al Grupo B de Gottlob Berger y al mando de un Obersturmführer llamado Oskar Dirlewanger estuvo en activo al oeste de Smolensk durante la primavera del año pasado. No disponemos de cifras exactas, pero según un cálculo que ha llegado a nuestro poder, el batallón de Dirlewanger es responsable de los asesinatos de al menos catorce mil personas.
—Lo último que queremos es tocar las narices a las SS —terció Goldsche—. Lo que significa que este asunto requiere la más absoluta confidencialidad. A decir verdad, tendremos graves problemas si vamos por ahí descubriendo fosas comunes suyas.
—Es una manera delicada de expresarlo, señor juez —comenté—. Puesto que doy por sentado que es a mí a quien quiere enviar a Smolensk a investigar, se supone que debo asegurarme de que descubramos la fosa común indicada, ¿no es eso?
—En resumidas cuentas, sí —asintió Goldsche—. Ahora mismo la tierra está completamente helada y no hay posibilidad de exhumar más cadáveres, al menos durante varias semanas. Hasta entonces tenemos que averiguar todo lo posible. Así que, si puede pasar un par de días allí... Hable con algunos vecinos, visite el escenario, evalúe la situación y luego regrese a Berlín y hágame un informe a mí en persona. Si está bajo nuestra jurisdicción, pondremos en marcha una investigación de crímenes de guerra como es debido, con un juez, casi de inmediato. —Se encogió de hombros—. Pero enviar a un juez tan pronto sería pasarse de la raya.
—Desde luego —dijo Von Dohnanyi—. Enviaría un mensaje poco adecuado. Lo mejor es moverse con discreción de momento.
—Permítanme que revise mis notas mentales, caballeros —dije—, sobre lo que quieren que haga. Solo para tenerlo claro. Si se trata de una fosa común llena de judíos, entonces debo olvidarme del asunto. Pero si está llena de oficiales polacos, es carne para nuestra oficina. ¿Es eso lo que están diciendo?
—No es una manera muy sutil de decirlo —comentó Von Dohnanyi—, pero sí. Eso es exactamente lo que se le pide, capitán Gunther.
Por un momento volvió la mirada hacia el paisaje que aparecía por encima de la chimenea de Goldsche, como si deseara estar allí en vez de en un despacho de Berlín lleno de humo, y noté que una comisura de la boca se me empezaba a curvar en una mueca de desdén. Era la imagen de una esas campagnas italianas pintadas al final de un día de verano, cuando la luz es interesante para un pintor. En ella se veía a unos viejecitos con larga barba y toga en torno a un paisaje clásico en ruinas, preguntándose quién llevaría a cabo las reparaciones necesarias de los edificios, porque todos los jóvenes se habían ido a la guerra. No tenían prisioneros de guerra rusos que les reparasen las ventanas en aquellos tiempos de la Arcadia.
Mi desdén se transformó en desprecio a carta cabal por su delicada sensibilidad.
—Me temo que el asunto no será muy sutil, caballeros —anuncié—. Eso se lo aseguro. Desde luego no será ni remotamente tan sutil como en ese bonito cuadro. Smolensk no es ningún semiparaíso bucólico. Está en ruinas, sin duda, pero está en ruinas porque lo han dejado así nuestros tanques y nuestra artillería. Es un montón de escombros habitado por gente fea y asustada que apenas se las arreglaba para ganarse la vida cuando apareció la Wehrmacht pidiendo que les dieran de comer y de beber a cambio de casi nada. Zeus no seducirá a Ío, sino que será un Fritz el que intente violar a alguna pobre muchacha campesina; y en Smolensk el bonito paisaje no está cubierto del brillo ambarino del sol de Italia sino de una dura corteza de hielo. No, no será sutil. Y les aseguro que un cadáver que ha estado enterrado tampoco tiene nada de sutil. Es sorprendente lo poco delicado que resulta, y lo rápido que se convierte en algo sumamente desagradable. Hay que tener en cuenta el olor, por ejemplo. Los cadáveres acostumbran a descomponerse cuando han estado un tiempo bajo tierra.
Encendí otro pitillo y disfruté de su incomodidad. El silencio se prolongó un largo instante. Von Dohnanyi se puso nervioso por algo; más nervioso de lo que hubiera cabido deducir de lo que me había dicho, tal vez. O igual solo tenía ganas de pegarme. Me pasa a menudo.
—Pero entiendo a qué se refieren —continué, ahora con más amabilidad—, por lo que a las SS respecta, quiero decir. Más vale no buscarles las cosquillas, ¿verdad? Y les aseguro que sé de lo que hablo, lo he hecho en alguna ocasión y deseo tanto como ustedes no volver a hacerlo.
—Hay una quinta posibilidad —añadió Goldsche—, razón por la que prefiero que haya un detective como Dios manda en el escenario.
—¿Y cuál es?
—Quiero que se cerciore sin asomo de duda de que todo esto no es una horrible mentira pergeñada por el Ministerio de Propaganda. Que ese cadáver no lo han dejado allí adrede para tomarnos por idiotas primero a nosotros y luego a los medios de comunicación del mundo entero. Porque, no se equivoquen, caballeros, eso es exactamente lo que ocurrirá si resulta que todo esto es un camelo.
Asentí.
—De acuerdo, pero me parece que olvida una sexta posibilidad.
Von Dohnanyi frunció el ceño.
—¿Y cuál es?
—Que resulte ser una fosa común llena de oficiales polacos asesinados por el ejército alemán.
Von Dohnanyi negó con la cabeza.
—Imposible —aseguró.
—¿Ah, sí? No veo cómo puede existir su segunda posibilidad sin tener en cuenta la posibilidad de la sexta.
—Es cierto desde un punto de vista lógico —reconoció Von Dohnanyi—. Pero nos atenemos a que el ejército alemán no asesina a prisioneros de guerra.
Esbocé una sonrisa torcida.
—Ah, bueno, entonces no hay problema. Perdone que lo haya mencionado, señor.
Von Dohnanyi se sonrojó ligeramente. El sarcasmo no menudea en las salas de concierto ni en el Tribunal Imperial, y dudo que hubiera hablado con un policía auténtico desde 1928, cuando, igual que todos los demás aristócratas, solicitó un permiso de armas de fuego para poder matar jabalíes y a algún que otro bolchevique.
—Además —continuó—, esa parte de Rusia solo lleva en manos alemanas desde septiembre de 1941. Y eso sin tener en cuenta que existen registros militares sobre qué polacos fueron prisioneros de Alemania y cuáles lo fueron de la Unión Soviética. Esa información ya ha sido puesta en conocimiento del gobierno polaco en Londres. Ya solo por eso tendría que ser fácil comprobar si alguno de esos hombres fue prisionero del Ejército Rojo. Razón por la que creo sumamente improbable que se trate de un embuste pergeñado por el Ministerio de Propaganda. Sería muy sencillo desmentirlo.
—Tal vez estés en lo cierto, Hans —reconoció el juez.
—Estoy en lo cierto —insistió Von Dohnanyi—. Sabes que lo estoy.
—Aun así —dijo el juez—, quiero saber con total seguridad a qué nos enfrentamos. Y lo antes posible. ¿Se encargará usted, Gunther? ¿Irá a ver qué consigue averiguar?
No me apetecía mucho ver Smolensk de nuevo, ni cualquier otra parte de Rusia, si a eso vamos. El país entero me producía una combinación de miedo y vergüenza, pues no cabía duda de que fueran cuales fuesen los crímenes cometidos por el Ejército Rojo en nombre del comunismo, las SS habían cometido otros igualmente horribles en nombre del nazismo. Quizá los nuestros fueran más horrendos. Ejecutar a oficiales enemigos de uniforme era una cosa —tenía cierta experiencia al respecto— pero asesinar a mujeres y niños era otra muy distinta.
—Sí, señor. Iré. Claro que iré.
—Así me gusta —dijo el juez—. Como le he dicho, si hay el menor indicio de que esto es obra de los matones de las SS, quédese de brazos cruzados. Lárguese de Smolensk lo antes posible, vuelva directo a casa y finja que no sabe nada al respecto.
—Será un placer.
Le ofrecí una sonrisa irónica y meneé la cabeza preguntándome en qué mágica cumbre se encontraban esos dos. Igual hacía falta ser juez o aristócrata para mirar desde las alturas y ver qué era importante. Importante para Alemania. Yo tenía preocupaciones más urgentes: yo mismo, por ejemplo. Y desde mi perspectiva, todo ese asunto de investigar el asesinato en masa de unos polacos me hacía pensar en un burro que llamaba «orejotas» a otro burro.
—¿Ocurre algo? —preguntó Von Dohnanyi.
—Nada, tan solo que me resulta un tanto difícil entender que alguien piense que la Alemania nazi pueda erigirse en juez moral sobre un asunto semejante.
—Una investigación y consiguiente el libro blanco podrían resultar tremendamente útiles para restaurar nuestra reputación por lo que respecta al juego limpio y la rectitud a los ojos del mundo —dijo el juez—. Cuando todo esto haya terminado.
Así que eso era. Un libro blanco. Un informe manifiesto de que hombres influyentes y honrados como el juez Goldsche y Von Dohnanyi pudieran obtener de un archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, una vez concluida la guerra, para demostrar a otros hombres influyentes y honrados de Inglaterra y Estados Unidos que no todos los alemanes se habían comportado con la maldad de los nazis, o que los rusos habían sido tan malvados como nosotros, o algo por el estilo. Yo tenía dudas de que eso fuera a dar resultado.
—Acuérdese bien de lo que le digo —advirtió Dohnanyi—. Si esto es lo que creo, entonces no es más que el principio. Tenemos que empezar a reconstruir nuestra fibra moral por algún sitio.
—Dígaselo a las SS —repuse.