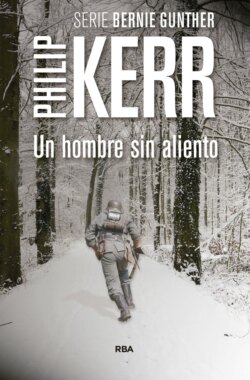Читать книгу Un hombre sin aliento - Philip Kerr - Страница 8
2
ОглавлениеMiércoles, 3 de marzo de 1943
Me llevaron al hospital estatal en el barrio de Friedrichshain. Sufría una conmoción cerebral y había respirado humo. Lo de respirar humo no tenía nada de nuevo, pero debido a la conmoción el médico me aconsejó que guardara reposo un par de días. Nunca me han gustado los hospitales. Para mi gusto, ofrecen más realidad de la necesaria. Pero estaba cansado, desde luego. Es lo que tiene ser bombardeado por la RAF. Así que el consejo de aquel Jesús de las Aspirinas con aspecto de novato me vino bien. Pensé que ya me tocaba pasar un tiempo con los pies en alto y la boca inmovilizada. Además, estaba mucho mejor en el hospital que en mi apartamento. En el hospital seguían alimentando a los pacientes, que era más de lo que podía decirse de mi casa, donde el puchero estaba vacío.
Desde la ventana tenía una bonita vista del cementerio de St. Georg, pero no me importaba: el hospital da por el otro lado a la fábrica de cerveza Böhmisches, por lo que siempre había un intenso olor a lúpulo en el aire. No se me ocurre mejor manera de alentar la recuperación de un berlinés que el olor a cerveza alemana. Aunque no es que se viera a menudo en los bares de la ciudad: la mayor parte de la cerveza fabricada en Berlín iba directa a nuestros valientes muchachos en el frente ruso. Pero no puedo decir que les guardase rencor por un par de cervezas. Supongo que, después de Stalingrado, les hacía falta recordar el sabor del hogar para mantener la moral alta. Un hombre no tenía mucho más para animarse en el invierno de 1943.
En cualquier caso estaba mejor que Siv Meyer y sus hermanas, que habían fallecido. El único superviviente de esa noche, aparte de mí, era Franz, que seguía en el hospital judío. ¿Dónde si no? Aunque lo más sorprendente es que hubiera un hospital judío ya para empezar.
No me faltaron visitas. Vino a verme Renata Matter. Fue ella quien me contó que mi casa no había sufrido daños y me dio la noticia sobre las hermanas Meyer. Estaba muy afectada también y, como buena católica que era, había pasado la mañana rezando por sus almas. Parecía asimismo afectada por la noticia de que el sacerdote de St. Hedwig, Bernhard Lichtenberg, había sido detenido y era probable que lo enviasen a Dachau, donde —según ella— ya estaban encarcelados más de dos mil curas. Dos mil curas en Dachau era una idea deprimente. Es lo que tienen las visitas al hospital: a veces uno preferiría que no se hubieran molestado en ir a animarte.
Fue esa sin duda la impresión que me causó la segunda visita: un comisario de la Gestapo llamado Werner Sachse. Conocía a Sachse de la jefatura de policía de la Alexanderplatz, y a decir verdad no era mal tipo para ser oficial de la Gestapo, pero ya sabía que no había venido a traerme un pastel de frutas y ofrecerme unas palabras de apoyo. Llevaba el pelo tan pulcro como las líneas del cuaderno de un carpintero, un abrigo de cuero negro que crujía como la nieve bajo los pies cuando se movía y un sombrero y una corbata negros que me hacían sentir incómodo.
—Me parece que elegiré asas de latón y forro de satén, por favor —bromeé—. Y el funeral con el ataúd abierto, creo.
Sachse se mostró perplejo.
—Supongo que tu categoría salarial no alcanza para tener humor negro. Solo corbatas y abrigos negros.
—Te sorprendería. —Se encogió de hombros—. En la Gestapo también tenemos nuestros chistes.
—Seguro que sí. Solo que para el Tribunal Popular de Moabit se denominan pruebas.
—Te aprecio, Gunther, así que no te importará que te advierta de que no gastes bromas así. Sobre todo después de Stalingrado. Hoy en día se considera «minar la fortaleza defensiva» y te cortan la cabeza por ello. El año pasado decapitaron a tres personas al día por hacer chistes así.
—¿No te has enterado? Estoy herido. Tengo una conmoción. Apenas puedo respirar. No estoy en mis cabales. Si me cortaran la cabeza, seguramente no me enteraría de todos modos. Me acogeré a eso si llego a los tribunales. ¿Cuál es tu categoría salarial, Werner?
—A3. ¿Por qué lo preguntas?
—Me preguntaba por qué alguien que gana seiscientos marcos a la semana ha venido hasta aquí para advertirme de que no mine nuestra fortaleza defensiva, suponiendo que exista tal cosa después de Stalingrado.
—No era más que una advertencia amistosa. De pasada. Pero no he venido por eso, Gunther.
—No creo que estés aquí para confesar un crimen de guerra, Werner. Al menos todavía.
—Ya te gustaría, ¿eh?
—Me pregunto hasta dónde podríamos llegar por ahí antes de que nos decapiten a los dos.
—Háblame de Franz Meyer.
—Él también está herido.
—Sí, lo sé. Acabo de pasar por el hospital judío.
—¿Cómo se encuentra?
Sachse meneó la cabeza.
—Le va de maravilla. Está en coma.
—¿Lo ves? Tenía razón. Tu categoría salarial no alcanza para tener sentido del humor. Hoy en día tienes que ser por lo menos Kriminalrat para que te permitan hacer chistes graciosos de veras.
—Los Meyer estaban bajo vigilancia, ¿lo sabías?
—No. No estuve allí el tiempo suficiente para darme cuenta. Me distrajo Klara. Era toda una belleza.
—Sí, lo de ella es una pena, estoy de acuerdo. —Hizo una pausa—. Estuviste en su apartamento, dos veces. El domingo y luego el lunes por la noche.
—Así es. Oye, no habrán muerto también los agentes secretos que vigilaban a los Meyer, ¿verdad?
—No. Siguen vivos.
—Qué pena.
—Pero ¿quién dice que fueran agentes secretos? No era una operación encubierta. Supongo que los Meyer sabían que estaban siendo vigilados, aunque tú eres tan tonto que no te diste cuenta.
Encendió un par de cigarrillos y me puso uno en la boca.
—Gracias, Werner.
—Mira, pedazo de inútil, más vale que sepas que fuimos yo y otros agentes de la Gestapo los que te encontramos y te sacamos de entre los cascotes antes de que se desmoronara la chimenea. Te salvó la vida la Gestapo, Gunther. Así que debemos de tener sentido del humor. Lo más sensato habría sido dejarte allí para que murieras aplastado.
—¿De veras?
—De veras.
—Entonces, gracias. Te debo una.
—Eso pensaba yo. Por eso he venido a preguntarte por Franz Meyer.
—De acuerdo. Soy todo oídos. Saca la lámpara de los interrogatorios y enciéndela.
—Dame respuestas sinceras. Me debes eso al menos.
Di una breve calada al cigarrillo, solo para recuperar el aliento, y asentí.
—Eso y este pitillo. En realidad sabe igual que un clavo.
—¿Qué hacías en la Lützowestrasse? Y no digas «estaba de visita».
—Cuando la Gestapo detuvo a Franz Meyer por las protestas de la fábrica, su parienta pensó que la Oficina de Crímenes de Guerra podría sacarle las castañas del fuego. Era el único testigo superviviente de un crimen de guerra, cuando un submarino de los Tommies torpedeó un buque hospital frente a la costa de Noruega en 1941. El buque Hrotsvitha von Gandersheim. Le tomé declaración y convencí a mi jefe de que firmara su puesta en libertad.
—¿Y tú qué salías ganando?
—Es mi trabajo, Werner. Me ponen tras la pista de un posible delito e intento verificarlo. Mira, no niego que los Meyer se mostraron muy agradecidos. Mi invitaron a cenar y abrieron su última botella de Spätburgunder para celebrar la liberación de Meyer del Centro de Asistencia a los Judíos de la Rosenstrasse. Estábamos brindando cuando cayó la bomba... No niego que me produjera cierta satisfacción endiñarles una a los Tommies. Son unos santurrones de mierda. Según ellos, el Hrotsvitha von Gandersheim solo era un convoy de transporte de tropas y no un buque hospital. Se ahogaron unos mil doscientos hombres. Soldados, tal vez, pero soldados heridos que volvían a su hogar en Alemania. Su declaración está en poder de mi jefe, el juez Goldsche. La puedes leer por ti mismo y ver si digo la verdad.
—Sí, lo he comprobado. Pero ¿por qué no fuisteis al refugio junto con todos los demás?
—Meyer es judío. No está autorizado a entrar en el refugio.
—De acuerdo, pero ¿y los demás? La esposa, sus hermanas, ninguna era judía. Debes reconocer que resulta un tanto sospechoso.
—No pensamos que el ataque aéreo fuera real. Así que decidimos pasarlo allí.
—Muy bien. —Sachse suspiró—. Ninguno de nosotros volverá a cometer ese error, supongo. Berlín está en ruinas. St. Hedwig ardió hasta los cimientos, la Prager Platz quedó reducida a escombros, y el hospital de la Lützowerstrasse quedó destruido por completo. La RAF lanzó más de mil toneladas de bombas. Sobre objetivos civiles. Eso sí que es un puto crimen de guerra. Ya que estás, también puedes investigarlo, ¿no?
Asentí.
—Sí.
—¿Mencionaron los Meyer alguna clase de divisa extranjera? ¿Francos suizos, tal vez?
—¿Para dármelos a mí, quieres decir? —Negué con la cabeza—. No. No me ofrecieron ni un mísero paquete de tabaco. —Fruncí el ceño—. ¿Me estás diciendo que esos malnacidos tenían dinero?
Sachse asintió.
—Bueno, pues a mí no me lo ofrecieron.
—¿Mencionaron a un hombre llamado Wilhelm Schmidhuber?
—No.
—¿Friedrich Arnold? ¿Julius Fliess?
Negué con la cabeza.
—¿La Operación Siete, tal vez?
—No he oído hablar nunca de eso.
—¿Dietrich Bonhoeffer?
—¿El pastor?
Sachse asintió.
—No. Me habría acordado de su nombre. ¿A qué viene todo esto, Werner?
Sachse dio una calada al cigarrillo, miró de soslayo al hombre que estaba en la cama de al lado y acercó la silla a mí, lo bastante para que alcanzara a oler su loción para el afeitado, Klar Klassik. Hasta la Gestapo suponía un cambio agradable con respecto a los vendajes rancios, los meados en los cristales y las bacinillas olvidadas.
—La Operación Siete era un plan para ayudar a siete judíos a escapar de Alemania a Suiza.
—¿Siete judíos importantes?
—No quedan de esos. Ya no. Todos los judíos importantes se fueron de Alemania y están..., bueno, se han largado. No, eran siete judíos normales y corrientes.
—Ya veo.
—Naturalmente, los suizos son tan antisemitas como nosotros y no hacen nada a menos que sea por dinero. Creemos que los conspiradores se vieron obligados a reunir una importante suma de dinero para tener la seguridad de que esos judíos pudieran pagarse el billete y no supusieran una carga para el Estado suizo. Ese dinero se trasladó a Suiza de forma clandestina. La Operación Siete se llamaba en un principio Operación Ocho, no obstante, e incluía a Franz Meyer. Los teníamos bajo vigilancia con la esperanza de que nos llevaran hasta los demás conspiradores.
—Es una pena.
Werner Sachse asintió lentamente.
—Me creo tu historia —dijo.
—Gracias, Werner. Te lo agradezco. Aun así, supongo que me registraste los bolsillos en busca de francos suizos mientras estaba tendido en la calle.
—Claro. Cuando apareciste supusimos que habíamos dado con un soborno. Ya te puedes imaginar lo triste que fue descubrir que, seguramente, no habías hecho nada ilegal.
—Es lo que digo yo siempre, Werner. No hay nada tan decepcionante como descubrir que nuestros amigos y vecinos no son menos honrados que nosotros.