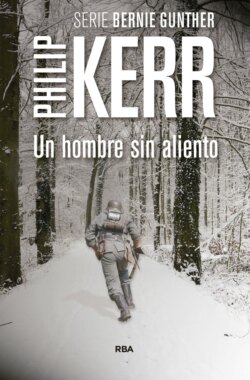Читать книгу Un hombre sin aliento - Philip Kerr - Страница 7
1
ОглавлениеLunes, 1 de marzo de 1943
Franz Meyer se levantó en la cabecera de la mesa, bajó la mirada, tocó el mantel y esperó a que guardáramos silencio. Con el pelo rubio, los ojos azules y unas facciones neoclásicas que parecían haber sido esculpidas por Arno Breker, el escultor oficial del Reich, no se aproximaba para nada a la idea que tuviera nadie de un judío. La mitad de los integrantes de las SS y el SD parecían más semíticos. Meyer respiró hondo con gesto casi eufórico, nos ofreció una amplia sonrisa que era mitad alivio y mitad alegría de vivir, y levantó la copa hacia cada una de las cuatro mujeres sentadas a la mesa. Ninguna era judía. Sin embargo, de acuerdo con los estereotipos raciales que tanto gustaban al Ministerio de Propaganda, podrían haberlo sido: todas eran alemanas de nariz grande, ojos oscuros y cabello más oscuro aún. Por un momento dio la impresión de que Meyer se había atragantado por la emoción, y, cuando por fin fue capaz de hablar, tenía lágrimas en los ojos.
—Quiero agradecer a mi mujer y sus hermanas los esfuerzos que han hecho por mí —dijo—. Hacía falta mucho valor para algo así, y no puedo deciros lo que supuso para quienes estábamos detenidos en el Centro de Asistencia a los Judíos saber que había tanta gente fuera lo bastante preocupada como para venir a manifestarse en nuestro apoyo.
—Aún me cuesta creer que no nos hayan detenido a nosotras —dijo Siv, la esposa de Meyer.
—Están tan acostumbrados a acatar órdenes —comentó Klara, la cuñada de Meyer— que no saben qué hacer.
—Mañana volveremos al centro de asistencia de la Rosenstrasse —insistió Siv—. No cejaremos hasta que hayan puesto en libertad a todos los que están allí. Hasta el último de los dos mil. Les hemos demostrado lo que podemos hacer cuando la opinión pública se moviliza. Tenemos que seguir ejerciendo presión.
—Sí —convino Meyer—. Y lo haremos. Lo haremos. Pero ahora quiero proponer un brindis. Por nuestro nuevo amigo, Bernie Gunther. De no ser por él y sus colegas de la Oficina de Crímenes de Guerra, probablemente seguiría preso en el Centro de Asistencia a los Judíos. Y después, ¿quién sabe dónde...? —Sonrió—. Por Bernie.
Éramos seis en el acogedor comedorcito del apartamento de los Meyer en la Lützowerstrasse. Mientras cuatro de ellos se levantaban y brindaban por mí en silencio, yo negué con la cabeza. No estaba seguro de merecer la gratitud de Franz Meyer, y además, el vino que bebíamos era un tinto alemán bastante bueno, un Spätburgunder de mucho antes de la guerra que él y su esposa hubieran hecho mejor en cambiar por algo de comida en vez de derrocharlo conmigo. Era casi imposible encontrar vino en Berlín, y mucho menos un buen tinto alemán.
Esperé por cortesía a que bebieran a mi salud antes de ponerme en pie para llevar la contraria a mi anfitrión.
—No sé si puedo decir que tenga mucha influencia en las SS —expliqué—. Hablé con un par de polis conocidos míos que vigilaban la manifestación y me dijeron que corre el rumor fundado de que la mayoría de los detenidos el sábado por las protestas de la fábrica probablemente serán puestos en libertad dentro de pocos días.
—Es increíble —dijo Klara—. Pero ¿qué significa eso, Bernie? ¿Cree que las autoridades van a ser más cautelosas con las deportaciones ?
Antes de que pudiera dar mi opinión resonó la alarma antiaérea. Todos nos miramos sorprendidos. Hacía casi dos años desde el último bombardeo de la RAF.
—Más vale que vayamos al refugio —dije—. O al sótano, quizá.
Meyer asintió.
—Tienes razón —dijo con firmeza—. Más vale que os vayáis todos. Por si acaso es real.
Cogí el abrigo y el sombrero del perchero, y me volví hacia Meyer.
—Pero tú también vienes, ¿verdad? —dije.
—Los judíos no pueden acceder a los refugios. Tal vez no te hayas dado cuenta. Bueno, no hay motivo para que te hubieras fijado. Me parece que no ha habido ningún bombardeo desde que empezamos a llevar la estrella amarilla.
Negué con la cabeza.
—No, no me había dado cuenta. —Me encogí de hombros—. Entonces, ¿adónde se supone que deben ir los judíos?
—Al infierno, naturalmente. Al menos eso esperan. —Esta vez la sonrisa de Meyer era sarcástica—. Además, la gente sabe que este apartamento es judío y, puesto que la ley obliga a dejar las puertas y ventanas de las casas abiertas para minimizar el efecto de la onda expansiva de una explosión, también es una invitación a que algún ladrón del barrio venga a robarnos. —Meneó la cabeza—. Así que me voy a quedar.
Miré por la ventana. En la calle, la policía uniformada ya estaba llevando a cientos de personas al refugio en rebaño. No había mucho tiempo que perder.
—Franz —dijo Siv—, no vamos a ir sin ti. Deja el abrigo. Si no ven la estrella tendrán que dar por sentado que eres alemán. Puedes llevarme en brazos y decir que me he desmayado, y si enseño mi pase y digo que soy tu esposa nadie sospechará.
—Tiene razón —dije.
—Y si me detienen, ¿qué? Acaban de ponerme en libertad. —Meyer sacudió la cabeza y rio—. Además, seguro que no es más que una falsa alarma. ¿Acaso no ha prometido Hermann el Gordo que esta es la ciudad mejor defendida de Europa?
La sirena siguió aullando como una especie de horrenda trompeta mecánica que anunciara el final de un turno de noche en las fábricas humeantes del infierno.
Siv Meyer se sentó a la mesa y entrelazó las manos con gesto decidido.
—Si tú no vas, yo tampoco.
—Ni yo —dijo Klara, que se sentó a su lado.
—No hay tiempo para discutirlo —repuso Meyer—. Tenéis que ir todos. Todos.
—Tiene razón —dije en tono más urgente ahora que ya se oía el zumbido de los bombarderos a lo lejos. No era un simulacro. Abrí la puerta e indiqué a las cuatro mujeres que me siguieran—. Vamos.
—No —insistió Siv—. Nos quedamos.
Las otras dos hermanas se miraron y luego se sentaron flanqueando a su cuñado judío. Yo me quedé plantado con el abrigo en la mano y el semblante nervioso. Yo había visto lo que nuestros bombarderos hicieron con Minsk y algunas partes de Francia. Me puse el abrigo y metí las manos en los bolsillos para disimular que me temblaban.
—No creo que vengan con folletos de propaganda —dije—. Esta vez no.
—Sí, pero seguro que no van detrás de civiles como nosotros —respondió Siv—. Estamos en el distrito gubernamental. Todo el mundo sabe que hay un hospital cerca de aquí. La RAF no se arriesgará a alcanzar el Hospital Católico, ¿verdad? Los ingleses no son así. Lo que buscan es la Wilhelmstrasse.
—¿Cómo lo sabrán a seiscientos metros de altura? —me oí contestar con voz débil.
—Ella está en lo cierto —coincidió Meyer—. No tienen como objetivo el oeste de Berlín, sino el este. Lo que significa que probablemente es una suerte que esta noche no estemos ninguno en el centro de asistencia de la Rosenstrasse—. Me sonrió—. Más vale que vayas, Bernie. No nos pasará nada. Ya lo verás.
—Supongo que tienes razón —dije y, decidido a hacer caso omiso de la alarma antiaérea igual que los demás, empecé a quitarme el abrigo—. Aun así, no puedo dejarles a todos aquí.
—¿Por qué no? —quiso saber Klara.
Me encogí de hombros, pero en realidad todo se reducía a lo siguiente: no podía marcharme y continuar quedando bien ante los preciosos ojos castaños de Klara, y yo tenía sumo interés en causarle buena impresión, aunque no creía poder decírselo con esas palabras. Aún no.
Por un momento noté que se me contraía el pecho a medida que los nervios iban apoderándose de mí. Luego oí explotar unas bombas a lo lejos y lancé un suspiro de alivio. En las trincheras, durante la Gran Guerra, cuando se oían explotar los proyectiles en otra parte solía ser indicio de que estabas a salvo, porque se daba por sentado que nunca se oía el que acababa con tu vida.
—Parece que están cayendo en el norte de Berlín —dije apoyado en el marco de la puerta—. La refinería de petróleo en la Thaler Strasse, tal vez. Es el único auténtico objetivo por ahí. Aunque más vale que nos metamos debajo de la mesa. No vaya a ser que una bomba perdida...
Creo que fue lo último que dije. Seguramente fue estar de pie en el umbral lo que me salvó la vida, porque justo en ese instante tuve la impresión de que el cristal de la ventana más próxima se fundía en un millar de gotas de luz. Algunos de los apartamentos del antiguo Berlín estaban construidos para durar, y más adelante averigüé que la bomba que hizo saltar por los aires aquel en el que estábamos —por no hablar del hospital de la Lützowerstrasse— y lo redujo a escombros en una fracción de segundo con toda seguridad me hubiera matado de no ser porque el dintel sobre mi cabeza y la recia puerta de roble que protegía resistieron el peso del tejado, pues fue eso lo que acabó con la vida de Siv Meyer y sus tres hermanas.
Luego solo hubo oscuridad y silencio, salvo por el sonido de una tetera sobre un quemador de gas silbando al hervir el agua, aunque probablemente no fuera sino la sensación que yo tenía en mis maltrechos tímpanos. Fue como si alguien hubiera apagado una luz eléctrica y luego arrancara todas las tablas del suelo en las que me apoyaba; y el efecto de que el mundo desapareciera bajo mis pies tal vez se pareciera a la sensación de verse encapuchado y colgado en el cadalso. No lo sé. Lo único que en realidad recuerdo de lo que ocurrió es que estaba patas arriba sobre un montón de escombros cuando recobré el conocimiento. Tenía encima de la cara una puerta que, durante varios minutos, hasta que recuperé el suficiente resuello en mis pulmones sacudidos por la onda expansiva para gemir pidiendo ayuda, no me cupo duda de que era la tapa de mi maldito ataúd.
Había dejado la policía criminal, la Kripo, en el verano de 1942 y había ingresado en la Oficina de Crímenes de Guerra de la Wehrmacht con la ayuda de mi viejo colega Arthur Nebe. Como comandante del Grupo de Acción Especial B, que tenía su cuartel general en Smolensk, donde habían sido asesinados decenas de miles de judíos rusos, Nebe sabía también lo suyo acerca de crímenes de guerra. Estoy seguro de que, con su humor negro berlinés, le hacía gracia que me viera inmerso en una organización de viejos jueces prusianos, la mayoría de ellos firmemente antinazis. Entregados a los ideales militares estipulados en la Convención de Ginebra de 1929, estaban convencidos de que había una manera adecuada y honorable de que el ejército —cualquier ejército— librara una guerra. A Nebe debía de parecerle desternillante que existiera un organismo judicial dentro del Alto Mando alemán que no solo se opusiera a contar con miembros del Partido en sus distinguidas filas sino que estuviera dispuesto a dedicar sus considerables recursos a investigar y perseguir crímenes cometidos por los soldados alemanes y contra estos. El robo, el saqueo, la violación y el asesinato podían estar sujetos a investigaciones largas y formales, deparando a veces a quienes las cometían la pena de muerte. A mí también me parecía más bien gracioso, pero es verdad que, al igual que Nebe, soy de Berlín, y ya se sabe que tenemos un sentido del humor extraño. En el invierno de 1943 uno encontraba cómico lo que podía, y no sé de qué otra manera describir una situación en la que se puede condenar a la horca a un cabo del ejército por la violación y el asesinato de una campesina rusa en un pueblo a escasos kilómetros de otro en el que un grupo de acción especial de las SS acaba de asesinar a veinticinco mil hombres, mujeres y niños. Imagino que en griego existe una palabra para esa clase de comedia, y si hubiera prestado un poco más atención a mi profesor de lenguas clásicas en la escuela es posible que supiera cuál es.
Los jueces —prácticamente todos eran jueces— que trabajaban para la Oficina de Crímenes de Guerra no eran hipócritas, ni nazis, ni tampoco veían motivo para que sus valores morales decayesen solo porque el gobierno de Alemania no los tuviera en absoluto. Los griegos sí que tenían un término para eso, y hasta yo sé cuál era, aunque he de confesar que tendría que aprender de nuevo a deletrearlo. Llamaban a esa clase de comportamiento «ética», y ocuparme de discernir el bien del mal era una sensación agradable, pues me ayudó a sentirme orgulloso otra vez de quien era y lo que era. Al menos durante una temporada.
La mayor parte del tiempo ayudaba a los jueces de mi oficina —algunos de los cuales los había conocido durante la República de Weimar— a tomar declaraciones a testigos o buscar nuevos casos para que fueran investigados. Fue así como conocí a Siv Meyer. Era amiga de una chica llamada Renata Matter, que era una buena amiga mía y trabajaba en el hotel Adlon. Siv tocaba el piano en la orquesta del Adlon.
La conocí en el hotel el domingo 28 de febrero, el día después de que los últimos judíos de Berlín —unas diez mil personas— hubieran sido detenidos para su deportación a los guetos del Este. Franz Meyer trabajaba en la fábrica de bombillas eléctricas Osram de Wilmersdorf, que fue donde lo detuvieron, pero antes había ejercido de médico, y fue así como se encontró trabajando de ordenanza en un buque hospital alemán que fue atacado y hundido por un submarino británico frente a la costa de Noruega en agosto de 1941. El director de la Oficina de Crímenes de Guerra, Johannes Goldsche, intentó investigar el caso, pero a la sazón se pensó que no había habido supervivientes. Así que cuando Renata Matter me contó la historia de Franz Meyer, fui a ver a su esposa a su apartamento de la Lützowerstrasse.
No estaba muy lejos de mi apartamento en la Fasanenstrasse, con vistas al canal y el ayuntamiento del distrito, y distaba apenas un trecho de la sinagoga de la Schulstrasse, donde habían retenido a muchos judíos de Berlín en tránsito hacia su destino desconocido en el Este. Meyer solo había eludido la detención porque era un Mischehe, un judío casado con una alemana.
En la fotografía de boda del aparador de estilo Biedermeier resultaba evidente lo que habían visto el uno en el otro. Franz Meyer era absurdamente guapo y se parecía mucho a Franchot Tone, el actor que estuvo casado con Joan Crawford. Siv era sencillamente preciosa, y eso no tenía nada de extraño: más aún lo eran sus tres hermanas, Klara, Frieda y Hedwig, todas las cuales estaban presentes cuando conocí a su hermana.
—¿Por qué no informó su marido antes de ese suceso? —le pregunté a Siv Meyer mientras tomábamos una taza de sucedáneo de café, que era el único café que se podía conseguir a esas alturas—. El incidente tuvo lugar el 30 de agosto de 1941. ¿Por qué no ha querido hablar hasta ahora?
—Está claro que usted no tiene idea de lo que supone ser judío en Berlín —dijo.
—Es verdad. No tengo idea.
—Ningún judío quiere llamar la atención entrando a formar parte de una investigación en Alemania. Aunque sea por una buena causa.
Me encogí de hombros.
—Lo entiendo —dije—. Testigo de la Oficina de Crímenes de Guerra un día y prisionero de la Gestapo al siguiente. Por otra parte sé lo que es ser judío en el Este y, si quiere evitar que su marido vaya a parar allí, espero que me esté contando la verdad. En nuestra oficina nos encontramos con mucha gente que intenta hacernos perder el tiempo.
—¿Estuvo en el Este?
—En Minsk —dije sin más—. Me enviaron de regreso a Berlín y a la Oficina de Crímenes de Guerra por poner en tela de juicio mis órdenes.
—¿Qué está pasando allí? ¿En los guetos? ¿En los campos de concentración? Se oyen muchas historias distintas sobre lo que supone la reubicación.
Me encogí de hombros otra vez.
—No creo que esas historias se acerquen siquiera al horror de lo que ocurre en los guetos del Este. Y por cierto, no hay nada parecido a una reubicación. Solo inanición y muerte.
Siv Meyer dejó escapar un suspiro y cruzó una mirada con sus hermanas. A mí también me gustaba mirar a las tres hermanas. Era un cambio muy agradable tomar declaración a una mujer atractiva y culta en vez de a un soldado herido.
—Gracias por su sinceridad, Herr Gunther —dijo—. Además de historias se oyen muchas mentiras. —Asintió—. Puesto que ha sido sincero, permítame que lo sea yo también. La razón principal de que mi marido no haya hablado todavía sobre el hundimiento del vapor Hrosvitha von Gandersheim es que no quería ofrecer al doctor Goebbels propaganda antibritánica en bandeja de plata. Naturalmente, ahora que ha sido detenido, cabe la posibilidad de que sea su única oportunidad de no ir a parar a un campo de concentración.
—No tenemos mucho contacto con el Ministerio de Propaganda, Frau Meyer, al menos si lo podemos evitar. Tal vez debería ponerse en contacto con ellos.
—No dudo de que sea usted sincero, Herr Gunther —dijo Siv Meyer—. Aun así, los crímenes de guerra británicos contra buques hospital alemanes indefensos suponen una buena propaganda.
—Es la clase de historia que ahora resulta especialmente útil —añadió Klara—. Después de Stalingrado.
No pude por menos de reconocer que quizá tenía razón. La rendición del VI Ejército Alemán en Stalingrado el 2 de febrero había sido el mayor desastre sufrido por los nazis desde su llegada al poder; y el discurso de Goebbels del día 18 alentando al pueblo alemán a ir la guerra total sin duda necesitaba de incidentes como el hundimiento de un buque hospital para demostrar que, ahora no podíamos dar marcha atrás, que debía ser victoria o nada.
—Mire —dije—, no puedo prometerle nada, pero si me dice dónde tienen retenido a su marido iré ahora mismo a verle, Frau Meyer. Si creo que su historia reviste interés, me pondré en contacto con mis superiores y veré si puedo conseguir que lo pongan en libertad como testigo clave en una investigación.
—Está detenido en el Centro de Asistencia a los Judíos, en la Rosenstrasse —dijo Siv—. Iremos con usted, si quiere.
Negué con la cabeza.
—No se molesten. Ya sé dónde está.
—No lo entiende —explicó Klara—. Vamos a ir de todos modos, para protestar por la detención de Franz.
—No creo que sea muy buena idea —aseguré—. Las detendrán.
—Van a ir muchas esposas —repuso Siv—. No pueden detenernos a todas.
—¿Por qué no? —pregunté—. Por si no se ha dado cuenta, han detenido a todos los judíos.
Al oír pasos cerca de mi cabeza, intenté apartarme de la cara la pesada puerta de madera, pero tenía atrapada la mano izquierda, y la derecha me dolía demasiado para usarla. Alguien gritó algo y un par de minutos después noté que me deslizaba un poco cuando los escombros sobre los que estaba tendido se desprendieron como un pedregal en una ladera empinada. Y entonces se levantó la puerta, dejando a la vista a mis rescatadores. El edificio de apartamentos había desaparecido casi por completo y lo único que quedaba a la fría luz de la luna era una chimenea gigante con una serie ascendente de hogares. Varias manos me auparon hasta una camilla en la que me sacaron del revuelto y humeante montón de ladrillos, hormigón, tuberías de agua rotas y tablones, para dejarme en mitad de la calzada, desde donde tenía una vista perfecta de un edificio ardiendo a lo lejos, y luego de los haces de luz de los reflectores antiaéreos de Berlín, que seguían rastreando el cielo en busca de aviones enemigos. Pero las sirenas ya anunciaban que había pasado el peligro, y oí los pasos de la gente que salía de los refugios en busca de lo que quedara de sus casas. Me pregunté si mi apartamento de la Fasanenstrasse habría resultado dañado. Aunque tampoco es que tuviera gran cosa allí. Casi todo lo que poseía de valor lo había vendido o cambiado en el mercado negro.
Poco a poco, empecé a mover la cabeza de aquí para allá, hasta que me sentí capaz de incorporarme sobre un codo para mirar alrededor. Pero apenas podía respirar: aún tenía el pecho lleno de polvo y humo, y el agotamiento me provocó un acceso de tos que solo se me alivió cuando un hombre al que reconocí a medias me ayudó a beber un poco de agua y me echó una manta encima.
Más o menos un minuto después se oyó un fuerte grito y la chimenea gigante se vino abajo sobre el lugar donde había estado yo. El polvo del derrumbe me cubrió, así que me trasladaron calle abajo y me dejaron junto a otras personas que esperaban ayuda médica. Klara estaba tendida a mi lado, al alcance de mi brazo. Su vestido apenas estaba desgarrado, tenía los ojos abiertos y su cuerpo casi no presentaba marcas. La llamé varias veces por su nombre antes de caer en la cuenta de que estaba muerta. Era como si su vida se hubiese detenido igual que un reloj, y me pareció imposible que tanto futuro como tenía por delante —no podía haber tenido más de treinta años— hubiera desaparecido en cuestión de segundos.
Tendieron otros cadáveres en la calle, a mi lado. No alcancé a ver cuántos. Me incorporé para buscar a Franz Meyer y los demás, pero el esfuerzo fue excesivo, así que me recosté y cerré los ojos. Y perdí el conocimiento, supongo.
—¡Devuélvannos a nuestros hombres!
Se las oía a varias calles de distancia, una muchedumbre de mujeres furiosas. Cuando doblamos la esquina de la Rosenstrasse me quedé con la boca abierta. No había visto nada parecido en las calles de Berlín desde antes de que Hitler llegase al poder. ¿Quién iba a pensar que llevar un bonito sombrero y un bolso de mano era el mejor atuendo para enfrentarse a los nazis?
—¡Suelten a nuestros maridos! —gritaba la multitud de mujeres cuando nos abrimos paso por la calle—. ¡Suelten a nuestros maridos ya!
Había muchas más de las que esperaba: tal vez varios centenares. Hasta Klara Meyer parecía sorprendida, aunque no tanto como los policías y los de las SS que vigilaban el Centro de Asistencia a los Judíos. Se aferraban a sus metralletas y rifles, y mascullaban maldiciones e insultos a las mujeres que más cerca estaban de la puerta. Parecían aterrados al ver que no les hacían ningún caso o incluso les devolvían los insultos sin reparos. No era así como debían funcionar las cosas: si empuñabas un arma, en teoría la gente tenía que hacer lo que tú decías. Eso estaba en la primera página del manual para ser un nazi.
El centro de asistencia en la Rosenstrasse, cerca de la Alexanderplatz, era un edificio de granito gris con tejado a dos aguas de estilo Guillermina junto a una sinagoga —antaño la más antigua de Berlín— parcialmente destruida por los nazis en noviembre de 1938, y a tiro de piedra de la jefatura de la policía, donde había trabajado la mayor parte de mi vida adulta. Ya no seguía trabajando para la Kripo, pero me las había arreglado para conservar mi insignia, la chapa de identidad de latón que tanto acobardaba a la mayoría de los ciudadanos alemanes.
—¡Somos alemanas de bien! —gritó una mujer—. ¡Leales al Führer y a la patria! No nos puedes hablar con semejante descaro, malnacido.
—Puedo hablarle así a cualquiera lo bastante infeliz como para haberse casado con un judío —oí que le decía uno de los agentes de uniforme, un cabo—. Váyase a casa, señora, o le pegarán un tiro.
—¡Lo que te mereces es una buena zurra, mamarracho! —le espetó otra mujer—. ¿Ya sabe tu madre que eres un mocoso arrogante?
—¿Lo ve? —dijo Klara en tono triunfal—. No nos pueden matar a todas.
—¿Ah, no? —se mofó el cabo—. Cuando nos den órdenes de disparar, le aseguro que usted se llevará el primer tiro, abuela.
—Tómeselo con calma, cabo —le advertí, y le puse delante de las narices mi insignia—. No hay necesidad de ser tan grosero con estas señoras. Sobre todo un domingo por la tarde.
—Sí, señor —dijo, cuadrándose—. Lo siento, señor. —Señaló con un gesto de cabeza hacia atrás—. ¿Va a entrar, señor?
—Sí —respondí. Me volví hacia Klara y Siv—: Procuraré ir tan aprisa como pueda.
—Entonces, si es tan amable —dijo el cabo—, estamos esperando órdenes, señor... Nadie nos ha dicho qué hacer. Solo que nos quedemos aquí e impidamos entrar a la gente. Tal vez podría mencionarlo, señor.
Me encogí de hombros.
—Claro, cabo. Pero, por lo que veo, están haciendo un trabajo estupendo.
—¿Ah, sí?
—Están manteniendo el orden, ¿no?
—Sí, señor.
—No podrán mantener el orden si empiezan a disparar contra todas estas señoras, ¿verdad? —Le sonreí y le di unas palmadas en el hombro—. Según mi experiencia, cabo, el mejor trabajo policial es el que pasa inadvertido y se olvida de inmediato.
No estaba preparado para la escena que me encontré dentro, donde flotaba un olor insoportable: un centro de asistencia no está diseñado como campo de tránsito para dos mil prisioneros. Hombres y mujeres con carnés de identidad colgados al cuello de un cordel, igual que niños de viaje, hacían cola para ir a unos aseos sin puertas, mientras otros estaban apiñados a razón de cincuenta o sesenta por despacho, donde solo podían estar de pie. Los paquetes de ayuda —muchos llevados por las mujeres que estaban fuera— llenaban otra estancia, donde los habían lanzado de cualquier manera. Pero nadie se quejaba. Reinaba el silencio. Tras casi una década de dominio nazi, los judíos habían aprendido a no quejarse. Por lo visto, solo el sargento de policía a cargo de esas personas tenía tendencia a lamentarse de su suerte, pues, mientras buscaba en un tablilla con sujetapapeles el nombre de Franz Meyer y luego me conducía a un despacho del primer piso, donde estaba detenido, empezó a tender todo un rollo de afilado alambre de espino con sus quejas:
—No sé qué se supone que debo hacer con toda esta gente. Nadie me ha dicho nada, maldita sea. Cuánto tiempo van a pasar aquí. Cómo acomodarlos. Cómo responder a todas esas puñeteras mujeres que piden respuestas. No es fácil, se lo aseguro. Lo único que tengo es lo que había en este edificio cuando llegamos ayer. El papel higiénico se nos acabó al cabo de una hora de estar aquí. Y solo Dios sabe cómo voy a alimentarlos. No hay nada abierto en domingo.
—¿Por qué no abre los paquetes de comida y se los da? —sugerí.
El sargento puso cara de incredulidad.
—No puedo hacer eso —aseguró—. Son paquetes privados.
—No creo que a sus dueños les importe —dije—. Siempre y cuando tengan algo que comer.
Encontramos a Franz Meyer sentado en uno de los despachos más grandes, donde casi un centenar de hombres esperaba pacientemente a que ocurriera algo. El sargento llamó a Meyer y, rezongando aún, se fue a pensar en lo que le había sugerido acerca de los paquetes, mientras yo hablaba con mi testigo en potencia en el pasillo, un lugar íntimo por comparación con el resto.
Le expliqué que trabajaba para la Oficina de Crímenes de Guerra y cuál era el motivo de mi presencia. Mientras, en el exterior del edificio, la protesta de las mujeres parecía ir cobrando intensidad.
—Su esposa y sus cuñadas están ahí fuera —continué—. Son ellas quienes me han indicado que viniera aquí.
—Haga el favor de pedirles que se vayan a casa —dijo Meyer—. Hay más seguridad aquí dentro que ahí fuera.
—Es cierto, pero no creo que estén dispuestas a escucharme.
Meyer esbozó una sonrisa torcida.
—Sí, ya me lo imagino.
—Cuanto antes me diga qué ocurrió en el vapor Hrotsvitah von Gandersheim, antes podré hablar con mi jefe y hacer lo posible por sacarlo de aquí, y antes podremos llevarlas a un lugar seguro. —Hice una pausa—. Eso si está usted dispuesto a hacer una declaración.
—Me parece que es la única manera que tengo de eludir el campo de concentración.
—O algo peor —añadí a modo de incentivo extra.
—Vaya, qué sinceridad. —Se encogió de hombros.
—Lo interpretaré como un sí, ¿de acuerdo?
Asintió y pasamos la media hora siguiente redactando su declaración sobre lo que ocurrió frente a la costa de Noruega en agosto de 1941. Cuando la firmó, le señalé con un dedo.
—Al venir aquí de esta manera arriesgo el cuello por usted —le advertí—. Así que más vale que no me deje en la estacada. Si me huelo siquiera que tiene intención de cambiar su versión, yo me lavo las manos. ¿Lo entiende?
Asintió.
—¿Por qué arriesga el cuello?
Era una buena pregunta y probablemente merecía una respuesta, pero no quería entrar en que el amigo de un amigo me había pedido que echara una mano, que es como suelen apañarse estos asuntos en Alemania; y desde luego no pensaba mencionar lo atractiva que me parecía su cuñada Klara, ni que estaba compensando el tiempo perdido a la hora de ayudar a los judíos; y tal vez algo más que mero tiempo perdido.
—Digamos que no me gustan mucho los Tommies, ¿de acuerdo? —Negué con la cabeza—. Además, no le prometo nada. Depende de mi jefe, el juez Goldsche. Si cree que a partir de su declaración puede ponerse en marcha una investigación sobre un crimen de guerra británico, es él quien tendrá que convencer al Ministerio de Asuntos Exteriores de que esto merece un libro blanco, no yo.
—¿Qué es un libro blanco?
—Una publicación oficial que tiene como fin ofrecer la versión alemana de un incidente que podría constituir una violación de las leyes de guerra. Es la Oficina de Crímenes de Guerra la que se encarga de todo el trabajo de campo, pero el informe lo emite el Ministerio de Asuntos Exteriores.
—Me da la impresión de que eso podría tardar una temporada.
Negué con la cabeza.
—Por suerte para usted, mi oficina tiene un poder considerable. Incluso en la Alemania nazi. Si el juez Goldsche se traga su historia, lo enviarán a casa mañana mismo.