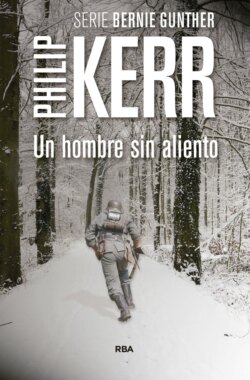Читать книгу Un hombre sin aliento - Philip Kerr - Страница 9
3
ОглавлениеViernes, 5 de marzo de 1943
Un par de días después el médico me dio unas aspirinas más, me aconsejó que tomara aire puro para que se recuperasen mis pulmones y me dijo que podía irme a casa. Berlín era famoso por su aire con toda la razón, aunque no siempre era puro, no desde que los nazis habían llegado al poder.
Casualmente, era el mismo día que las autoridades dijeron a los judíos aún retenidos en el centro de asistencia que podían irse a casa también. Cuando lo oí me costó creerlo e imagino que a los hombres y mujeres que fueron puestos en libertad les costó aún más que a mí. Las autoridades habían llegado al extremo de localizar a algunos judíos ya deportados y traerlos de regreso a Berlín para liberarlos, igual que a los otros.
¿Qué estaba pasando? ¿Qué tenía el gobierno en mente? ¿Cabía la posibilidad de que, tras la grandiosa derrota en Stalingrado, se les empezara a escapar la situación de las manos a los nazis? ¿O habían prestado oídos de verdad a las protestas de un millar de alemanas decididas? Era difícil de creer, pero parecía la única conclusión posible. El 27 de febrero habían sido apresados diez mil judíos, y de esos solo dos mil habían ido a parar a la Rosenstrasse. Unos quedaron en prisión preventiva en la Mauerstrasse, otros fueron a parar a los establos de un cuartel en la Rathenower Strasse, y un número aún mayor acabó en una sinagoga de la Levetzowstrasse, en Moabit. Pero solo en la Rosenstrasse, donde estaban retenidos los judíos casados con alemanas, hubo una manifestación y solo allí donde liberaron a los judíos detenidos. Según me enteré después, en el resto de los lugares, los judíos retenidos fueron deportados al Este. Pero si la manifestación había surtido efecto, era necesario preguntarse qué habría ocurrido si esas protestas en masa hubieran tenido lugar antes. Daba que pensar que la primera oposición organizada al nazismo en diez años hubiera tenido éxito.
Desde luego daba que pensar. También daba que pensar que, si no hubiera ayudado a Franz Meyer, sin duda habría permanecido en el centro de asistencia de la Rosenstrasse y quizá su esposa y las hermanas de esta se habrían quedado fuera con el resto de las mujeres, en cuyo caso seguirían con vida. Indigentes, tal vez, pero con vida. Sí, era más que probable. Por muchas aspirinas que trague uno, esa clase de dolor de muelas no desaparece.
Me fui del hospital, pero no volví a casa. Al menos no de inmediato. Tomé un tren de la línea Ringbahn en dirección noroeste, hacia Gesundbrunnen. Para ponerme a trabajar de nuevo.
El hospital judío de Wedding estaba compuesto de seis o siete edificios modernos en la confluencia de la Schulstrasse y la Exerzierstrasse, al lado del hospital St. Georg. Descubrir que las instalaciones eran modernas, y estaban relativamente bien equipadas y llenas de médicos, enfermeras y pacientes fue tan sorprendente como que existiera algo parecido a un hospital judío en Berlín. Puesto que todos eran judíos, el centro también estaba vigilado por un destacamento de las SS. Casi en cuanto me identifiqué en recepción, descubrí que el hospital tenía incluso su propia sección de la Gestapo, uno de cuyos oficiales había sido nombrado director del hospital, el doctor Walter Lustig.
Lustig llegó primero, y resultó que ya habíamos coincidido en varias ocasiones: Lustig, un silesio de armas tomar —que siempre son los prusianos más desagradables—, había estado a cargo del departamento médico en la Alexanderplatz, y siempre nos habíamos tenido inquina. Le tenía aversión porque no me gustan los tipos pomposos con el porte, que no la estatura, de un oficial prusiano de alto rango. Probablemente creyera que me caía gordo porque era judío, pero, en realidad, me di cuenta de que era judío cuando lo vi en el hospital: la estrella amarilla en la bata blanca no dejaba lugar a dudas. Yo no le gustaba porque Lustig era de esos que desprecian a todos sus subordinados o aquellos a quienes consideran incultos según sus elevados niveles académicos. En la Alexanderplatz le llamábamos doctor Doctor porque tenía títulos universitarios en Filosofía y Medicina, y nunca olvidaba recordar a todo el mundo esa distinción.
Lustig entrechocó los tacones e hizo una rígida inclinación como si acabara de abandonar la plaza de armas de la academia militar prusiana.
—Herr Gunther —me saludó—, volvemos a encontrarnos después de tantos años. ¿A qué debemos tan dudoso placer?
Desde luego no me dio la impresión de que su nuevo estatus degradado, en tanto que miembro de una raza de parias, hubiera afectado en modo alguno su actitud. Casi alcancé a ver la cera del bigote en forma de águila que antes decoraba su labio superior. No había olvidado su pomposidad, pero por lo visto sí su aliento: para sentirse convenientemente a salvo en su compañía había que estar al menos a medio metro de distancia y padecer un fuerte resfriado.
—Me alegro de verle, doctor Lustig. Así que anda por aquí. Me preguntaba qué había sido de usted.
—No creo que eso le quitara el sueño.
—No. En absoluto. A día de hoy duermo como un perro siciliano. De todas formas, me alegro de verle. —Miré alrededor. Había ciertos detalles de aspecto hebreo en la pared, pero ni rastro de la clase de grafismos angulares y astronómicos que acostumbraban a añadir los nazis a todo aquello que poseían o utilizaban los judíos—. Qué lugar tan bonito tiene aquí, doctor.
Lustig inclinó la cabeza de nuevo, y luego hizo ostentación de mirar su reloj de bolsillo.
—Sí, sí, pero ya sabe, tempus fugit.
—Tiene un paciente, Franz Meyer, que ingresó el lunes por la noche o quizá el martes de madrugada. Es el testigo clave en una investigación sobre crímenes de guerra que estoy llevando a cabo para la Wehrmacht. Me gustaría verle, si es posible.
—¿Ya no trabaja para la policía?
—No, señor. —Le di una tarjeta de visita.
—Entonces, me parece que tenemos algo en común. ¿Quién lo iba a decir?
—La vida brinda toda suerte de sorpresas mientras se vive.
—Eso es especialmente cierto aquí, Herr Gunther. ¿La dirección?
—¿La mía o la de Herr Meyer?
—La de Herr Meyer, claro.
—Lützowerstrasse diez, apartamento tres, Charlottenburg, Berlín.
Lustig repitió, con tono seco, el nombre y la dirección a la atractiva enfermera que lo acompañaba. De inmediato y sin que se lo dijeran, fue a la oficina detrás del mostrador de recepción y buscó en un archivador enorme las fichas de los pacientes. De algún modo percibí que Lustig estaba acostumbrado a que le sirvieran siempre el primero a la mesa.
Ya estaba chasqueando sus dedos rechonchos para que la enfermera se apresurase.
—Venga, venga, no tengo todo el día.
—Veo que está tan ocupado como siempre, doctor —dije cuando la enfermera regresó a su lado y le entregó el expediente.
—Me procura cierto consuelo, por lo menos —murmuró mientras hojeaba las fichas—. Sí, ya lo recuerdo, pobre hombre. Le falta media cabeza. Que siga vivo es algo que escapa a mi compresión médica. Lleva en coma desde que llegó. ¿Todavía quiere verle? ¿Perder el tiempo es una costumbre institucional en la Oficina de Crímenes de Guerra, igual que en la Kripo?
—El caso es que me gustaría verle. Quiero comprobar que usted no le da tanto miedo como a ella, doctor. —Sonreí a la enfermera. Sé por experiencia que a las enfermeras siempre merece la pena dirigirles una sonrisa, incluso a las guapas.
—Muy bien. —Lustig profirió un suspiro hastiado parecido a un gruñido y enfiló el pasillo a paso ligero—. Venga por aquí, Herr Gunther —gritó—, sígame, sígame. Tenemos que apresurarnos si queremos encontrar a Herr Meyer en situación de pronunciar esas palabras tan importantes que serán de ayuda vital para su investigación. Está claro que mi propia palabra no tiene mucho valor hoy en día.
Unos segundos después encontramos a un hombre con una cicatriz más bien grande debajo de una boca retorcida que parecía un tercer labio.
—Y la razón es esta —añadió el médico—. El comisario criminal Dobberke, jefe de la sección de la Gestapo en este hospital. Un puesto muy importante que garantiza nuestra permanente seguridad y nuestro servicio leal al gobierno electo.
Lustig le entregó mi tarjeta al hombre de la Gestapo.
—Dobberke, le presento a Herr Gunther, antes miembro de la policía y ahora adscrito a la Oficina de Crímenes de Guerra. Quiere ver si un paciente nuestro es capaz de aportar el testimonio vital que cambiará el curso de la jurisprudencia militar.
Me apresuré a seguir a Lustig, y lo mismo hizo Dobberke. Tras pasar varios días en cama, supuse que un ejercicio tan violento solo podía hacerme bien.
Entramos en un pabellón lleno de hombres con dolencias diversas. No parecía necesario, pero todos los pacientes lucían una estrella amarilla en el pijama y el albornoz. Parecían desnutridos, pero eso no era nada extraño en Berlín. No había nadie en la ciudad —ni judío ni alemán— al que no le hubiera venido bien una buena comida. Unos fumaban, otros hablaban y otros jugaban al ajedrez. Ninguno nos prestó demasiada atención.
Meyer estaba detrás de un biombo, en la última cama, bajo una ventana con vistas a un bonito jardín y un estanque circular. No parecía probable que fuera a disfrutar de la vista: tenía los ojos cerrados y un vendaje alrededor de la cabeza, que ya no era del todo redonda. Me recordó a un balón de fútbol medio deshinchado. Pero incluso gravemente herido, seguía teniendo un atractivo pasmoso, como una maltrecha estatua griega de mármol en el altar de Pérgamo.
Lustig cumplió con las formalidades, comprobó el pulso del hombre inconsciente y le tomó la temperatura con un ojo en la enfermera, consultando la gráfica solo por encima antes de chasquear la lengua con fuerza en señal de desaprobación y negar con la cabeza. Hasta el mismísimo Victor Frankenstein se hubiera avergonzado de esa clase de trato a los pacientes.
—Ya me parecía a mí —sentenció con firmeza—. Un vegetal. Ese es mi diagnóstico. —Sonrió alegremente—. Pero adelante, Herr Gunther. Siéntase como en su casa. Puede interrogar al paciente tanto como considere oportuno. Pero no espere ninguna respuesta. —Se rio—. Sobre todo con el comisario Dobberke a su lado.
Y se marchó sin más, dejándome a solas con Dobberke.
—Qué reencuentro tan emotivo. —A modo de explicación, añadí—: Fuimos colegas en la jefatura de la policía. —Negué con la cabeza—. No puedo decir que el tiempo o las circunstancias le hayan suavizado el carácter.
—No es tan mal tipo —repuso Dobberke con generosidad—. Para ser judío, quiero decir. De no ser por él este lugar no saldría adelante.
Me senté en el borde de la cama de Franz Meyer y dejé escapar un suspiro.
—No creo que este hombre vaya a hablar con nadie en el futuro inmediato, salvo con san Pedro —comenté—. No veía a nadie con una herida así en la cabeza desde 1918. Es como si hubieran abierto un coco a martillazos.
—Usted también tiene un buen chichón en la cabeza —señaló Dobberke.
Me llevé la mano a la cabeza, cohibido.
—Estoy bien. —Le resté importancia—. ¿Cómo es que aún funciona este hospital?
—Es un basurero para inadaptados —explicó—. Un campo de recogida. El caso es que los judíos son gente extraña. Son huérfanos de padres desconocidos, algunos colaboradores, unos cuantos judíos con contactos que cuentan con la protección de algún que otro pez gordo, varios tipos que intentaron suicidarse...
Dobberke reparó en mi gesto de sorpresa y se encogió de hombros.
—Sí, intentos de suicidio —insistió—. Bueno, no se puede obligar a alguien que está medio muerto a subir y bajar de un tren de deportación, ¿verdad? Causa más problemas de los que resuelve. Así que envían a estos puñeteros semitas aquí, les permiten recuperar la salud y luego, cuando ya están bien, los meten en el siguiente tren al Este. Eso es lo que le espera a este pobre cabrón si vuelve en sí alguna vez.
—Así que ¿no todos están enfermos?
—Dios santo, no. —Encendió un pitillo—. Supongo que lo cerrarán pronto. Corre el rumor de que Kaltenbrunner le ha echado el ojo a este hospital.
—Seguro que le viene de maravilla un sitio tan bien acondicionado. Serían unos edificios de oficinas estupendos.
Tras la muerte de mi antiguo jefe, Reinhard Heydrich, Ernst Kaltenbrunner era el nuevo director de la Oficina Central de Seguridad del Reich, la RSHA, aunque vete a saber para qué quería su propio hospital judío. Tal vez como clínica de desintoxicación para dejar la bebida él mismo, aunque esa suposición me la guardé para mí. El consejo de Werner Sachse de que procurase morderme la lengua lucía los galones rojos de la inteligencia. Después de Stalingrado todos —pero sobre todo los berlineses, como yo, para quienes el humor negro era una vocación religiosa— hacíamos bien en tener cuidado con lo que decíamos.
—¿Kaltenbrunner lo conseguirá?
—No tengo la menor idea.
Quería ver cualquier otra cosa que no fuera la cabeza gravemente herida del pobre Franz Meyer, así que me acerqué a la ventana. Fue entonces cuando me fijé en el ramo de flores en la mesilla.
—Qué curioso —dije y examiné la tarjeta junto al jarrón, que no llevaba firma.
—¿Qué?
—Los narcisos —respondí—. Acabo de salir del hospital y a mí nadie me envió flores. Y, sin embargo, él tiene flores recién cogidas, y de la tienda de Theodor Hübner en la Prinzenstrasse, nada menos.
—¿Y bien?
—En Kreuzberg.
—Sigo sin...
—Antes era proveedor oficial del káiser. Sigue siéndolo, hasta donde yo sé. Lo que significa que es un establecimiento caro. Muy caro. —Fruncí el ceño—. Lo que quiero decir es que dudo que haya muchos pacientes aquí que reciban flores de Hübner. Aquí ni en ningún otro sitio, vamos.
Dobberke le restó importancia.
—Debe de habérselas enviado su familia. Los judíos siguen teniendo mucho dinero debajo del colchón. Eso lo sabe todo el mundo. Yo estuve en el Este, en Riga, y tendría que haber visto lo que se guardaban esos malnacidos en la ropa interior. Oro, plata, diamantes, de todo.
Sonreí con paciencia, eludiendo preguntarle a Dobberke qué era lo que buscaba en la ropa interior ajena.
—La familia de Meyer era alemana —dije—. Y además, están todos muertos. Los mató la misma bomba que a él lo peinó con la raya en medio. No, debió enviarle las flores otra persona. Algún alemán, alguien con dinero y buen gusto. Alguien que solo se contenta con lo mejor.
—Bueno, él no va a decirnos quién fue —observó Dobberke.
—No —reconocí—. Él ya no dice nada, ¿verdad? El doctor Lustig tenía razón en eso.
—Podría investigarlo si cree que es importante. Tal vez podría decírselo alguna enfermera.
—No —dije con firmeza—. Olvídelo. Es una antigua costumbre mía, comportarme como un detective. Unos coleccionan sellos, a otros les gustan las postales o los autógrafos. Yo coleccionó preguntas triviales. ¿Por qué esto o lo de más allá? Naturalmente, cualquier idiota puede empezar una colección así. Y huelga decir que es la respuesta a las preguntas lo que en realidad tiene valor, porque las respuestas son mucho más difíciles de hallar.
Eché otra larga mirada a Franz Meyer y caí en la cuenta de que bien podría haber sido yo el que estaba tendido en esa cama con solo la mitad de la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo supongo que me sentí afortunado. No sé de qué otro modo podría llamar al hecho de que una bomba de la RAF mate a cuatro personas, hiera a otra y a ti te deje con poco más que un chichón en la cabeza. Pero la mera idea de volver a tener suerte me hizo sonreír. Tal vez había doblado alguna clase de esquina en la vida. Era eso y también el aparente éxito de la protesta de las mujeres en la Rosenstrasse, y la buena fortuna que había tenido de no formar parte del VI Ejército en Stalingrado.
—¿Qué es lo que le resulta tan gracioso? —quiso saber Dobberke.
Sacudí la cabeza.
—Estaba pensando que lo más importante en la vida, lo que de verdad es importante a fin de cuentas, es sencillamente seguir vivo.
—¿Esa es una de las respuestas? —preguntó Dobberke.
Asentí.
—Quizá esa sea la respuesta más importante de todas, ¿no cree?