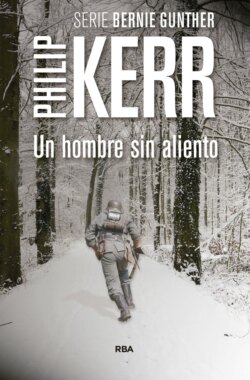Читать книгу Un hombre sin aliento - Philip Kerr - Страница 13
7
ОглавлениеViernes 12 de marzo de 1943
Desperté pensando que debía de estar otra vez en las trincheras, porque me llegaba un fuerte olor a algo horrible. El pestazo era como a rata muerta solo que peor, y pasé los diez minutos siguientes olisqueando el aire por todo mi cuarto antes de llegar por fin a la conclusión de que el origen del hedor estaba debajo de mi cama. Y solo cuando me puse a cuatro patas para mirar recordé la bota de cuero helada que había dejado en el suelo la mañana anterior. La bota y lo que había dentro, fuera lo que fuese, ya no estaban congelados.
Respiré hondo, y al mismo tiempo miré dentro de la caña de la bota, apretando la puntera. Había varios objetos duros en su interior: los restos de un pie descompuesto que añadir a la colección de huesos del coronel en la cámara frigorífica del sótano. Todo indicaba que el pie y los huesos de la pierna pertenecían al mismo hombre, porque la bota estaba mordisqueada en varios sitios, era de suponer que por el lobo. Pero en la bota había algo más aparte del pie apestoso del polaco muerto, y poco a poco fui retirando de la caña un pedazo de papel encerado con el que el muerto debía de haberse protegido la canilla. Al principio supuse que el polaco sencillamente intentaba protegerse la pierna del frío, como yo procuraba hacer con mis botas, de peor calidad; pero para eso habría bastado con papel de periódico. El papel encerado se utilizaba para conservar las cosas, no para mantenerlas calientes.
Desplegué el papel como mejor pude, sirviéndome de la pata de la cama y una silla. Estaba doblado por la mitad y dentro había varias hojas de papel cebolla mecanografiadas. Pero a pesar del papel encerado, lo que había escrito resultaba casi ilegible, y estaba claro que haría falta acceder a los recursos de un laboratorio para descifrar el contenido de esas páginas.
Hasta que la tierra se descongelara era difícil ver cómo podía apañármelas para avanzar con la investigación preliminar, y por lo visto el botón tendría que ser prueba suficiente. Pero no me hacía ninguna gracia. Un botón, una bota vieja y unos cuantos huesos no parecían un buen botín que llevar de regreso a Berlín. Me moría de ganas de saber lo que ponía en las hojas antes de mencionárselas a nadie. No tenía intención de convertirme, o convertir la Oficina de Crímenes de Guerra, en el hazmerreír de todo el mundo por culpa de algún rebuscado embuste pergeñado por el Ministerio de Propaganda. Al mismo tiempo, no podía por menos de pensar que si los hombres del Mahatma hubieran amañado pruebas para fingir una masacre en el bosque de Katyn, lo habrían hecho de manera más evidente, para que resultara más fácil encontrarlas.
Me vestí y bajé a desayunar.
El coronel Ahrens se mostró satisfecho cuando le dije que con toda probabilidad había terminado mi investigación y que regresaría a Berlín lo antes posible. Se mostró mucho menos satisfecho cuando le expliqué que no había llegado a ninguna conclusión en firme.
—A estas alturas lo cierto es que no puedo decir si mi oficina querrá proseguir con el asunto. Lo siento, señor, pero así son las cosas. Dejaré de darle la lata en cuanto pueda subir a un avión de regreso a casa.
—Hoy no podrá tomar ningún vuelo. El sábado me parece más probable. O incluso el domingo. Mañana llegarán aquí aviones de sobra.
—Claro —dije—. Viene el Führer, ¿no?
—Sí. Mire, llamaré al campo de aviación y lo arreglaré. Hasta entonces puede utilizar a su antojo las instalaciones del castillo. Hay un campo de tiro, si le gusta disparar. Y esta tarde y esta noche ponen una película en la sala de cine. Todos los permisos quedarán suspendidos a partir de medianoche, así que la película se ha adelantado. Me temo que es Jud Süss. No hemos podido conseguir otra cosa con tan poca antelación.
—No, gracias —dije—. No es una de mis preferidas. —Me encogí de hombros—. Bueno, igual voy a echar un vistazo a la catedral después de todo.
—Buena idea —comentó el coronel—. Puedo prestarle un coche.
—Gracias, señor. Y si pudiera darme un mapa de la ciudad, se lo agradecería. Desde lejos es difícil distinguir una de esas cúpulas bulbosas de otra.
Me traía sin cuidado la catedral. No tenía intención de ir a visitar ese edificio, ni ningún otro, pero no quería que el coronel Ahrens lo supiera. Además, no soy partidario del turismo en tiempos de guerra, ya no. Cuando estuve destacado en París en 1940 me di unos paseos con una guía Baedeker y vi unos cuantos lugares de interés —Les Invalides, la torre Eiffel—, pero aquello era París. Siempre se pueden interpretar las intenciones de un francés, cosa que no es posible con un checo o un Iván. Me había vuelto más cauto desde entonces, y ni siquiera en Praga me paseé mucho con la guía Baedeker. Tampoco es que hubiera una guía turística sobre Rusia —¿de qué habría servido?—, pero el principio viene a ser el mismo, como tal vez sirvan para ilustrar los dos ejemplos siguientes.
Heinz Seldte era un teniente de batallón de la policía al que conocí a principios de la década de los treinta; le eché un cable para que entrara en la Kripo. Fue uno de los primeros alemanes que llegaron a Kiev en septiembre de 1941, y una tranquila tarde de verano decidió ir a dar un paseo para ver el edificio de la Duma en la Khreshchatyk, que es la calle mayor. Por lo visto era soberbia, con una aguja y una estatua del arcángel san Miguel, el patrón de Kiev. Lo que él no sabía —lo que nadie sabía— era que el Ejército Rojo en retirada había sembrado toda la puta calle de trampas explosivas, que hicieron estallar con espoletas accionadas por control remoto a más de cuatrocientos kilómetros de allí. No volvieron a verse los edificios históricos de la Khreshchatyk —los alemanes rebautizaron las ruinas como Eichhornstrasse—, ni tampoco se volvió a ver a Heinz Seldte.
Victor Lungwitz era un camarero del hotel Adlon. Trabajaba sirviendo mesas porque no podía ganarse la vida como artista. Se alistó en una división Panzer de las SS en 1939 y lo enviaron a Bielorrusia como parte de la Operación Barbarroja. Cuando estaba fuera de servicio le gustaba dibujar iglesias, casi tan numerosas en Minsk como en Smolensk. Un día fue a ver una vieja iglesia en las afueras de la ciudad. Se llamaba la iglesia Roja, lo que debería haberle servido de advertencia. Encontraron el dibujo de Victor, pero ni rastro de él. Unos días después apareció un cuerpo mutilado en unas marismas cercanas. Les llevó su tiempo identificar al pobre Victor: los partisanos le habían cortado todo lo que tenía en la cabeza —la nariz, los labios, los párpados, las orejas— antes de cortarle los genitales y dejar que se desangrase hasta morir.
Cuando se libra una guerra con una guía Baedeker uno no siempre sabe lo que se va a encontrar.
En el Tatra del coronel, pequeño y expuesto al viento, fui hacia el este por la carretera de Vitebsk, con Smolensk al frente y el río Dniéper a mi derecha. Durante buena parte del trayecto la carretera estaba flanqueada por dos líneas de ferrocarril, y cuando pasé por la Arsenalstrasse y dejé atrás un cementerio a mi izquierda, vi la estación central. Era como una enorme tarta glaseada con cuatro torres de planta cuadrada a la que se accedía por un pasaje abovedado. Como muchos edificios en Smolensk, estaba pintado de verde. O bien el verde significaba algo importante en esa parte de Rusia o bien era el único color que quedaba en las tiendas la última vez que se le ocurrió a alguien dedicarse a remozar edificios. Puesto que Rusia es Rusia, yo me decantaría por la segunda explicación.
Un poco más adelante me detuve para consultar el mapa y luego me desvié hacia el sur, por la Bruckenstrasse, cuyo nombre resultaba prometedor, teniendo en cuenta que necesitaba encontrar un puente para cruzar el río.
Según el mapa, los puentes al oeste y el este estaban destruidos, lo que dejaba tres en el centro o, si eras ruso, un transbordador de pasajeros que en realidad era una balsa de troncos que parecía salida del campamento de verano en el que estuve de joven en la isla de Rügen. En la orilla norte del río aminoré la velocidad al ver el Kremlin local, una fortaleza que abarcaba el centro de la ciudad antigua de Smolensk. En la cima de una colina, tras los muros almenados de ladrillo rojo construidos por Borís Godunov, descollaba la catedral de la ciudad con sus características bóvedas en forma de pimentero y sus altos muros blancos, mirándome directamente a los ojos igual que una gigantesca estufa de leña. Al menos ahora ya podía decir que la había visto.
Enseñé mis documentos a los guardias de la policía militar en el punto de control del puente de san Pedro y san Pablo, fui en busca de orientación a la Kommandatura y me indicaron que fuera hacia el sur por la Hauptstrasse.
—No tiene pérdida, señor —dijo el centinela del puente—. Está enfrente de la Sparkassenstrasse. Si llega hasta la Magazinstrasse, es que se ha pasado.
—¿Todos los nombres de las calles de Smolensk están en alemán?
—Claro. Así es mucho más fácil orientarse, ¿no cree?
—Sí, desde luego, si eres alemán —señalé.
—¿Acaso no se trata de eso, señor? —El centinela sonrió—. Intentamos que esto sea lo más parecido posible a nuestro hogar.
—Sí, cuando las ranas críen pelo.
Seguí conduciendo, y a la sombra del muro del Kremlin a mi derecha, continué por la Haupstrasse hasta que vi lo que a todas luces era la Kommandatura: un edificio de piedra gris con un pórtico de columnas y varias banderas del Partido Nazi. Habían plantado una amplia serie de señales alemanas en la plaza delante del edificio —muchas encima de un tanque soviético averiado—, pero el efecto que provocaban no era de claridad sino de confusión: en medio de las señales había un soldado para ayudar a los alemanes a entender sus propias indicaciones. El rojo de las banderas de la Kommandatura daba una pincelada de color casi agradable a una ciudad que tenía el tono gris verdoso de un elefante muerto. Debajo de las banderas alrededor de una docena de soldados miraban a un niño, montado a pelo sobre un caballo blanco con esparavanes, que estaba haciendo acrobacias con el rocín. De vez en cuando echaban unas monedas a la calle adoquinada, de donde las recogía un anciano con gorra y chaqueta blancas que tal vez fuera pariente del niño, o del caballo. Al verme, dos de los soldados se acercaron mientras aparcaba y me saludaron.
—No puede aparcar aquí, señor —me advirtió uno—. Por seguridad. Es mejor que lo deje a la vuelta de la esquina, en la Kreuzstrasse, junto al cine. Allí siempre hay sitio de sobra.
Tres niños harapientos —dos chicos y una chica, me pareció— miraron cómo aparcaba el Tatra delante de unos carteles de propaganda alemanes casi tan desaliñados como ellos. Había visto niños pobres en mis tiempos, pero ninguno tan pobre como esos tres golfillos. A pesar del frío iban todos descalzos, y con bolsas para recoger desperdicios y platos de campaña. Era como si tuvieran que arreglárselas por sí mismos y no estuviesen teniendo mucho éxito, aunque parecían bastante sanos. Todo aquello quedaba muy lejos de las caras sonrientes, los cuencos de sopa y las grandes hogazas de pan dibujadas en los carteles. ¿Estaban vivos sus padres? ¿Tenían siquiera un techo bajo el que cobijarse? ¿Acaso era asunto mío? Sentí un intenso aguijonazo de pesar cuando me planteé por un momento que tal vez, antes de la llegada de mis compatriotas durante el verano de 1941, llevaban una vida despreocupada. No era de los que llevan chocolate encima, así que le di un cigarrillo a cada uno, suponiendo que era más probable que lo canjearan que lo fumasen. A veces me pregunto dónde iría a parar la caridad sin nosotros, los fumadores.
—Gracias —dijo el niño mayor en alemán, un chico de diez u once años. Tenía en la chaqueta más remiendos que el mapa que llevaba yo en el bolsillo, y en la cabeza, una gorra cuartelera, o lo que el soldado alemán a veces llamaba, de una manera mucho más gráfica, «tapacapullos». Se guardó el pitillo detrás de la oreja para luego, como un auténtico obrero—. Cigarros alemanes son buenos. Mejor que cigarros rusos. Es muy amable, señor.
—No, nada de eso —dije—. Ninguno lo somos. Recuérdalo y nunca te llevarás un chasco.
Dentro de la Kommandatura pregunté al recepcionista dónde podía encontrar a un oficial, y me indicó que subiera a la primera planta. Allí hablé con un teniente de la Wehrmacht gordo y zalamero que podría haber dado las raciones de toda una semana a los niños que estaban fuera casi sin darse cuenta. Su cinturón del ejército estaba abrochado en el último agujero y tenía todo el aspecto de que no le hubiera importado ir con un poco más de holgura.
—Esos que están en la calle, ¿no le preocupa que parezcan tan desesperados?
—Son eslavos —dijo, como si no hiciera falta más excusa—. Smolensk ya era un lugar bastante atrasado antes de llegar nosotros. Y créame, los Ivanes de aquí están mucho mejor ahora que cuando mandaban los bolcheviques.
—El zar y su familia también, pero no creo que a ellos les parezca tan bien.
El teniente frunció el ceño.
—¿Puedo ayudarle en algo en concreto, señor? ¿O solo ha venido a airear un poco la conciencia?
Moví la cabeza.
—Tiene razón. Lo siento. Es exactamente lo que estaba haciendo. Perdone. De hecho, busco un laboratorio científico de cualquier clase.
—¿En Smolensk?
Asentí.
—Un sitio donde pueda acceder a un microscopio estereoscópico. Tengo que llevar a cabo unas pruebas.
El teniente levantó el auricular del teléfono e hizo girar la manivela.
—Con los grandes almacenes —le dijo al operador. Al ver mi expresión, explicó—: La mayoría de los oficiales acantonados aquí utilizan los grandes almacenes locales como cuartel.
—Debe de ser práctico si uno necesita un par de calzoncillos nuevos.
El teniente se echó a reír.
—¿Conrad? Soy Herbert. Hay aquí un oficial del SD que busca un laboratorio científico en Smolensk. ¿Alguna idea?
Escuchó un momento, pronunció unas palabras de agradecimiento y luego volvió a colgar.
—Podría probar en la Academia Médica Estatal de Smolensk —dijo—. Está bajo dominio alemán, así que seguro que encuentra allí lo que está buscando.
Nos acercamos a la ventana y señaló hacia el sur.
—Aproximadamente medio kilómetro por la Rote-Kreuzer Strasse y luego a la derecha. No tiene pérdida. Es un edificio grande de color amarillo canario. Se parece al palacio de Charlottenburg de Berlín.
—Parece impresionante —dije, y me encaminé hacia la puerta—. Supongo que los Ivanes de Smolensk no estaban tan atrasados después de todo.
Solo había un breve trecho en coche hasta la Academia Médica Estatal de Smolensk, y como me habían asegurado, no era fácil pasarla por alto. La academia era enorme pero, como muchos edificios de Smolensk, mostraba indicios de la ferocidad de la batalla librada por el Ejército Rojo en retirada, con muchas de las ventanas de los cinco pisos entabladas y la fachada de estuco amarillo picada de cientos de orificios de bala. La triple bóveda de la entrada estaba protegida con sacos de arena y en la azotea había una bandera nazi y lo que parecía ser un cañón antiaéreo. Mientras estaba allí aparcó una ambulancia delante de la puerta y desembuchó a varios hombres cubiertos de vendas en camillas.
Cuando el personal médico alemán y las enfermeras soviéticas de la recepción hubieron terminado de ingresar a los recién llegados, expliqué mi misión a uno de los celadores. El hombre me escuchó con paciencia y luego me condujo escaleras arriba y a través del hospital enorme, que estaba atestado de soldados alemanes que habían resultado heridos durante la batalla de Smolensk y seguían esperando a ser repatriados. Llegamos a un pasillo de la quinta planta donde había no uno sino varios laboratorios, y me presentó cortésmente a un hombrecillo que llevaba una bata blanca que le iba un par de tallas más grande de lo debido, así como mitones y un casco de tanquista soviético, que se quitó de inmediato al verme. La reverencia resultó afectada, pero comprensible tratándose de un oficial del SD.
—Capitán Gunther, le presento al doctor Batov —dijo el celador—. Está a cargo de los laboratorios científicos en la academia. Habla alemán y seguro que podrá ayudarle.
Cuando el celador nos dejó a solas, Batov miró el casco de tanquista con expresión avergonzada.
—Este gorro ridículo mantiene la cabeza caliente —explicó—. Hace frío en el hospital.
—Ya me había dado cuenta, señor.
—Las calderas son de carbón —dijo—, y no hay mucho carbón para cosas como calentar un hospital. Bueno, no hay mucho carbón para nada.
Le ofrecí un cigarrillo que aceptó y se guardó detrás de la oreja. Prendí yo uno y miré en torno. El laboratorio estaba razonablemente bien equipado con el fin de instruir a los estudiantes de medicina rusos: había un par de mesas de trabajo con llaves de gas, mecheros, campanas de gases, balanzas, matraces y varios microscopios estereoscópicos.
—¿En qué puedo ayudarle? —preguntó.
—Desearía poder utilizar uno de sus microscopios estereoscópicos un rato —dije.
—Sí, claro —asintió, al tiempo que me llevaba hacia el instrumento—. ¿Es usted científico, capitán?
—No, señor. Soy policía. De Berlín. Justo antes de la guerra habíamos empezado a utilizar microscopios estereoscópicos en balística, para identificar y comparar las balas de los cadáveres de víctimas de asesinato.
Batov se detuvo junto al microscopio y encendió una lámpara al lado.
—¿Y tiene usted la bala que desea examinar, capitán?
—No. Quiero echar un vistazo a unos documentos mecanografiados. El papel se mojó y es difícil leer algunas palabras. —Hice una pausa, preguntándome hasta qué punto podía confiar en él—. De hecho, es más complicado que eso. Estos documentos han estado expuestos a fluidos de un cuerpo en descomposición. Estaban dentro de una bota en la que la pierna humana que la calzaba se había desintegrado hasta el hueso.
Batov asintió.
—¿Puedo verlos?
Le enseñé las hojas.
—Esto será difícil incluso con un microscopio estereoscópico —comentó con aire pensativo—. Lo mejor sería utilizar rayos infrarrojos, pero por desgracia no estamos equipados con tecnología tan avanzada aquí. Igual sería mejor que lo hicieran en Berlín.
—Tengo buenas razones para preferir ver qué puede hacerse aquí, en Smolensk.
—Entonces lo indicado es que lave los documentos con cloroformo o xileno —me aconsejó—. Puedo hacerlo yo, si quiere.
—Sí. Le estaría agradecido. Gracias.
—Pero ¿puedo preguntarle qué espera obtener exactamente?
—Como mínimo, me gustaría averiguar en qué idioma están escritas las hojas.
—Bueno, podemos probar con una, tal vez, y ver qué tal va.
Batov fue en busca de unos productos químicos y luego se puso a lavar una de las hojas. Mientras él trabajaba yo me senté a fumar un cigarrillo y soñar que estaba de nuevo en Berlín, cenando con Renata en el hotel Adlon. No es que hubiéramos cenado nunca en el Adlon, pero no hubiera sido una fantasía tan atractiva en el caso de ser remotamente posible.
Cuando Batov terminó de limpiar la hoja, la secó con cuidado, alisó el papel con una lámina de cristal y luego dispuso la página bajo el prisma del microscopio.
Acerqué la lámpara eléctrica un poco más y miré por el ocular mientras ajustaba el dispositivo de enfoque. Fue cobrando nitidez una palabra borrosa. El alfabeto no era cirílico y las palabras no estaban escritas en alemán.
—¿Cómo se dice soldado en ruso? —le pregunté a Batov.
—Soldat.
—Eso me parecía. Zolnierz. Así se dice «soldado» en polaco. Aquí hay otra. Wywiadu. No tengo ni idea de qué significa.
—Significa «inteligencia» —dijo Batov.
—¿Ah, sí?
—Sí. Mi mujer era polaco-ucraniana, señor, de la provincia de Subcarpacia. Estudió Medicina aquí antes de la guerra.
—¿Era?
—Murió.
—Lo lamento, doctor.
—Es polaco. —Batov hizo una pausa y añadió—: El idioma del documento... Es un alivio.
Levanté la mirada del ocular.
—¿Por qué lo dice?
—Si es polaco significa que puedo ayudarle —explicó Batov—. Si hubiera estado en ruso..., bueno, no iba a traicionar a mi país, ¿no cree?
Sonreí.
—No, supongo que no.
Señaló el microscopio estereoscópico.
—¿Puedo echar un vistazo?
—Como si estuviera en su casa.
Batov miró por el ocular un momento y asintió.
—Sí, está escrito en polaco, lo que me lleva a pensar que sacaríamos mejor partido a nuestro trabajo si yo voy leyendo las palabras, en alemán, claro, y usted las escribe. De ese modo, usted acabaría por averiguar todo el contenido del documento.
Batov se irguió y me miró. Era moreno y de aspecto formal, con un bigote poblado y ojos amables.
—¿Se refiere a leerlo palabra por palabra? —Hice una mueca.
—Es un método trabajoso, estoy de acuerdo, pero así también estaremos seguros, ¿no cree? Un par de horas y tal vez queden resueltas todas sus dudas acerca de este documento, y quizá, si usted no tiene inconveniente, yo pueda ganar un poco de dinero para mi familia. O igual podría darme algo que cambiar en la plaza Bazarnaya.
Se encogió de hombros.
—Si no, puede usted tomar prestado el microscopio y trabajar por su cuenta, tal vez. —Sonrió vacilante—. No lo sé. Para serle totalmente sincero, no estoy acostumbrado a que los oficiales alemanes me pidan permiso para hacer nada en esta academia.
Asentí.
—De acuerdo, trato hecho. —Saqué el billetero y le tendí unos cuantos de los marcos del Reich de ocupación con los que me había provisto mi oficina. Luego le entregué también el resto de los billetes—. Tome. Quédeselo todo. Con un poco de suerte, mañana tomaré un vuelo de regreso a casa.
—Entonces más vale que nos pongamos manos a la obra —dijo Batov.
Era tarde cuando regresé al castillo de Dniéper. La mayoría de los hombres estaba cenando. Me senté a la mesa de los oficiales en el comedor. Había pollo en el menú. Mientras comía procuré no pensar en los tres niños harapientos que había visto en Smolensk esa tarde, pero no me resultó fácil.
—Empezábamos a preocuparnos —comentó el coronel Ahrens—. Toda precaución es poca por aquí.
—¿Qué le ha parecido nuestra catedral? —preguntó el teniente Rex.
—Muy impresionante.
—Glinka, el compositor, era de Smolensk —añadió Rex—. Me gusta mucho Glinka. Es el padre de la música clásica rusa.
—Eso está bien —dije—. Saber quién es tu padre. No todo el mundo puede decir lo mismo hoy en día.
Después de cenar, el coronel y yo fuimos a su despacho a fumar y charlar con tranquilidad, o al menos con la mayor tranquilidad posible, teniendo en cuenta que estaba al lado del cine de castillo. A través de la pared se oía a Süss Oppenheimer suplicar clemencia ante los implacables miembros del Ayuntamiento de Stuttgart. Era una banda sonora incómoda para lo que prometía ser una conversación igualmente incómoda.
El coronel se sentó a su mesa delante de una cantidad considerable de papeleo.
—No le importa si trabajo mientras hablamos, ¿verdad? Tengo que hacer esta lista de turnos para mañana. Quién se encarga de la centralita, cosas así. Tiene que estar colgada en el tablón de anuncios antes de las nueve para que todos sepan dónde deben estar mañana. Von Kluge me sacará las entrañas si hay algún problema con las telecomunicaciones cuando Hitler esté aquí.
—¿Viene de Rastenburg?
—No, de su cuartel general avanzado, en Vinnytsia, Ucrania. Su Estado Mayor lo llama el Cuartel General del Hombre Lobo, pero no me pregunte por qué. Me parece que va a Rastenburg mañana por la noche.
—Pues sí que viaja nuestro Führer.
—Usted volará de regreso a Berlín mañana, a primera hora de la tarde —me anunció Ahrens—. No me importa decir que ojalá pudiera acompañarle. Las noticias del frente no son muy halagüeñas. No querría estar en las botas de Von Kluge cuando Hitler se pase a charlar un rato mañana y exija lanzar una nueva ofensiva esta misma primavera. A decir verdad, nuestras tropas no están ni remotamente preparadas para algo así.
—Dígame, coronel, ¿cuándo suele deshelarse el terreno por aquí?
—Hacia finales de marzo, principios de abril. ¿Por qué?
Hice un gesto como restándole importancia y adopté una pose de disculpa.
—¿Regresará usted aquí?
—Yo no —dije—. Algún otro.
—¿Para qué demonios...?
—No lo sabremos con seguridad hasta que encontremos un cadáver completo, pero me da en la nariz que hay soldados polacos enterrados en su bosque.
—No lo creo.
—Me temo que es cierto. En cuanto se deshiele la tierra, mi jefe, el juez Goldsche, probablemente enviará a un juez militar superior y a un patólogo forense para que se ocupen de la investigación.
—Pero ya oyó a los Susanin —insistió Ahrens—. Los únicos polacos que vieron por aquí no se apearon del tren en Gnezdovo.
Me pareció conveniente no decirle que a todas luces o los Susanin o tal vez Peshkov mentían. Ya le había causado a Ahrens bastantes quebraderos de cabeza. En lugar de ello, le enseñé el botón.
—Encontré esto —dije—. Y los restos del pie de un hombre dentro de una bota de montar de oficial.
—No veo que un puto botón y una bota nos digan gran cosa.
—No lo sabremos con seguridad hasta que lo consulte con un experto, pero a mí me parece que eso del botón es un águila polaca.
—Y una mierda —respondió, furioso—. En mi opinión, este botón podría ser también del abrigo de un soldado del Ejército Blanco ruso. En esta área hubo soldados blancos a las órdenes del general Denikin, luchando contra los rojos al menos hasta 1922. No, seguro que se equivoca. No veo cómo podría haberse ocultado algo así. Dígame, ¿le parece esto un lugar construido en mitad de una fosa común?
—Cuando estaba en la Alexanderplatz, coronel, el único momento en que prestábamos atención a las apariencias era a la hora de comer. Lo que cuenta son las pruebas. Pruebas como este botón, los huesos humanos, esos doscientos oficiales polacos en el apartadero del ferrocarril. El caso es que yo creo que sí se apearon del tren. Creo que tal vez la NKVD los trajo hasta aquí y los fusiló en su bosque. Tengo cierta experiencia con esa clase de escuadrones de la muerte.
No tenía intención de hablarle al coronel del documento en polaco que había descubierto y el doctor Batov me había traducido concienzudamente con su microscopio estereoscópico. Supuse que cuanta menos gente estuviera al tanto, mejor. Pero no me cabía apenas ninguna duda de que los huesos hallados en el bosque de Katyn habían pertenecido a un soldado polaco, y mi oficina decidiría emprender una investigación de crímenes de guerra a gran escala en Smolensk en cuanto yo llegara a Berlín y le presentara mi informe al juez Goldsche.
—Pero oiga, si hay doscientos polacos enterrados aquí, ¿qué más les dará ahora a esos pobres desgraciados? Responda. ¿No podría fingir que no ha encontrado nada de interés? Así podríamos volver a nuestra vida normal y ocuparnos de intentar salir de esta guerra con vida, como veníamos haciendo.
—Mire, coronel, no soy más que un policía. Lo que ocurra aquí no es cosa mía. Yo presentaré mi informe y luego quedará en manos de mis jefes y del departamento jurídico del Alto Mando. Pero si este botón resulta ser polaco...
Dejé la frase en el aire. Era difícil saber con exactitud qué cariz tomaría el asunto tras el resultado de un hallazgo semejante, pero tenía la sensación de que el pequeño mundo tan acogedor del coronel en el castillo de Dniéper estaba a punto de tocar a su fin.
Y creo que él tenía la misma sensación, porque maldijo a voz en cuello, varias veces.