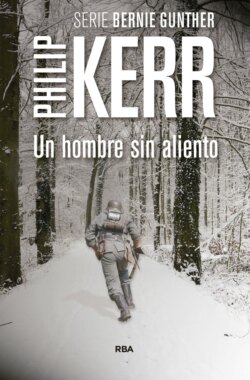Читать книгу Un hombre sin aliento - Philip Kerr - Страница 11
5
ОглавлениеMiércoles, 10 de marzo de 1943
A las seis de una gélida mañana berlinesa llegué al campo de aviación de Tegel para tomar un vuelo a Rusia. Tenía un largo viaje por delante, aunque solo la mitad de los otros diez pasajeros que estaban subiendo a bordo del Ju 52 trimotor iban hasta Smolensk. Por lo visto, la mayor parte de ellos iban a hacer únicamente el primer tramo del viaje —de Berlín a Rastenburg—, que duraba cuatro horas escasas. Luego había un segundo tramo, hasta Minsk, que duraba cuatro horas más, antes del tercero —de dos horas—, a Smolensk. Con escalas para repostar y cambiar de piloto en Minsk, estaba previsto que el viaje entero a Smolensk durase once horas y media, lo que ayudaba a explicar por qué me enviaban a mí en vez de a algún juez del departamento jurídico de la Wehrmacht con el culo gordo y la espalda hecha polvo. Así que me sorprendió ver que uno de la docena o así de pasajeros, que llegó a la pista de despegue en un Mercedes privado conducido por un chófer, era nada menos que el quisquilloso Hans von Dohnanyi.
—¿Se trata de una coincidencia? —pregunté con jovialidad—. ¿O ha venido a despedirme?
—¿Cómo dice? —Frunció el ceño—. Ah, no lo había reconocido. ¿Va a tomar el vuelo a Smolensk, verdad, capitán Bernhard?
—A menos que usted tenga información en sentido contrario —dije—. Y me llamo Gunther, capitán Bernhard Gunther.
—Sí, claro. No, resulta que voy a tomar el mismo avión que usted. Iba a ir en tren y luego cambié de parecer. Pero ahora no estoy seguro de haber tomado la decisión correcta.
—Me temo que está usted entre la espada y la pared —comenté.
Subimos a bordo y ocupamos nuestros asientos a lo largo del fuselaje de hierro ondulado: era como sentarse en el cobertizo de un obrero.
—¿Va a bajarse en la Guarida del Lobo? —pregunté—. ¿O piensa ir hasta Smolensk?
—No, voy a hacer todo el viaje. —A renglón seguido añadió—: Debo atender un asunto urgente e inesperado de la Abwehr con el mariscal de campo Von Kluge en su cuartel general.
—¿Se lleva el almuerzo?
—¿Qué?
Indiqué con un gesto de cabeza el paquete que llevaba bajo el brazo.
—¿Esto? No, no es el almuerzo. Es un regalo para una persona. Cointreau.
—Cointreau. Café de verdad. ¿Es que no hay nada que no esté al alcance del talento de su famoso padre?
Von Dohnanyi esbozó su débil sonrisa y alargó su garganta, aún más débil, por encima del cuello de la guerrera hecha a medida.
—¿Hará el favor disculparme, capitán?
Saludó con la mano a dos oficiales del Estado Mayor con franjas rojas en los pantalones y fue a sentarse a su lado, en el extremo opuesto del avión, justo detrás de la cabina. Incluso en un Ju 52 la gente como Von Dohnanyi y los oficiales del Estado Mayor se las apañaban para tener su propia primera clase. No era que los asientos fueran mejores en la parte delantera, sino que ninguno de esos estirados flamencos quería hablar con los oficiales de menor rango como yo.
Encendí un cigarrillo y procuré ponerme cómodo. Se pusieron en marcha los motores y cerraron la puerta. El copiloto echó el cierre y apoyó la mano en una de las dos ametralladoras montadas sobre unos rieles que recorrían toda la longitud del avión.
—Nos falta un miembro de la tripulación, caballeros —anunció—. ¿Sabe alguien utilizar una de estas?
Miré a los demás pasajeros. Nadie dijo nada, y me pregunté qué sentido tenía transportar a esos hombres más cerca del frente. Ninguno parecía capaz de manipular una cerradura, y mucho menos una MG15.
—Yo —dije, y levanté la mano.
—Bien —me respondió el copiloto—. Hay una posibilidad entre cien de que nos topemos con un Mosquito de la RAF cuando salgamos de Berlín, así que póngase detrás de la ametralladora durante los próximos quince minutos, ¿de acuerdo?
—Desde luego —dije—. Pero ¿y en Smolensk?
El copiloto negó con la cabeza.
—La línea del frente está a más de setecientos kilómetros al este de Smolensk. Es mucha distancia para los cazas rusos.
—Vaya, qué alivio —comentó alguien.
—No se preocupen —dijo el copiloto con una sonrisa—. Probablemente habrán muerto de frío mucho antes de llegar.
Despegamos con las primeras luces del día, y una vez en el aire me levanté, abrí la ventanilla y asomé el cañón de la MG15, a la espera. El cargador de tambor tenía capacidad para setenta y cinco proyectiles, pero al cabo de poco tenía las manos tan heladas que no me hice muchas ilusiones de poder acertarle a nada con la ametralladora, y se me quitó un gran peso de encima cuando el copiloto me gritó que ya podía volver a mi sitio. Se me quitó un peso de encima aún mayor al cerrar la ventanilla por la que entraba un aire gélido que estaba inundando el aparato.
Tomé asiento, me metí las manos congeladas bajo las axilas e intenté descabezar un sueño.
Cuatro horas después, cuando nos acercábamos a Rastenburg, en Prusia Oriental, los pasajeros se volvieron en sus asientos y, mirando por las ventanillas, intentaron atisbar el cuartel general del Führer, conocido como la Guarida del Lobo.
—No lo verán —dijo algún sabelotodo que ya había estado allí—. Todos los edificios están camuflados. Si se viera desde aquí, también podría verlo la puta RAF.
—Eso si fueran capaces de llegar hasta aquí —comentó otro.
—En teoría no podían llegar hasta Berlín —dijo un tercero—, pero de algún modo, en contra de todas las predicciones, lo hicieron.
Aterrizamos unos kilómetros al oeste de la Guarida del Lobo, y fui en busca de un sitio donde comer temprano o desayunar tarde; pero, como no lo encontré, me senté en una cabaña en la que hacía casi tanto frío como en el avión y comí unos raquíticos sándwiches de queso que me había llevado por si acaso. No volví a ver a Von Dohnanyi hasta que estuvimos de nuevo a bordo del avión.
El trayecto entre Rastenburg y Minsk fue más movido. De vez en cuando el Junker caía como una piedra antes de alcanzar el fondo de una bolsa de aire igual que un cubo de agua en un pozo. No transcurrió mucho tiempo antes de que Von Dohnanyi empezara a ponerse verde.
—Quizá debería beber un poco de ese licor —dije, lo que en realidad era una manera muy poco sutil de decirle que no me hubiera importado echar un trago yo también.
—¿Cómo?
—El Cointreau de su amigo. Debería beber un poco para que se le asiente el estómago.
Se mostró desconcertado y luego negó con la cabeza, débilmente.
Otro de los pasajeros, un teniente de las SS que había subido al avión en Rastenburg, sacó una petaca de schnapps de melocotón y la fue pasando. Tomé un trago justo cuando entrábamos en otra enorme bolsa de aire. Esta dio la impresión de arrebatarle la vida a sacudidas a Von Dohnanyi, que se desplomó sobre el suelo del fuselaje, inconsciente por completo. Me sobrepuse a mi instinto natural, que era dejar que los pasajeros de primera clase se las apañaran como pudieran, me arrodillé a su lado, le aflojé el cuello de la guerrera y le vertí un poco del licor del teniente entre los labios. Fue entonces cuando vi la dirección que llevaba el paquete de Von Dohnanyi, que seguía debajo de su asiento.
«Coronel Helmuth Stieff, Departamento de Coordinación de la Wehrmacht, Castillo de Anger, Guarida del Lobo, Rastenburg, Prusia».
Von Dohnanyi abrió los ojos, suspiró y luego se incorporó.
—Se ha desmayado, nada más —dije—. Es mejor que se quede tumbado en el suelo un rato.
Eso es lo que hizo, y de hecho se las arregló para dormir un par de horas mientras de tanto en tanto yo me preguntaba si Von Dohnanyi sencillamente habría olvidado entregarle la botella de Cointreau a su amigo, el coronel Stieff, en la Guarida del Lobo o si tal vez habría cambiado de parecer respecto a desprenderse de un regalo tan generoso. Si el licor se acercaba siquiera al café, tenía que ser de primera calidad, demasiado bueno para regalarlo. Difícilmente podía haberse olvidado del paquete, porque estaba seguro de que lo había llevado consigo al bajarse del avión en Rastenburg. De modo que, ¿por qué no se lo había dado a alguno de los numerosos ordenanzas para que se lo entregara al coronel Stieff, o, en el caso de que no confiase en ellos, a otro de los oficiales del Estado Mayor que iban directos a la Guarida del Lobo? Como es natural, también cabía la posibilidad de que alguien le hubiera dicho a Von Dohnanyi que Stieff ya no estaba en la Guarida del Lobo: eso lo explicaría todo. Pero, como un picor en la espalda, una sensación me volvía una y otra vez. Por mucho que me rascara no conseguía ahuyentarla: parecía extraño que Von Dohnanyi no hubiera entregado la preciada botella.
No hay gran cosa que hacer en un vuelo de cuatro horas entre Rastenburg y Minsk.
Seguía siendo de día cuando llegamos a Smolensk varias horas después, aunque por poco. Durante casi una hora habíamos estado sobrevolando una verde alfombra de árboles, densa e interminable. Daba la impresión de que había más árboles en Rusia que en cualquier otro lugar sobre la faz de la Tierra. Había tantos árboles que a veces el Junker parecía casi inmóvil en el aire, y yo tenía la sensación de que íbamos a la deriva sobre un paisaje primitivo. Supongo que Rusia es lo más cerca que se puede estar de la Tierra tal como debió de ser hace miles de años, en más de un sentido; seguro que era un sitio excelente para ser ardilla, aunque quizá no tanto para ser hombre. Si alguien estaba decidido a ocultar los cadáveres de miles de judíos u oficiales polacos, parecía un buen lugar para hacerlo. Se podrían haber ocultado toda clase de crímenes en un paisaje como el que se extendía bajo nuestro avión, y verlo me infundió terror no solo por lo que tal vez me encontrara allí abajo, sino por lo que quizá me vería obligado a arrostrar de nuevo. No era más que una posibilidad sombría, pero supe de manera instintiva que en invierno de 1943 aquel no era buen lugar para ser un oficial del SD con remordimientos de conciencia.
Von Dohnanyi se había recuperado por completo cuando por fin apareció un claro en el bosque, al norte de la ciudad, como una larga piscina verde, en el que aterrizamos. Se apresuraron a colocar la escalerilla en su sitio en la pista de aterrizaje y al bajar nos salió al encuentro un viento que no tardó en abrirme una brecha en el abrigo, y luego en el torso, dejándome como un arenque congelado, y, en el centro de aquella enorme extensión de bosque, igualmente fuera de lugar. Me calé la gorra sobre las orejas heladas y miré alrededor en busca de alguien del regimiento de telecomunicaciones que hubiera venido a recibirme. Mientras tanto, mi compañero de viaje no me prestó la menor atención cuando bajó por la escalerilla del avión y fue recibido de inmediato por dos oficiales superiores, uno de ellos un general con más piel en el cuello del abrigo que un esquimal. Se mostró del todo indiferente a que yo no tuviera medio de transporte cuando, entre risotadas, él y sus colegas se estrecharon la mano mientras un ordenanza metía su equipaje en su enorme vehículo oficial.
Un Tatra con una banderola amarilla y negra con el número 537 en el capó aparcó junto al otro vehículo y se apearon dos oficiales. Al ver al general, los dos oficiales saludaron, recibieron un breve saludo como respuesta y se me acercaron. El Tatra llevaba la capota puesta pero no tenía ventanillas, y adiviné que tenía otro frío viaje por delante.
—¿Capitán Gunther? —preguntó el militar más alto.
—Sí, señor.
—Soy el teniente coronel Ahrens, del 537.º de Telecomunicaciones —se presentó—. Este es el teniente Rex, mi ayudante. Bienvenido a Smolensk. Rex iba a venir a recibirle solo, pero en el último momento he preferido acompañarle para ponerle a usted al corriente de la situación en que nos encontramos de regreso al castillo.
—Me alegro mucho de que así sea, señor.
Un momento después se puso en marcha el vehículo oficial.
—¿Quiénes eran esos flamencos? —pregunté.
—El general Von Tresckow —dijo Ahrens—. Y el coronel Von Gersdorff. No he reconocido al tercer oficial. —Ahrens tenía un rostro más bien lúgubre, aunque no carecía de atractivo, y una voz más lúgubre aún.
—Ah, eso lo explica todo.
—¿A qué se refiere?
—El tercer oficial, el que no ha reconocido, el que ha llegado en el avión, también era un aristócrata —le expliqué.
—Ya decía yo —comentó Ahrens—. El mariscal de campo Von Kluge dirige el cuartel general del Grupo de Ejércitos como si fuera una sucursal del Club Alemán. Yo recibo órdenes del general Oberhauser. Es un militar de carrera, como yo. No es aristócrata, y no es mal tipo, para ser oficial del Estado Mayor. Mi predecesor, el coronel Bedenck, decía que nunca se sabe exactamente cuántos oficiales del Estado Mayor hay hasta que intentas entrar en un refugio antiaéreo.
—Me cae bien su antiguo coronel —dije de camino hacia el Tatra—. Me parece que él y yo estamos cortados por el mismo patrón.
—Su patrón es un poco más oscuro que el de él, tal vez —comentó Ahrens sin rodeos—. En especial la tela de su otro uniforme, el de gala. Después de lo que vio en Minsk, Bedenck no hubiera soportado estar en la misma habitación que un oficial de las SS o el SD. Puesto que se alojará con nosotros por razones de seguridad, más vale que le confiese que yo soy del mismo parecer. Me sorprendió un tanto que me llamara el general Oster, de la Abwehr, para decirme que la Oficina de Crímenes de Guerra iba a enviar a un agente del SD. La Wehrmacht y el SD no se pueden ver por estos pagos.
Le ofrecí una sonrisa forzada.
—Es de agradecer que un hombre diga lo que piensa sin ambages. No es nada habitual desde lo de Stalingrado. Sobre todo si se lleva uniforme. Así que, de profesional a profesional, permítame decirle lo siguiente: mi otro uniforme es un traje barato y un sombrero de fieltro. No soy de la Gestapo, no soy más que un policía de la Kripo que antes trabajaba en Homicidios, y no he venido para espiar a nadie. Tengo intención de regresar a Berlín en cuanto haya terminado de investigar todas las pruebas que han recogido. Se lo voy a decir con toda franqueza: miro sobre todo por mis propios intereses y me importa un carajo cuáles sean sus secretos.
Apoyé la mano en una pala larga sujeta al capó del Tatra. Los coches pequeños no funcionaban muy bien cuando había barro o nieve y con frecuencia había que sacarlos del fango o echar gravilla bajo las ruedas: probablemente había un saco detrás del asiento trasero.
—Pero si le miento, coronel, tiene permiso para darme en la cabeza con esto y ordenar a sus hombres que me entierren en el bosque. Por otra parte, tal vez crea que ya he dicho más que suficiente como para que quiera enterrarme usted mismo.
—Muy bien, capitán. —El coronel Ahrens sonrió y sacó una pequeña pitillera. Me ofreció un cigarrillo a mí y otro a su teniente—. Agradezco su sinceridad.
Chupamos los cigarrillos para que prendieran hasta que casi era imposible distinguir nuestro aliento del humo en el gélido aire.
—Bien —dije—. Ha mencionado que voy a alojarme con ustedes, ¿no? Si no tuviera que regresar a Berlín, estaría encantado de no volver a ver un Junker Ju 52 en mi vida.
—Claro —contestó Ahrens—. Debe de estar agotado.
Nos montamos en el Tatra. Un cabo llamado Rose iba al volante, y poco después estábamos bamboleándonos por una carretera en bastante buen estado.
—Se quedará con nosotros en el castillo —dijo Ahrens—. Me refiero al castillo de Dniéper, que está en la carretera general de Vitebsk. Prácticamente todo el Grupo de Ejércitos del Centro, el Cuerpo de las Fuerzas Aéreas, la Gestapo y mis hombres están ubicados al oeste de Smolensk, en torno a un lugar llamado Krasny Bor. El Estado Mayor tiene el cuartel general en un sanatorio cercano que es de lo mejor que hay por aquí, pero los de telecomunicaciones no estamos nada mal en el castillo. ¿Verdad que no, Rex?
—No, señor. Estamos bien acomodados, creo yo.
—Hay un cine y una sauna, e incluso un campo de tiro. El rancho es bastante bueno, como seguro que le alegrará oír. La mayoría, o al menos los oficiales, no vamos a Smolensk propiamente dicho casi nunca. —Ahrens señaló con un gesto de la mano unas torres con cúpulas en forma de bulbo en el horizonte, a nuestra izquierda—. Pero no es mal lugar, a decir verdad. Bastante histórico, en realidad. Por aquí hay iglesias para dar y vender. Rex es nuestro especialista en esas cosas, ¿verdad, teniente?
—Sí, señor —contestó Rex—. Hay una catedral magnífica, capitán. La de la Asunción. Le recomiendo que la vea durante su estancia. Si no está muy ocupado, claro. En realidad no debería seguir en pie: durante el sitio de Smolensk a principios del siglo XVII, los defensores de la ciudad se encerraron en la cripta, donde había un depósito de municiones, y lo hicieron saltar por los aires, con ellos dentro, para evitar que cayera en manos polacas. La historia se repite, claro. La NKVD local tenía parte de su personal y los archivos en la cripta de la catedral de la Asunción, para protegerlos de la Luftwaffe, y cuando quedó claro que estábamos a punto de conquistar la ciudad, intentaron hacerla saltar por los aires, como hicieron en Kiev, en el edificio de la Duma en esa ciudad. Pero los explosivos no estallaron.
—Ya sabía yo que había algún motivo para que no figurara en mi itinerario.
—Oh, no, la catedral es un lugar bastante seguro —dijo Rex—. Han retirado la mayor parte de los explosivos, pero nuestros ingenieros creen que aún quedan muchas bombas trampa ocultas en la cripta. A uno de nuestros hombres le estalló la cara al abrir un archivador allá abajo. Así que los visitantes tienen el paso a la cripta prohibido. La mayoría del material reviste escaso valor para la inteligencia militar, y probablemente está anticuado a estas alturas, así que cuanto más tiempo pasa, menos importante parece arriesgarse a revisarlo. —Hizo un gesto como para restarle importancia—. En cualquier caso, es un edificio impresionante. A Napoleón desde luego se lo pareció.
—No tenía ni idea de que llegara tan lejos —comenté.
—Oh, sí —aseguró Rex—. En realidad era el Hitler de... —se interrumpió a mitad de frase.
—El Hitler de su época —concluí, sonriéndole al nervioso teniente—. Sí, creo que esa comparación nos va de maravilla a todos.
—No estamos acostumbrados a las visitas, como puede ver —terció Ahrens—. Por lo general guardamos las distancias. No hay otro motivo que la confidencialidad. En un regimiento de telecomunicaciones cabe esperar que haya estrechas medidas de seguridad. Tenemos una sala de mapas que indican la disposición de todas nuestras tropas, en los que son patentes nuestras intenciones militares para el futuro; y naturalmente las comunicaciones de todos los grupos pasan por nosotros. Huelga decir que por lo general está prohibido el paso a esa sala y a la sala de comunicaciones, pero tenemos un montón de Ivanes trabajando en el castillo, cuatro Hiwis que están allí de forma permanente y también personal femenino que viene todos los días de Smolensk para cocinar y limpiar. Pero todas las unidades alemanas tienen Ivanes trabajando para ellos en Smolensk.
—¿Cuántos hombres son ustedes?
—Tres oficiales incluido yo y unos veinte suboficiales y soldados rasos —respondió Ahrens.
—¿Cuánto tiempo lleva allí?
—¿Yo personalmente? Desde finales de noviembre de 1941. Si mal no recuerdo, desde el 30 de noviembre.
—¿Y qué me dice de los partisanos? ¿Les dan problemas?
—Ninguno importante. Al menos no cerca de Smolensk. Pero hemos sufrido ataques aéreos.
—¿De veras? El piloto del avión nos aseguró que esto quedaba muy al este para las fuerzas aéreas de los Ivanes.
—¿Y qué iba decir? La Luftwaffe tiene órdenes estrictas de ceñirse a esa chorrada de argumento. Pero no es cierto. No, hemos sufrido bombardeos, desde luego. Una de las casas donde se aloja la tropa en nuestro recinto sufrió daños graves el año pasado. Desde entonces hemos tenido un serio problema con las tropas alemanas que cortan leña en torno al castillo para utilizarla como combustible. Me refiero al bosque de Katyn. Los árboles nos ofrecen una protección excelente contra los bombardeos, así que he tenido que prohibir el acceso al bosque de Katyn a todos los soldados. Nos ha causado problemas porque eso obliga a nuestras tropas a alejarse más, cosa que son reacios a hacer, claro, porque se exponen a un ataque de los partisanos.
Era la primera vez que oía el nombre del bosque de Katyn.
—Bueno, hábleme de ese cadáver. El que descubrió el lobo. —Y me eché a reír.
—¿Qué le hace gracia?
—Que tenemos un lobo, unos leñadores y un castillo. No puedo por menos de pensar que debería haber un par de niños perdidos en este cuento, por no hablar de un brujo malvado.
—Tal vez sea usted, capitán.
—Tal vez lo sea. Desde luego preparo un ponche flambeado que quita el hipo. Al menos lo hacía cuando podía conseguir ron añejo y naranjas.
—Ponche flambeado... —Ahrens repitió las palabras con tono soñador y meneó la cabeza—. Sí, casi lo había olvidado.
—Yo también, hasta que lo he mencionado. —Me estremecí.
—No me vendría nada mal una taza de eso ahora mismo —comentó el teniente Rex.
—Otra de las delicias que desapareció por la puerta de servicio de Alemania sin dejar dirección de contacto —me lamenté.
—Es usted un tipo bastante extraño para ser oficial del SD —comentó Ahrens.
—Eso mismo me dijo en cierta ocasión el general Heydrich. —Me encogí de hombros—. O algo por el estilo, no estoy seguro. Me tenía encadenado a un muro y estaba torturando a mi novia en aquellos momentos.
Me reí ante su evidente incomodidad, que en realidad era quizá menor que la mía. No estaba tan acostumbrado al frío como ellos, y la corriente de aire helado que azotaba el interior del Tatra sin ventanillas me dejaba sin respiración.
—Estaba a punto de hablarme del cadáver —le recordé.
—Allá por noviembre de 1941, poco después de llegar a Smolensk, uno de mis hombres me indicó que había una especie de montículo en nuestro bosquecillo y, encima del montículo, una cruz de abedul. Los Hiwis mencionaron que se habían ejecutado fusilamientos en el bosque de Katyn el año anterior. Al poco tiempo le comenté algo al respecto, de pasada, al coronel Von Gersdorff, que es nuestro jefe de inteligencia, y dijo que él también había oído algo de eso, pero que no tenía que sorprenderme porque esa clase de brutalidad bolchevique era justo lo contra lo que luchábamos.
—Sí. Es la clase de comentario que cabría esperar de él, supongo.
—Luego, en enero, vi un lobo en nuestro bosque, cosa insólita porque no se acercan tanto a la ciudad.
—Como los partisanos —comenté.
—Exacto. Por lo general se quedan más al oeste. Von Kluge los caza con su Putzer, que es ruso.
—De modo que no le preocupan especialmente los partisanos, ¿no?
—Apenas. Antes salía a cazar jabalíes, pero en invierno prefiere cazar lobos desde un avión, un Storch que tiene por ahí. Ni siquiera se molesta en aterrizar para recoger la piel, las más de las veces. Creo que sencillamente le gusta matar bichos.
—Por estas tierras eso es contagioso —dije—. Bueno, me estaba hablando del lobo.
—Había estado en el montículo del bosque de Katyn, al lado de la cruz, y desenterrado unos huesos humanos, cosa que debió de llevarle un buen rato, porque el suelo sigue duro como el hierro. Supongo que estaba hambriento. Hice que el médico echara un vistazo a los restos, y dictaminó que eran humanos. Supuse que debía de tratarse de la tumba de un soldado e informé al oficial a cargo de las tumbas de guerra. También informé del hallazgo al teniente Voss, de la policía militar. Y lo hice constar en mi informe al Grupo de Ejércitos, que debió transmitirlo a la Abwehr, porque me llamaron por teléfono para decirme que venía usted. También me dijeron que no hablara del asunto con nadie.
—¿Y ha hablado con alguien?
—Hasta ahora, no.
—Bien. Siga sin hacerlo.
Había oscurecido cuando llegamos al castillo, que en realidad era una villa de estuco blanco de dos pisos con unas catorce o quince habitaciones, una de las cuales me fue asignada de forma temporal. Tras una excelente cena con carne de verdad y patatas fui a dar un breve paseo con Ahrens, y no tardó en quedar patente que estaba muy orgulloso de su «castillo» y más orgulloso aún de sus hombres. La villa era cálida y acogedora, con una chimenea grande en el vestíbulo principal, y, tal como había prometido Ahrens, había hasta un pequeño cine donde se proyectaba una película alemana una vez por semana. Pero Ahrens se enorgullecía especialmente de su miel casera porque, con ayuda de una pareja de rusos, tenía un colmenar en las tierras del castillo. Saltaba a la vista que sus hombres lo adoraban. Había sitios peores que el castillo de Dniéper donde esperar a que terminara una guerra, y además, es difícil no tener aprecio a un hombre con tanto entusiasmo por las abejas y la miel. La miel era deliciosa, había agua abundante para bañarse y mi cama era caliente y cómoda.
Reconfortado por la miel y el schnapps, dormí como una abeja obrera en una colmena a temperatura controlada y soñé con una casa torcida en la que vivía una bruja y con que me perdía en un bosque por el que merodeaba un lobo. En la casa había hasta una sauna, un pequeño cine y venado para cenar. No fue una pesadilla porque resultó que a la bruja le gustaba ir a la sauna, que fue como llegamos a conocernos mucho mejor. Se puede llegar a conocer bien a cualquiera en una sauna, incluso a una bruja.