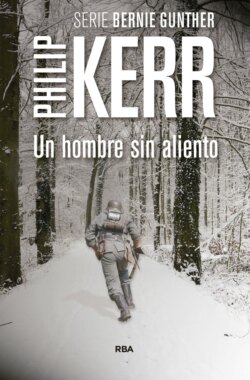Читать книгу Un hombre sin aliento - Philip Kerr - Страница 12
6
ОглавлениеJueves, 11 de marzo de 1943
Me desperté temprano a la mañana siguiente, un poco cansado del vuelo pero con ganas de iniciar mi investigación, porque, naturalmente, tenía más ganas aún de regresar a casa. Después de desayunar, Ahrens cogió la llave de la cámara frigorífica donde estaban los restos y bajamos al sótano a examinarlos. Me encontré una gran lona alquitranada extendida sobre el suelo de piedra. Ahrens retiró la parte superior para mostrarme lo que parecía una tibia, un peroné, un fémur y media pelvis. Encendí un cigarrillo —era mejor que el espeso olor rancio que emanaba de los huesos— y me acuclillé para observarlos más de cerca.
—¿Qué es esto? —dije mientras cogía con la mano la lona.
—Es de un Opel Blitz —respondió Ahrens.
Asentí y dejé que el humo se me colara por las fosas nasales. No había mucho que decir sobre los huesos, aparte de que eran humanos y que un animal —era de suponer que el lobo— los había roído.
—¿Qué fue del lobo? —indagué.
—Lo ahuyentamos —dijo Ahrens.
—¿Han visto algún otro lobo desde entonces?
—No, pero es posible que algún soldado sí lo haya visto. Podemos preguntar, si quiere.
—Sí. Y me gustaría ver el lugar donde se hallaron estos restos.
—Claro.
Cogimos los abrigos y una vez fuera se nos sumaron el teniente Hodt y el Oberfeldwebel Krimminski, del 537.º, que habían estado montando guardia por si a algún soldado se le ocurría recoger leña para el fuego. A petición mía, el Oberfeldwebel había traído una pala para cavar trincheras. Nos dirigimos hacia el norte por la carretera del castillo, cubierta de nieve, en dirección a la carretera de Vitebsk. El bosque era sobre todo de abedules, algunos recientemente talados, lo que parecía confirmar la historia del coronel respecto de las incursiones de los soldados.
—Hay una cerca a un kilómetro o así que señala el perímetro de las tierras del castillo —explicó Ahrens—. Pero debió de librarse alguna clase de lucha por aquí, porque aún se ven trincheras y hoyos de protección.
Un poco más adelante tomamos un desvío hacia el oeste y empezó a resultar más difícil caminar por la nieve. Unos doscientos metros más allá encontramos un montículo y una cruz hecha con dos pedazos de abedul.
—Fue más o menos aquí donde nos topamos con el lobo y los restos —relató Ahrens—. Krimminski, el capitán se preguntaba si alguien ha visto al animal desde entonces.
—No —contestó Krimminski—. Pero hemos oído lobos por la noche.
—¿Algún rastro?
—Si había alguno, lo cubrió la nieve. Por aquí nieva casi todas las noches.
—Así que no nos habríamos enterado si el lobo vino a repetir, ¿no? —dije.
—Es posible que no, señor —contestó Krimminski—. Pero no he visto ningún indicio de que ocurriera tal cosa.
—¿Quién puso esa cruz de abedul? —dije.
—Por lo visto nadie lo sabe —repuso Ahrens—. Aunque el teniente Hodt tiene una teoría. ¿No es así, Hodt?
—Sí, señor. Creo que no es la primera vez que se encuentran restos humanos por aquí. Tengo la teoría de que cuando ocurrió en el pasado, los vecinos volvieron a enterrarlos y erigieron la cruz.
—Buena teoría —lo felicité—. ¿Les preguntaron al respecto?
—Nadie nos cuenta gran cosa acerca de nada —dijo Hodt—. Siguen teniendo miedo de la NKVD.
—Ya hablaré yo con algunos de esos vecinos suyos —comenté.
—Nos llevamos bastante bien con nuestros Hiwis —dijo Ahrens—. No creímos que mereciera la pena alterar ese equilibrio acusando a nadie de embustero.
—Aun así —insistí—, tengo interés en hablar con ellos.
—Entonces más vale que hable con los Susanin —me aconsejó Ahrens—. Son la pareja con quien más relación tenemos. Cuidan las colmenas y se encargan de organizar al personal ruso del castillo.
—¿Quién más hay?
—Veamos: están Tsanava y Abakumov, que cuidan de las gallinas; Moskalenko, que corta la leña; de la colada se ocupan Olga e Irina. Nuestros cocineros son Tanya y Rudolfovich. Marusya es la ayudante de cocina. Pero, oiga, no quiero que los acose, capitán Gunther. Aquí hay un statu quo que preferiría no perturbar.
—Coronel Ahrens —dije—, si esto resulta ser una fosa común repleta de oficiales polacos muertos, probablemente ya es muy tarde para eso.
Ahrens maldijo entre dientes.
—A menos que fueran ustedes mismos los que mataron a los oficiales polacos —maticé—. O tal vez las SS. Puedo garantizarle casi con toda seguridad que no hay nadie en Berlín interesado en descubrir ninguna prueba de algo así.
—No hemos matado a ningún polaco —suspiró Ahrens—. Ni aquí ni en ninguna otra parte.
—¿Y qué me dice de los Ivanes? Seguro que capturaron a un montón de soldados del Ejército Rojo tras la batalla de Smolensk. ¿Fusilaron a algunos, quizá?
—Apresamos a unos setenta mil hombres, muchos de los cuales continúan en el Campo 126, unos veinticinco kilómetros al oeste de Smolensk. Y hay otro campo en Vitebsk. Puede ir si usted quiere y verlo con sus propios ojos, capitán Gunther. —Se mordió el labio un momento antes de continuar—: Tengo entendido que las circunstancias han mejorado, pero al principio había tantos prisioneros de guerra rusos que las condiciones en esos campos eran terriblemente duras.
—O sea que, según usted, puede que no hubiera necesidad de fusilarlos, cuando se podía dejar que murieran de hambre.
—Esto es un regimiento de telecomunicaciones, maldita sea —replicó Ahrens—. El bienestar de los prisioneros de guerra rusos no es mi responsabilidad.
—No, claro que no. No sugería que lo fuese. Solo intento establecer los hechos. En tiempos de guerra la gente tiene por costumbre olvidar dónde los ha dejado. ¿No cree usted, coronel?
—Es posible —respondió con rigidez.
—Su predecesor, el coronel Bedenck..., ¿qué me dice de él? ¿Fusiló a alguien en este bosque, tal vez?
—No —insistió Ahrens.
—¿Cómo puede estar seguro? No estaba presente.
—Yo sí lo estaba, señor —dijo el teniente Hodt—, cuando el coronel Bedenck estaba al mando del 537.º. Y le doy mi palabra de que nosotros no hemos fusilado a nadie en este bosque. Ni rusos ni polacos.
—Me basta con eso —aseguré—. Muy bien, entonces, ¿qué hay de las SS? El Grupo de Acción Especial B estuvo destinado en Smolensk una temporada. ¿Es posible que las SS dejaran unos cuantos miles de tarjetas de visita allí?
—Hemos estado en este castillo desde el principio —dijo Hodt—. Las actividades de las SS se desarrollaron en otra parte. Y antes de que lo pregunte, estoy seguro de ello porque este es un regimiento de telecomunicaciones. Yo mismo instalé el teléfono y el teletipo en su puesto de mando. Y en el de la Gestapo local. Todas sus comunicaciones con el cuartel general del Grupo habrían pasado por nosotros. Por teléfono y teletipo. Y también cualquier otro contacto con Berlín. Si las SS hubieran fusilado a algún polaco, no me cabe duda de que nos hubiéramos enterado.
—Entonces también sabría si fusilaron a judíos por aquí.
Hodt pareció incómodo un momento.
—Sí —dijo—. Lo sabría.
—¿Y los fusilaron?
Hodt vaciló.
—Venga, teniente —lo insté—. No hay necesidad de andarse con reticencias. Los dos sabemos que las SS llevan asesinando a judíos en Rusia desde el primer día de la Operación Barbarroja. He oído por ahí que medio millón de personas fueron masacradas solo en los primeros seis meses. —Me encogí de hombros—. Oiga, lo único que intento es establecer un perímetro dentro del que resulte seguro investigar; un límite más allá del que no me convenga ir de paseo con mis botas de policía del cuarenta y seis. Porque lo último que nos interesa a ninguno de nosotros es levantar la tapa de la colmena. —Miré de soslayo a Ahrens—. ¿No es así? A las abejas no les gusta que abran la tapa de su colmena, ¿verdad?
—Bueno, no, tiene razón —convino—. No les gusta especialmente. —Asintió—. Y permítame que responda a su pregunta acerca de las SS. Y lo que han estado haciendo por aquí.
Me llevó aparte. Caminamos con cautela porque el suelo estaba helado y era irregular bajo la nieve. A mis ojos el bosque de Katyn era un lugar sombrío en un país lleno de lugares igualmente sombríos. El aire frío pendía húmedo como una fina cortina, mientras que por todas partes bolsas de niebla se agazapaban en las hondonadas como el humo de una artillería invisible. Los cuervos graznaban su desprecio por mis indagaciones en las copas de los árboles, y por encima de nuestras cabezas flotaba amarrado un globo de barrera para impedir que nos sobrevolasen aparatos enemigos. Ahrens encendió otro pitillo y lanzó una bocanada de humo como si bostezara.
—Es difícil de creer, pero aquí preferimos el invierno —dijo—. Dentro de pocas semanas todo este bosque estará infestado de mosquitos. Te vuelven loco. Es otra de las muchas cosas que te hacen perder la cordura aquí. —Negó con la cabeza—. Mire, capitán Gunther, a nadie de este regimiento nos interesa mucho la política. La mayoría solo quiere ganar esta guerra lo antes posible y volver a casa, si es que tal cosa es posible después de Stalingrado. Cuando ocurrió, todos escuchamos la radio para oír qué decía Goebbels al respecto. ¿Escuchó el discurso desde el Sportspalast?
—Lo escuché. —Le resté importancia—. Vivo en Berlín. Gritaba tanto que alcancé a oír hasta la última palabra que dijo Joey sin poner la maldita radio.
—Entonces recordará que preguntó al pueblo alemán si quería una guerra más radical que cualquier otra imaginable. «Una guerra total», la llamó.
—Qué labia tiene nuestro Mahatma Propagandhi.
—Sí. Solo que a mí, a todos los que estamos en el castillo, nos parece que en este frente hemos librado una guerra total desde el primer día, y no recuerdo que nadie nos preguntara si era eso lo que queríamos. —Ahrens indicó con un gesto de la cabeza una hilera de árboles nuevos—. Por ahí está la carretera hacia Vitebsk. Se encuentra a menos de cien kilómetros al oeste de aquí. Antes de la guerra vivían allí cincuenta mil judíos. En cuanto la Wehrmacht conquistó la ciudad, los judíos de allí empezaron a sufrir las consecuencias. En julio de 1941 se estableció un gueto en la ribera derecha del río Západnaya Dviná y la mayoría de los judíos que no habían huido para unirse a los partisanos o emigrado hacia el este se vieron obligados a vivir allí: unas dieciséis mil personas. Se levantó una cerca de madera en torno al gueto, y dentro las condiciones eran muy duras: trabajos forzados, raciones para morirse de hambre... Probablemente unos diez mil murieron de inanición y enfermedades. Mientras, al menos dos mil fueron asesinados bajo un pretexto u otro en un lugar llamado Mazurino. Luego llegaron órdenes de vaciar el gueto. Yo mismo vi esas órdenes en el teletipo: órdenes del Reichsführer de las SS en Berlín. Bajo el pretexto de que se estaba propagando tifus en el gueto. Tal vez sí, tal vez no. Llevé una copia de esas órdenes en persona al mariscal de campo Von Kluge. Luego averigüé que los aproximadamente cinco mil judíos que quedaban con vida en el gueto fueron conducidos hasta un lugar apartado en el campo, donde los fusilaron. Eso es lo malo de estar en un regimiento de telecomunicaciones, capitán. Es muy difícil no enterarse de lo que ocurre, pero sabe Dios que preferiría no hacerlo. Así que, para contestar a su pregunta sobre esa colmena a la que se refería puedo decirle que, a mitad de camino de Vitebsk, hay una ciudad llamada Rudnya, y que yo en su lugar me limitaría a llevar a cabo mis investigaciones al este de allí. ¿Me entiende?
—Sí, gracias. Coronel, ya que hemos mencionado al Mahatma, tengo otra pregunta. En realidad se trata de algo que mencionó mi jefe allá en Berlín. Sobre el Mahatma y sus hombres.
Ahrens asintió.
—Pregunte.
—¿Alguna vez ha estado aquí alguien del Ministerio de Propaganda?
—¿Aquí, en Smolensk?
—No, aquí en el castillo.
—¿En el castillo? ¿Para qué demonios iban a venir aquí?
Negué con la cabeza.
—Da igual. No me sorprendería que hubieran venido para filmar a todos esos prisioneros de guerra soviéticos de los que me ha hablado, nada más. Para demostrar a los que están en Alemania que estamos ganando la guerra.
No era esa la razón por la que había preguntado por el Ministerio de Propaganda, claro, pero no veía otra manera de explicar mis sospechas sin acusar de embustero al coronel.
—¿Cree usted que estamos ganando esta guerra? —preguntó.
—Ganarla, perderla... —dije—. Ninguna de las dos perspectivas me parece buena para Alemania. No para la Alemania que conozco y amo.
Ahrens asintió.
—Hay días —confesó—, muchos días, en los que me resulta difícil reconciliarme con lo que soy o con lo que estamos haciendo, capitán. Yo también amo a mi país, pero no me gusta lo que se está haciendo en su nombre, y hay ocasiones en las que no puedo mirarme al espejo. ¿Lo entiende?
—Sí. Y me reconozco en sus palabras cuando le oigo hablar de traición...
—Entonces está en el lugar adecuado —aseguró—. Si oye todo lo que oímos en el 537.º, descubrirá que en Smolensk la traición anda de boca en boca. Tal vez por eso va a venir de visita el Führer para levantar la moral.
—¿Hitler va a venir a Smolensk?
—El sábado. Para reunirse con Von Kluge. Se supone que es un secreto, por cierto. Así que haga el favor de no mencionarlo. Aunque me parece que ya lo sabe todo el mundo y alguno más.
Solo, con una pala de trinchera en la mano, di un paseo por el bosque de Katyn. Descendí poco a poco por una pendiente hacia una hondonada que parecía un anfiteatro natural y subí aún más lentamente por el lado opuesto. Mis botas resonaban como un caballo viejo comiendo avena cuando se hundían en la nieve. No sé qué buscaba. La tierra helada bajo mis pies estaba dura como el granito y con mis vanos intentos de cavar solo conseguí entretener a los cuervos. Habría obtenido mejores resultados con un martillo y un escoplo. Pese a la cruz de abedul, costaba esfuerzo imaginar que hubiera ocurrido gran cosa en ese bosque. Me pregunté si de veras habría pasado algo importante allí desde Napoleón. Tenía la sensación de estar llevando a cabo una búsqueda inútil. Además, los polacos no me importaban gran cosa. Nunca me habían caído bien, como tampoco me caían bien los ingleses, que, dispuestos a pasar por alto el papel que había desempeñado Polonia durante la crisis checa de 1938 —no solo los nazis habían pasado por aquí a sangre y fuego, también lo habían hecho los polacos, en aras de sus propias reivindicaciones territoriales—, acudieron a socorrer a Polonia en 1939 como unos estúpidos. Los cuatro huesos que había visto en el castillo no eran prueba de nada. ¿Un soldado ruso que murió en su hoyo de protección y luego fue hallado por un lobo hambriento? Probablemente era lo mejor que podía haberle pasado a ese Iván, teniendo en cuenta la horrenda situación que había descrito Ahrens en el Campo 126. Morirse de hambre estaba al alcance de cualquiera en un mundo vigilado y patrullado por mis compasivos compatriotas.
Durante media hora fui dando tumbos de aquí para allá, cada vez más helado. Incluso con guantes notaba las manos congeladas, y las orejas me dolían como si me las hubieran golpeado con la pala de trinchera. ¿Qué demonios estábamos haciendo en esa desolada región cubierta de hielo, tan lejos de nuestro hogar? El espacio vital que tanto ansiaba Hitler solo era apto para los lobos y los cuervos. No tenía ningún sentido. Aunque también es cierto que para mí tenía sentido muy poco de lo que hacían los nazis. Pero dudo que fuera el único que empezaba a sospechar que Stalingrado podía tener la misma importancia que la retirada de Moscú del Gran Ejército de Napoleón. Saltaba a la vista que todos, salvo Hitler y sus generales, nos habíamos dado cuenta de que estábamos acabados en Rusia.
A lo lejos, junto a la carretera de Vitebsk, una pareja de centinelas fingía mirar hacia otro lado, pero alcancé a oír sus risas con claridad. El bosque de Katyn tenía un efecto curioso: retenía el sonido entre los árboles igual que un cuenco el agua. Pero la opinión de los centinelas no hizo sino reafirmarme en mis deseos de encontrar algo. Ser terco y demostrar que los otros están equivocados constituye la esencia del trabajo de detective. Es una de las cosas que tanta popularidad me han granjeado entre mis numerosos amigos y colegas.
Raspando la nieve y alargando la mano de vez en cuando para recoger algo, encontré un paquete vacío de tabaco alemán, la hebilla del portafusil de una carabina alemana y un pedazo de alambre retorcido. Todo un botín tras media hora de trabajo. Estaba a punto de dar la jornada por concluida cuando me di la vuelta más aprisa de lo debido, resbalé y caí pendiente abajo, torciéndome la rodilla de tal modo que la tendría rígida y dolorida durante días. Lancé una sonora maldición, y sentado todavía en la nieve cogí la gorra y volví a calármela. Miré de soslayo a los centinelas y vi que estaban dándome la espalda, lo que probablemente era indicio de que no querían que los viesen riéndose del oficial del SD que se había caído de culo.
Apoyé la mano en el suelo para levantarme, y fue entonces cuando encontré un objeto que solo estaba parcialmente adherido al hielo que cubría la tierra. Tiré con fuerza y me quedé con el objeto en la mano. Era una bota, una bota de montar de un oficial. Dejé la bota a un lado y, aún sentado, me puse a cavar en la tierra helada a ambos lados con la pala de trinchera. Pocos minutos después tenía en la mano un pequeño objeto metálico. Era un botón. Me lo metí en el bolsillo y recogí la bota, me puse en pie y regresé cojeando al castillo, donde lavé con sumo cuidado mi pequeño hallazgo con agua tibia.
En el anverso del botón había un águila.
Por la tarde interrogué a los Susanin, la pareja rusa que ayudaba a cuidar a los hombres del 537.º en el castillo de Dniéper. Tenían más de sesenta años y un aire hastiado y adusto, como salidos de una antigua fotografía en sepia. Oleg Susanin llevaba una blusa de campesino negra con cinturón, pantalones oscuros, un gorro de fieltro gris y una barba más bien larga. Su esposa no era muy distinta. Puesto que su alemán era mejor que mi ruso, si bien con un vocabulario restringido a la comida, el combustible, la colada y las abejas, Ahrens lo había arreglado para que contase con los servicios de un intérprete del cuartel general, un ruso llamado Peshkov. Era un tipo de aspecto furtivo con gafitas redondas y un bigotito hitleriano. Llevaba un abrigo militar alemán, un par de botas de oficial alemán y una pajarita roja con lunares blancos. Después Ahrens me comentó que se había dejado el bigote para parecer más proalemán.
—Es cuestión de opiniones —dije.
Peshkov hablaba un alemán excelente.
—Es un honor trabajar para usted, señor —dijo—. Estoy a su servicio por completo mientras se encuentre en Smolensk. Día y noche. Basta con que me lo pida. Por lo general puede hacerme llegar un mensaje por medio de mi asistente, señor. A Krasny Bor. Estoy allí todas las mañanas a las nueve en punto.
Pero aunque Peshkov hablaba muy bien alemán, no sonreía ni reía, y era totalmente distinto del ruso que lo había acompañado al castillo de Dniéper desde el cuartel general del Grupo en Krasny Bor, un hombre llamado Dyakov que parecía ser una especie de guía de caza y criado en general para Von Kluge. Su Putzer.
Ahrens me contó que los soldados alemanes habían rescatado a Dyakov de la NKVD.
—Es un tipo de cuidado —comentó Ahrens, mientras me presentaba a los dos rusos—. ¿Verdad que sí, Dyakov? Todo un granuja, seguramente, pero por lo visto el mariscal de campo Von Kluge confía en él sin reservas, así que yo no tengo otro remedio que confiar en él también.
—Gracias, señor —dijo Dyakov.
—Me parece que tiene debilidad por Marusya, una de nuestras pinches de cocina, así que cuando no está con Von Kluge suele rondar por aquí, ¿verdad que sí, Dyakov?
Dyakov se encogió de hombros.
—Es chica muy especial, señor. Me gustaría casarme con ella, pero Marusya dice no y, hasta que acepte, tengo que seguir intentando. Si ella tuviera trabajo en alguna otra parte, supongo que yo también estaría allí.
—Peshkov, en cambio, no tiene debilidad por nadie que no sea el propio Peshkov —añadió Ahrens—. ¿No es así, Peshkov?
Peshkov hizo un gesto como quitándole importancia.
—Un hombre tiene que ganarse la vida, señor.
—Creemos que puede ser un judío camuflado —continuó Ahrens—, pero nadie se ha tomado la molestia de comprobarlo. Además, habla alemán tan bien que sería una pena tener que librarse de él.
Tanto Peshkov como Dyakov eran Zeps, voluntarios zepelín, que era cómo llamábamos a los rusos que trabajaban para nosotros sin ser prisioneros de guerra; esos eran los Hiwis. Dyakov llevaba un grueso abrigo con cuello de lana de oveja, gorro de piel y un par de guantes de cuero negro de piloto que, según él, eran regalo del mariscal de campo, igual que el Mauser Safari que llevaba colgado al hombro con una correa de piel de oveja. Dyakov era un tipo alto de pelo moreno y rizado con una espesa barba, manos del tamaño de una balalaica y, a diferencia de Peshkov, el rostro iluminado por una sonrisa amplia y contagiosa.
—Lleva al mariscal de campo a cazar lobos —le dije a Dyakov—. ¿No es así?
—Sí, señor.
—¿Ha visto muchos lobos por aquí?
—¿Yo? No. Pero ha sido un invierno muy frío. El hambre les hace acercarse más a la ciudad. Un lobo puede darse un banquete con un pedazo de cuero viejo, ¿sabe?
Fuimos todos a sentarnos a la cocina del castillo, que era el lugar más cálido de la casa, y a tomar té ruso negro de un samovar abollado, que endulzamos con miel hecha por los Susanin. El delicioso olor del té dulce no era lo bastante intenso para ocultar el olor siniestro de los rusos.
A Peshkov le gustaba el té pero no tenía mucho aprecio por los Susanin. Les hablaba con dureza. Con más dureza de la que me hubiera gustado en esas circunstancias.
—Pregúnteles si recuerdan a algún polaco en esta zona —le dije.
Peshkov planteó la pregunta y luego tradujo lo que había dicho Susanin.
—Dice que en la primavera de 1940 vio a más de doscientos polacos de uniforme en vagones de ferrocarril en la estación de Gnezdovo. El tren esperó durante una hora o así y luego se puso en marcha de nuevo, en dirección sudeste, hacia Vorónezh.
—¿Cómo sabían que eran polacos?
Peshkov repitió la pregunta en ruso y luego contestó:
—Uno de los hombres de los vagones le preguntó a Susanin dónde estaban. El hombre le dijo entonces que era polaco.
—¿Qué palabra utilizaron? —indagué—. ¿Stolypinkas?
Peshkov se encogió de hombros.
—No la había oído nunca.
—Sí, señor —asintió Dyakov—. Los stolypinkas eran los vagones prisión, así llamados por el primer ministro ruso que empezó a utilizarlos en tiempos de los zares, para deportar rusos a Siberia.
—¿A qué distancia de aquí está la estación? —pregunté.
—A unos cinco kilómetros hacia el oeste —contestó Peshkov.
—¿Salió de los vagones alguno de esos polacos?
—¿Que si salieron? ¿Para qué iban a salir, señor? —preguntó Peshkov.
—Para estirar las piernas, quizá. O para que los llevaran a alguna otra parte.
Peshkov tradujo mis palabras, escuchó la respuesta de Susanin y luego negó con la cabeza.
—No, ninguno. Está seguro. Las puertas permanecieron cerradas con cadenas, señor.
—¿Y qué me dicen de este lugar? ¿Hubo alguna ejecución por aquí? ¿De judíos? ¿De rusos, tal vez? ¿Y cómo es que hay una cruz en mitad del bosque de Katyn?
La mujer no hablaba en absoluto, y las respuestas de Oleg Susanin eran breves y concisas, pero ya había interrogado a suficientes personas en mi vida para saber cuándo alguien oculta algo. O miente.
—Dice que cuando la NKVD ocupó esta casa les prohibieron ir al castillo de Dniéper por razones de seguridad, así que no saben qué pasó aquí —tradujo Peshkov.
—Había una valla que rodeaba las tierras —añadió Dyakov—. Tras la llegada de los alemanes, los soldados que iban en busca de leña la tiraron, aunque algunos tramos siguen en pie.
—No sea tan duro con ellos —le advertí a Peshkov—. No se les acusa de nada. Dígales que no tienen nada que temer.
Peshkov volvió a traducir mis palabras, y los Susanin me dirigieron una débil sonrisa y un gesto de cabeza sin mucho convencimiento, pero Peshkov mantuvo su tono desdeñoso.
—Se lo aseguro, jefe —dijo—. A esta gente hay que hablarle con dureza o no responden ni palabra. La babulya no es más que una campesina, y el starik es un bulbash idiota que se ha pasado la vida entera atemorizado por el Partido. Tienen miedo de que vuelva la NKVD, incluso después de dieciocho meses de ocupación alemana. De hecho, me sorprende un tanto que estos dos sigan aquí. Ni que decir tiene que si esos mudaks vuelven alguna vez, estos dos acabarán convertidos en fertilizante ruso. ¿Sabe a lo que me refiero? El primer día los fusilarán por haber trabajado para ustedes. Con el debido respeto a su coronel, prácticamente lo único que les ha impulsado a quedarse son sus colmenas.
—Como Tolstói, ¿sí? —Dyakov lanzó una sonora risotada—. Aun así, el té está rico, ¿eh?
—¿No le da miedo lo que ocurrirá si regresa la NKVD?
Peshkov miró de reojo a Dyakov y se encogió de hombros.
—No, señor —dijo Peshkov—. No creo que vayan a regresar.
—Eso es cuestión de opiniones —señalé.
—¿Yo? Yo no tengo colmenas, jefe. —Dyakov sonrió de oreja a oreja—. No hay nada que retenga a Alok Dyakov aquí en Smolensk. No, señor, cuando la mierda empiece a brotar del suelo a raudales pienso irme a Alemania con el mariscal de campo. Si solo me ejecutaran, podría encajarlo, si sabe a lo que me refiero. Pero la NKVD puede hacerle a un hombre cosas mucho peores que meterle un tiro en la nuca. Sé lo que me digo, créame.
—¿Qué hacía aquí la NKVD? —pregunté a los dos rusos—. Aquí. En esta casa.
—No lo sé, señor —contestó Peshkov—. A decir verdad, era mejor no hacer nunca preguntas así y ocuparse cada cual de sus asuntos.
—Es una casa muy acogedora. Con cine. ¿Qué cree que hacían? ¿Ver El acorazado Potemkin? ¿Alexander Nevsky? Seguro que algo imagina, Dyakov. ¿Qué cree?
—¿Quiere que adivine? Supongo que se emborrachaban con vodka y veían películas, sí.
Asentí.
—Gracias. Gracias por su ayuda. Se lo agradezco mucho a los dos.
—Me alegro de haberle sido útil —respondió Peshkov.
No era fácil saber quién de ellos mentía —Peshkov, Dyakov o los Susanin—, pero no me cabía duda de que alguno lo hacía. Tenía la prueba de ello en el bolsillo de mi propio pantalón. Mientras asentía y sonreía a los rusos, sostenía entre los dedos el botón encontrado en el bosque de Katyn.
Cuando salí para pensar sobre lo que había oído, Dyakov me siguió.
—Peshkov habla alemán muy bien —dije—. ¿Dónde aprendió?
—En la universidad. Peshkov es un hombre muy listo. Pero yo aprendí alemán en un sitio llamado Terezin, en Checoslovaquia. Cuando era muchacho fui prisionero del ejército austriaco en 1915. Los austriacos me caen bien. Pero los alemanes me caen mejor. Los austriacos no son muy simpáticos. Después de la guerra me hice maestro. Por eso me detuvo la NKVD.
—¿Lo detuvieron por ser maestro?
Dyakov rio con fuerza.
—Enseñé alemán, señor. Eso está bien en 1940, cuando Stalin y Hitler son amigos. Pero cuando Alemania atacó Rusia, la NKVD cree que soy enemigo y me detiene.
—¿También detuvieron a Peshkov?
Dyakov se encogió de hombros.
—No, señor. Pero él no enseñaba alemán, señor. Antes de la guerra creo que trabajaba en una central eléctrica, señor. Creo que aprendió a hacer ese trabajo en Alemania. En la Siemens. Es trabajo muy importante, así que igual por eso no lo detuvo la NKVD.
—¿Cómo es que no sigue Peshkov en ese puesto de trabajo?
Dyakov mostró una sonrisa burlona.
—Porque ahora no se gana dinero así. Los alemanes de Krasny Bor le pagan muy bien, señor. Mucho dinero. Mejor que trabajador de electricidad. Además, ahora la central eléctrica la llevan los alemanes. No confían en los rusos para eso.
—¿Y la caza? ¿Quién le enseñó a cazar?
—Mi padre era cazador, señor. Me enseñó a disparar. —Dyakov sonrió—. ¿Ve, señor? He tenido muy buenos maestros. Mi padre y los austriacos.