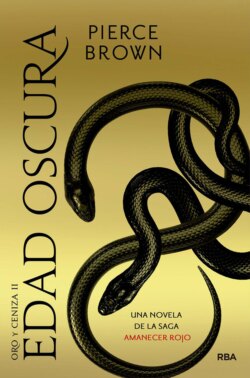Читать книгу Edad oscura - Pierce Brown - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14 LISANDRO Hacia la tormenta
ОглавлениеMil pretorianos, la Caballera del Amor y la hija de Rómulo me siguen hacia el oeste para buscar el ojo de la tormenta desértica.
Eso nos convierte en mil tres mundos de sufrimiento. Serafina y Kalindora me flanquean. Cada hombre, cada mujer, solo en la oscuridad de su traje, aprisionado por el viento y la arena.
Pie izquierdo. Pie derecho. Pie izquierdo.
Cortesía de la experiencia en tormentas de Serafina, empleamos un truco del Confín. Un cable para remolques nos mantiene unidos como si fuéramos uvas para que no nos perdamos los unos a los otros en el temporal. Cada cierto tiempo, Serafina y algunos pretorianos con experiencia en estas situaciones se separan para explorar el perímetro.
Aun así, nuestro progreso es más lento de lo deseado. Tenemos los vientos en contra y circulan a más de ochocientos kilómetros por hora, con una visibilidad de apenas dos metros. La tormenta nos despoja del cielo y de nuestros instrumentos. La intrusión contra el viento va drenando nuestros caparazones estelares poco a poco.
Tras ocho horas así, solo la transición de la penumbra de la tormenta a la oscuridad absoluta denota la llegada de la noche. Cuando el viento se calma, corremos y triplicamos nuestro ritmo usando los propulsores a pequeñas ráfagas. A causa de esto se quiebran varias líneas y perdemos pretorianos en la tormenta.
No hay vuelta atrás ni para ellos ni para nosotros.
El miedo que me poseyó en el tubo del Annihilo se ha desvanecido. La sensación de estar al borde del abismo fue peor que la caída.
La vida se ha reducido a una tarea simple y a la supervivencia. Esa sencillez es un consuelo. Durante años he estado inmerso en el letargo y en la indecisión cobarde. Aquí tengo certeza. Le demostraré mi valía a Áyax. A Atalantia. Soy su familia, no su rival.
«Adelante. Pie izquierdo. Pie derecho. Pie izquierdo. Pie derecho».
—Hay algo ahí fuera —dice Serafina. Escudriño la oscuridad y no veo nada. Aun así, Kalindora da la orden de agacharse. Preparamos nuestras armas—. Infiernos santos. Contacto.
Se produce un coro de llamadas de los exploradores pidiendo que no disparemos.
Unas formas espantosas se mueven en la oscuridad. Solo cuando se acercan a menos de cinco metros y encienden las luces podemos ver que se trata de caparazones estelares. Diez. Nuestros faros iluminan los emblemas del martillo de Votum pintados en el chasis. Podría haber cientos detrás de ellos, por lo que alcanzamos a ver. Uno camina por delante de los demás.
Mi intercomunicador crepita y un rostro hermoso, oscurecido por el sol e iluminado por las luces interiores del caparazón estelar cobra vida en mi pantalla de visualización.
—Al ocaso de la noche, buenos hombres. Y nosotros que creíamos que éramos la única compañía civil en mil kilómetros. ¿No es la mismísima Kalindora esa a la que miro?
—Cicerón, eres un sinvergüenza. Se suponía que debías estar en las Llanuras de Caduceo.
—Le chilla el ratón a la rata —dice con un ligero tono de amenaza—. Puede que Amor se haya perdido en la tormenta, amigos míos. ¿No sabíais que Heliópolis está a poco más de un brinco hacia el sur?
Un instante de silencio.
—Voy adonde me mandan.
—Como una buena caballera. Ese es el peligro de los juramentos, ¿no? Pero no temas, mi intrépido padre se percató de una cierta carencia de Leopardos en su flanco en las Llanuras de Caduceo y nos ha enviado para que nos aseguremos de que no se está pergeñando ningún engaño a las puertas de Heliópolis. —Baja la voz—. La ciudad pertenece a mi padre, Escorpio, y a la Casa de Votum. Y estamos cansados de que los secuaces de Grimmus merodeen en la oscuridad.
—Preparaos para disparar —dice Kalindora por el canal privado.
—Los tengo flanqueados —dice Serafina—. Cuento cuatrocientos. Podrían ser más.
—Deteneos —digo—. Ningún pretoriano disparará contra sus aliados. Y tú tampoco, Serafina.
—Sí, dominus —dice Rhone, y emite la orden de que todos los pretorianos rebajen el estado de alerta.
Kalindora se sume en un silencio pétreo.
—Comunicaciones privadas, ¿eh, Kalindora? No me hace falta descifrar vuestro código para saber lo que has dicho —dice Cicerón—. No basta con que esa zorra de la Luna intente robarnos nuestra ciudad. Derramará sangre antigua como si sobrara.
—Salve, Cicerón —digo para relevar a Kalindora.
—¿Y quién es este? —pregunta.
Comparto mi cara mediante un holograma. Conocí a Cicerón de niño. No muy bien, pero en las ocasiones en que su familia visitaba la Luna, la abuela insistía en que me encargara de entretener al voluble heredero de la Casa de Votum. Siendo sincero, me resultaba pesado, aunque también algo gracioso. Es diez años mayor que yo, y por eso su condescendencia es ilimitada, e hilarante. Sin embargo, a diferencia de Áyax, me reconoce de inmediato.
—Hades en las alturas —dice sin una pizca de sorpresa—. ¿No es el mismísimo Lisandro au Lune en carne rosadita y hueso?
Así que su padre se lo había dicho.
—Nunca olvidas una cara, Cicerón.
—Al menos no las bonitas. Mi padre no mentía... al final resulta que no estás muerto. Vaya, vaya. ¿Atalantia te ha enredado en sus planes? Cómo guía ahora la bestia al amo.
—Vamos de camino a destruir el Dios de la Tormenta —le digo.
—No hay Dioses de la Tormenta en nuestro planeta.
—Sí los hay. Las explicaciones pueden esperar. Si quieres recuperar tu ciudad, no te detendré. Pero no llegarás hasta allí si esas máquinas siguen funcionando. Imagino que vuestros reactores están tan agotados como los nuestros. —No me contesta—. Tenemos una recogida programada. —Eso sí llama su atención—. ¿Qué te parece si nos echas una mano y por la mañana vamos juntos hasta Heliópolis?
Se ríe como si estuviera en una playa.
—Por una unión tan espectacular, me pondré serio, siempre y cuando apoyes nuestra reivindicación de Heliópolis cuando encontremos a Áyax, esa putilla maliciosa.
Kalindora me recuerda que eso me pondría en conflicto directo con Atalantia. Pero eso ya lo ha hecho ella al convocar a los pretorianos.
—La Casa de Votum construyó Heliópolis, con la Casa de Votum debería permanecer —digo.
—Espléndido. Entonces la Legión Escorpión está a tu servicio, buen hombre. ¿O es mi señor? Supongo que lo decidirá mi padre. Si sobrevive al norte. Una calamidad, buen hombre. —Su mente se oscurece—. Una calamidad.
No puedo adivinar la fuerza de la Legión Escorpión cuando suman sus efectivos a los nuestros. Aunque Cicerón sigue parloteando en mi oído, no tardo en perderme en mi ya familiar rutina.
«Izquierdo. Derecho. Izquierdo».
Estoy concentrado en esa monotonía cuando una mano me agarra del hombro blindado. Parpadeo hasta salir de mi aturdimiento y me doy cuenta de que son las tres de la mañana. Han pasado diecisiete desde el aterrizaje. Me vuelvo hacia atrás y veo a los pretorianos dispuestos cincuenta brazas a mi derecha. Los Escorpiones emergen del polvo a mi izquierda. Deben de ser varios miles.
A un funesto costo para nuestros reactores energéticos, hemos llegado al ojo de la tormenta.
Ni siquiera me había dado cuenta.
Es un mundo distinto. El ojo tiene un diámetro de cincuenta kilómetros. El aire está calmado y despejado de arena, como suspendido en un crepúsculo estático. Un cervatillo del desierto nos mira con suspicacia. Una bestia sin forma acecha bajo la masa de una chimenea de hadas, con los ojos centelleantes como monedas. Más bestias de todas las variedades flotan a la sombra de gravedad de los motores. Ni siquiera se han molestado en difuminar la sombra de gravedad.
Todo esto está rodeado por un vórtice de arena que gira alrededor de un monolito de metal gris.
El Dios de la Tormenta flota a kilómetros de la superficie del desierto.
Coronándole los hombros y extendiéndose hacia el cielo, hay un manto giratorio y marmóreo de nubes veteadas de relámpagos. Por debajo, poco más que un fleco de esa capa, está la arena arremolinada. Muchos de los animales que han buscado refugio aquí se amontonan bajo el efecto de sus motores de gravedad.
Algo se rompe dentro de mí al ver un instrumento de creación pervertido en un arma. Si albergaba alguna duda, se evapora. Darrow ya no es un buen hombre. Hasta Atalantia se ha negado a usar sus armas atómicas en ciudades de verdad. Pero por matarnos, Darrow ahogará la costa septentrional de Helios. Tyche, Kaiko, Príapo, Árabo, todas estarán en la trayectoria de los maremotos.
Morirán millones de personas.
No sé si esto puede detenerse, pero a él hay que pararlo.
—Esto parece un sueño —susurra Serafina.
Esta guerra está resultando ser todo lo que ella siempre había querido. Cicerón la mira con interés y le grita algo.
Apenas puedo oírlo a causa del viento. Nuestros instrumentos están cegados con lecturas falsas. Me temo que no podremos contactar con Áyax ni siquiera por la mañana. Por eso está previsto que venga a recogernos a las 06.00, si logramos desactivar la máquina.
Encuentro a Kalindora a mi lado. Al contrario que Serafina, ella no está embelesada con el Dios de la Tormenta. El dolor le invade los ojos a medida que va levantando cada vez más la vista. Ha visto el horror en muchas ocasiones anteriores. Esta no es más que su evolución más sombría.
—Tu fuga térmica —digo yo.
Se vuelve con expresión sombría y atrae a Rhone hacia ella.
—¡Preparaos para atacar en seis columnas! ¡Doblad los frentes pesados! ¡Preparad tres cuñas para cargar desde el flanco!
Llama a Cicerón. Puesto que nos han desposeído de nuestro apoyo orbital, tendremos que hacerlo a la antigua usanza.
Estoy revisando mis municiones justo cuando se produce un destello desde el Dios de la Tormenta. Cicerón se agacha a mi lado. A tanta distancia, no alcanzo a distinguir de qué se trata. Antes de que pueda levantar mis ópticos, Serafina me mira ladeando la cabeza.
—Gahja, no seas tan...
Y entonces toda la mitad superior de su caparazón estelar desaparece cuando un proyectil de riel del tamaño de un hombre parte a la hija de Rómulo limpiamente por la mitad. Las órdenes se me atascan en el fondo de la garganta cuando las patas del mecanismo se tambalean, se desploman de lado y derraman las vísceras de Serafina por la parte superior.
—¡Se acercan! —vocifera Kalindora.