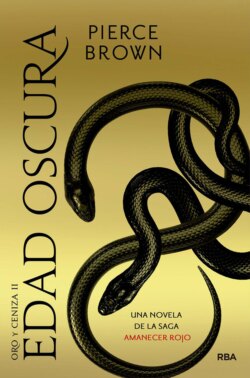Читать книгу Edad oscura - Pierce Brown - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12 LISANDRO Gólems blancos
ОглавлениеDoce ondulantes ríos de sombra se mueven por un desierto de tiza blanca. Las sombras las proyectan seis mil caparazones voladores que avanzan formando doce columnas de hierro.
Han pasado dos horas desde la grieta y no me siento cuerdo.
Mi vida se ha desintegrado en una serie de fragmentados momentos de miedo extremo y violencia irreal. La definen nuevas sensaciones. El crujir del hielo bajo un pie de titanio con garras. El resbalar sobre la nieve. El rasguñar en la roca. El silbar del aire. El olor ácido a cloro del ozono de mi cañón de riel. La tensión omnipresente de que una cima inofensiva cobre vida de repente con fuego antiaéreo.
Ya no confío en la quietud.
La quietud es el enemigo apuntando con cuidado.
Tras despejar las zarzas de las instalaciones de cañones de montaña, nuestra legión se unió con nuestros compañeros de lanzamiento, la XX Fulminata de los terranos, la Legión Rayo, para aumentar nuestros efectivos y dirigirnos hacia el norte en busca de un aterrizaje seguro para la primera oleada de ciento cincuenta mil hombres, y después para los dos millones que nos seguirán en la segunda y la tercera oleadas para tomar Heliópolis.
Un humo tiznado se eleva desde las ruinas de las naves exploradoras y desde las baterías de cañones de la República aniquiladas por la Fulminata. Me alivia haber salido de las montañas. Entre las cumbres heladas, Áyax nos llevaba de cabeza hacia cualquier amenaza como un héroe homérico poseído. Apenas me sentía capaz de mantener el ritmo, pero mi hoja está bien ensangrentada tras las cazas en los búnkeres. Kalindora me ha seguido como una sombra en todo momento, mascullando acerca de los cachorros jóvenes que buscan la gloria. Serafina también está ansiosa por conseguir la gloria, pero no tanto como para anteponerla a su disciplina.
Es mejor soldado que compañera de viaje. Dos veces me ha protegido por el flanco. Una vez en las ruinas de un búnker de montaña, cuando un obsidiano cargó contra mí desde los escombros con un hacha. Otra vez en el aire, cuando no vi una batería antiaérea.
Antes del mediodía, los primeros signos de civilización aparecen en el paisaje inhóspito. Un hotel para ricos al lado de un lago situado en lo alto de una meseta. Granjas de agua, refinerías de mena y una ciudad minera con pirámides doradas pintadas en los tejados para repeler los bombardeos. Desde un tejado, los fogonazos de un arma de fuego pequeña destellan débilmente hacia nosotros.
—Aquí Leopardo Once, el francotirador es mío —entono. Me quedan tres cohetes—. Las lecturas térmicas indican múltiples civiles en sótanos adyacentes. Géneros rojo y marrón. Cambio a pistolas.
Kalindora me sigue mientras trazo una curva para disparar con precisión a los dos hombres del tejado.
Un pilar de luz cegadora divide el horizonte.
Me aparto para esquivar la onda expansiva.
Cuando se despeja el ataque orbital, la ciudad es un cráter fundido.
—Demasiado lento en desenvainar —dice Áyax mientras yo doy vueltas—. Tendrás que ser más rápido que un gato para robarme mis presas.
—Eran civiles...
—Simpatizantes. No te preocupes, te ganas media muesca. He utilizado tu determinación del objetivo, ¿no?
—Solo cuenta como uno —añade Séneca—. Mente de colmena.
Risas.
Kalindora me llama por mi frecuencia privada, pero rechazo la petición.
Pronto llegamos al límite del cielo todavía protegido por la cadena de escudos meridional del Amanecer. En las profundidades del Ladón no hay ni rastro del enemigo. Heliópolis está aún a cien kilómetros hacia el sur.
Cuando aterrizamos en una playa poco profunda al oeste de una ciudad embalse, me siento lleno de desprecio. Me quito la parte superior del caparazón estelar, desesperado por respirar aire fresco, pero el calor del desierto me golpea como un yunque. El dolor me invade los pulmones. Ya siento el sol abrasándome la piel, pálida tras pasar tanto tiempo encerrado en naves. Bebo agua de las provisiones de mi traje y me alejo de la conmoción de las legiones que aterrizan. Áyax me llama, pero lo ignoro.
Cuento las firmas térmicas de mi imagen mental. Trescientas once. Algunas demasiado pequeñas para ser más que niños.
Sabía que la guerra no sería limpia. Pero ha utilizado mis datos sobre objetivos contra niños.
La sensación de certeza y propósito que me ha traído hasta aquí se está desvaneciendo. Me siento como un niño del público que pensó que podría domar a los leones metiéndose en la jaula con ellos.
Serafina está a gusto en la jaula. Pasa a mi lado dando zancadas con un brillo de entusiasmo en los ojos. Puede que Áyax se haya apuntado el mayor número de muertes, pero ella no se queda muy atrás. Las cámaras de sus cascos las grabarán todas en gloria holográfica, y los administradores del Annihilo las contabilizarán.
—¿Se ajusta la guerra a tus expectativas? —le pregunto.
—A las mil maravillas —dice entre un trago de agua y otro—. A las mil maravillas.
Cuando se aleja, contemplo el paisaje alienígena. Entre las Montañas Aigle y las Hespérides hay un vientre llano de pavimento desértico solo interrumpido por dunas de tiza blanca, chimeneas de hada de piedra caliza en forma de hongo y cactus de un blanco pálido del tamaño de una casa. Las montañas sierran el horizonte por la mitad. Por encima de ellas, el sol se acuclilla con malevolencia. Gólems blancos caminan fatigosamente a través de esta desolación como si fueran los supervisores mecanizados del infierno de Dante. Blanqueados por la tiza del desierto, los dorados clavan balizas en la arcilla dura de la playa. En otros lugares, los exploradores con armadura ligera y cascos ópticos sueltan drones como si fueran halcones amaestrados. Aquí todo el mundo es cazador.
Séneca, el guardaespaldas de Áyax, me guiña el ojo cuando sus drones emprenden el vuelo hacia el norte.
Se produce un estruendo a mi derecha cuando el caparazón estelar de Kalindora aterriza en una nube de polvo.
—No desperdicies la paz, Lisandro. Esta mugre acabará con tu caparazón con la misma facilidad que si fuera un cañón de riel.
Dobla las rodillas y utiliza los codos para amortiguar el traje cuando cae en posición sedente. Me uno a ella y salimos de nuestros caparazones estelares para limpiar el exterior. De vez en cuando echo un vistazo a Áyax, que está conversando con el legado de la Fulminata. Sé que debería tragarme mi creciente asco, seguirlo, aprender de él y serle útil, pero aquí fuera Áyax tiene algo que me hace sentir mal recibido.
Tengo la leve sospecha de que el ataque orbital fue más un mensaje para mí que una acción militar necesaria. ¿De verdad podría menospreciar vidas con tanta frivolidad?
—¿Cuál es el estado de tu reactor? —me pregunta Kalindora.
—Sesenta y seis por ciento.
—Así que todavía me escuchas. —Señala a los Leopardos de Hierro con un gesto de la cabeza, asqueada—. La mayoría de esos cachorros van por ahí con menos del cincuenta por ciento porque no han controlado su consumo. Dependerán de obtener una recarga.
—Eso ha sido un crimen de guerra —digo—. No era más que fuego de armas pequeñas.
—Solamente es un crimen si hay un tribunal. Come. —Kalindora me lanza una barrita de proteínas—. Te mueves bien —dice. En cualquier otro momento, me deleitaría en sus cumplidos como cuando era niño—. Un instinto espléndido. Pero eres torpe en el despegue y tienes que expandir tu campo de visión. Actúas como si quisieras utilizar el filo en lugar de la pistola. Esto no es una pelea de corredor de asteroides o lo que demonios fuese que Belona te pusiera a hacer. Sin embargo, has hecho un trabajo de primera contra esa infantería aérea. Te he visto anotarte cuatro. Y no son tus primeros asesinatos, por lo que parece.
—No.
Me ve con la mirada clavada en el suelo. Su voz se tiñe de algo parecido a la ira.
—¿Qué te esperabas?
—No lo sé.
—¿Por qué has vuelto? —pregunta.
Cuando no contesto, me da la espalda y se introduce de nuevo en su traje mecánico.
—Tus sensores detectaron a unas cuantas personas. —Se pone de pie mientras yo me meto en mi cabina—. ¿Te dijeron tus sensores que no tenían armas? No. ¿Te dijeron que no eran saboteadores o francotiradores? No. ¿O incluso Aulladores? No. Entonces, ¿cómo puede existir la piedad cuando cualquiera podría ser portador de un cohete atómico y no lo sabes? Ese es el problema de esta guerra. La crueldad es necesaria. Sin embargo, la crueldad es una fuga térmica.
La primera oleada de transportes desciende desde el cielo justo cuando he vuelto a sellarme en mi caparazón estelar. Las naves con propulsores levantan nubes de escombros en el aire. Las que tienen motores de gravedad forman capas flotantes de tiza. Las gravimotos salen rugiendo de guaridas. Los legionarios grises, ataviados con armaduras desérticas y cascos con visores salen en bandadas de los vehículos de transporte de personal. Docenas de titanes humanoides, tanques voladores y tanques araña se escinden de sus transportes y aterrizan en la tierra con un ruido como de martillos que golpean madera.
Luego llegan los ingenieros.
Con ciento cincuenta mil hombres y mujeres aterrizados los ingenieros comienzan a asegurar y fortificar a toda prisa la pista de aterrizaje para la oleada primaria.
Miro hacia el norte, más allá de las tropas que desembarcan.
Se oyen gritos. Los cañones de riel portátiles giran sobre sus giroscopios.
—¡Se acercan firmas! —grita Serafina desde el perímetro.
Retrocede a toda velocidad.
—¡Amistosas! —confirma alguien.
Un enjambre de caparazones estelares desciende en perpendicular a la pista principal. Aterrizan en una pirámide delante de Kalindora, son casi un millar y lucen las armaduras de una decena de casas distintas. Ninguno de ellos es dorado.
Solo a los mejores y más leales de los grises se les concede autorización para utilizar caparazones estelares.
Su líder avanza con pasos pesados. La visera de su caparazón estelar y el casco de la armadura de pulsos que lleva debajo se retraen y la cara de un joven pistolero convertido en centurión me mira como si hubiera visto a un hombre regresar del Vacío. Mil pretorianos con traje mecánico se arrodillan.
—Subpretor Rhone ti Flavinio y la Primera Cohorte de la Guardia Pretoriana se presentan para el servicio, mi señor.
Tiene las mejillas cubiertas de más lágrimas negras y doradas que cuando me servía como instructor de tiro en la Ciudadela. No creía que le quedara más espacio.
Los caballeros dorados miran primero al gris vivo más famoso, luego a los mil expretorianos y por último a un florecilla sin cicatriz con una armadura prestada y la Caballera del Amor a su lado.
No necesitan más explicaciones.
—¿Rhone ti Flavinio? —digo—. ¿Hades no te ha reclamado todavía?
—¿Y perder a su mejor reclutador? Ni lo piense, mi señor.
Su acento deja claro que es un nativo de la Luna de pura cepa. Es el último de una larga estirpe de pretorianos, y mi familia lo patrocinó desde el nacimiento. Sobresalió en el ludus hasta que demostró su valía en los campos de batalla de una decena de esferas bajo el mando de Aja y Lorn. Medró tanto que llegó a convertirse en segundo oficial de la XIII Dracones bajo el mando de Aja. No hay ningún pretoriano más famoso, excepto quizá sus traidores suplentes: los Nakamura.
El día en que mi abuela murió, él estaba en órbita preparándose para enfrentarse a Virginia.
Debió de pensar que la Línea acababa aquel día.
Le hago un gesto para que se ponga de pie y le digo que se levante.
—No puedo, mi señor. En nombre de la Primera Cohorte de la decimotercera y de la Guardia dispersada, me corresponde presentarte nuestras más sinceras disculpas por haber abandonado la búsqueda y suponerte muerto. Nuestro juramento era hasta la extinción de la Sangre. Si hay un castigo pendiente, es mi deber asumirlo por mis hombres, en lugar de la aniquilación, y un honor que mi última orden provenga del heredero de Silenio.
El comandante dragón saca una daga pretoriana y se la lleva a los tatuajes de dragón que le rodean el cuello.
—La culpa no recae sobre ti, sino en tu patrón. Fui yo el que se perdió. Ahora, levántate, pretoriano.
Obedece. A sus cuarenta años, ya no es el lurcher arrogante al que recuerdo ganando a la Legión Pirámide en los juegos marciales de verano. La guerra lo ha envejecido más de lo que corresponde a su edad, pero los ojos pálidos de este tirador de primera no han perdido el brillo juvenil.
—¿Exter? ¿Fausta? —pregunto buscando a su espalda.
—Muertos. A Exter lo mató el Trasgo en la Luna. A Fausta un ataque orbital en Marte. —Una lástima. Siempre fueron amables conmigo, sobre todo Fausta—. Kruger sigue arrancándoles las alas a disparos a las moscas. Es mi decurión.
—¿Cómo te has enterado de mi vuelta? —pregunto.
Mira a Kalindora. Me vuelvo hacia ella sorprendido, y entonces dice:
—Atalantia cuida de Atalantia. Pero muchos de nosotros no querríamos ver morir al heredero en el momento de su regreso. Estos hombres te juraron fidelidad. Igual que yo, mi señor. Los juramentos antiguos superan a los nuevos.
—¿Debo interpretar esto como que Atalantia pretende hacerme daño?
—Por supuesto que no —responde ella—. Lloró cuando recibió tu comunicado, pero tú eres un Lune, y con o sin cicatriz, no tienes derecho a impedir que estos hombres honren su juramento.
Esto no es lo que tenía en mente cuando me propuse demostrar mi lealtad a Atalantia. Es un desastre. Los pretorianos no son solo hombres que muestran obediencia a mi casa. Son un símbolo de la soberanía tan importante como el propio Trono de la Mañana. Busco a Áyax pero no lo encuentro entre el remolino del aterrizaje de sus legiones. Serafina se ha acercado. Reconoce a Rhone y da un paso más hacia delante.
—Me disculpo por no haber podido traer más hombres, y por la guarnición —dice él, que mira con el ceño fruncido la armadura azul y plateada que lleva—. Te creíamos muerto. Los más desvergonzados se han convertido en mercenarios. Algunos han encontrado trabajo en las otras casas. La mayoría se fue con Atalantia. Nosotros estábamos con Julia au Belona. Su casa no es lo que era, pero no gasta hombres tan rápido como los demás. Nos ha rescindido el contrato como gesto de fidelidad hacia ti.
Siento una punzada de culpa. Mi propia familia me mira con desconfianza. Y la madre de Casio me envía una rama de olivo. Más. Un aval para mi reclamación. Conozco lo suficiente a esa mujer para saber que está desplegando su propio juego, pero ahora está empezando a obstaculizar el mío.
—Entonces, lady Belona sabe que he vuelto —le digo a Rhone.
—A Julia au Belona se le escapan pocas cosas. —Sonríe—. Fue un comunicado de largo alcance. Pero dice que se unirá a ti en breve. Más miembros de la Guardia vendrán de las otras casas en cuanto sepan de tu regreso. —Se aclara la garganta, de repente muy serio—. Todo volverá a ser como era, mi soberano.
Miro más allá del hombre y veo a Áyax observándonos.
Tiene los ojos tan cargados de ira que cualquiera pensaría que acabo de disponerlo todo para que me envíen el Trono de la Mañana directamente al desierto.
—Menos mal que le habías dado tu palabra a mi hermano —dice Serafina.
Tiene los ojos cromados por la luz del desierto e ilegibles, pero su expresión de desdén no deja lugar a dudas.
—Baja la voz, hombre. Yo no soy el soberano —le digo a Rhone—. Ni pretendo serlo. Elimínalo de tus pensamientos a menos que desees verme muerto. —Me vuelvo con brusquedad hacia Kalindora—. ¿Cómo te atreves a suponer...?
—¿Acaso un niño va a regañarme como a una niña? —pregunta—. Qué extraño es este mundo.
—No te burles de mí. Ya sabes lo que parece esto.
—Sí —dice ella—. Sí, lo sé.
A la mierda con todo al Hades. Me alejo airado del pretoriano y de ella con la esperanza de poder hablar con Áyax, pero está rodeado por un grueso grupo de sus oficiales. Están sentados en los bordes de sus cabinas. Séneca se ha sacado una cantimplora de metal de uno de los compartimentos de almacenamiento del muslo. Otro dorado reparte pequeñas tazas de hojalata que Áyax rellena.
—Por la vida y el aterrizaje —dice, y sirven el whisky—. Nos terminaremos el resto en Heliópolis. Lo siento, hermanito. Te había perdido en el mar de pretorianos. Deberías llevar una corona para que podamos encontrarte.
A mí no me sirven. Una mujer me ofrece su propia copa con demasiado entusiasmo. Llevo puesto mi traje, así que no puedo cogerla.
El primer pretendiente hace su puja, pobremente.
Áyax se da cuenta.
—¿Podemos hablar un momento, Áyax?
Me ignora y se dirige a sus hombres.
—Los datos de inteligencia y los sensores no mentían. Estamos a quinientos kilómetros de su fuerza desplegada más cercana. Estamos bailando un tango lento con Heliópolis. Ni se les había pasado por la cabeza que fuéramos a meterles una mano por debajo de la falda.
La táctica de Atalantia es audaz. Mientras que el grueso del ejército se centra en la batalla con la República en el norte, ella mira más allá de la batalla. La capital, Tyche, es la victoria emocional para Votum. Pero Heliópolis es el premio: si la controlas, controlas el sur y sus miles de minas de hierro. Las tropas Grimmus ocuparán la Ciudad del Sol, y se quedarán durante generaciones. El pobre Votum no tiene ni idea del precio que van a pagar para que ella recupere su planeta.
Es una vergüenza. Y a ninguno de ellos le importa. Como cliens, o clientes, de la Casa de Grimmus, Atalantia, su patronus, está obligada a protegerlos y respaldarlos. Se asegurará de recompensar con generosidad su lealtad y servicio en las armas.
—Será un asalto —dice Áyax—. En cuanto aterricen las armas de tierra y la infantería, avanzamos hacia el oeste con fuerza. Séneca, llévate una centuria. Acosad a su vedete y sus drones. Si respira o pita, muere. Los quiero ciegos cuando nosotros...
Áyax se interrumpe cuando le llega una señal por el canal general de oficiales. Los dorados se meten de nuevo en sus caparazones estelares al unísono y se los aseguran mientras el mensaje crepita.
«A todos los oficiales... aquí el Comando Furia. Tenemos... una situación en desarrollo. Atentos... para actualización.
»AQUÍ... ARCHIMMUNES DE UMBERTO EL FANT... CINCO HIPERACANES... FORMADO SOBRE... SYCORAX... CENTROS DE PRESIÓN ANÓMALOS... OCHENTA KILO... PASCALES. EL MÁS GRANDE... VIENTO A VELOCIDADES DE OCHOCIENTOS KILÓMETROS POR... MOVIÉNDOSE HACIA EL SUR. —la señal se interrumpe y se restablece—. TOCARÁ TIERRA EN... COSTA DE HELIÓN EN VEINTE... ESPERAD COBERTURA DE NUBES DE HASTA TREINTA KILÓMETROS. CAE... PESADA, TURBULENCIAS, ELÉCTRICO... INTERFERENCIAS Y MAREJADA CICLÓNICA... TORMENTA SECUNDARIA FORMÁNDOSE SOBRE... YERMO DE LADÓN...».
Se intercambian miradas confusas.
—¿Hiperacanes?
Séneca frunce el ceño desde su cabina abierta.
—No son posibles excepto en el Confín —dice Serafina, que se acerca desde atrás con Kalindora.
Pero solo yo sé que sí lo son. «Abuela, has dejado minas terrestres por todas partes».
—Quizá deberíamos retrasar el aterrizaje —sugiero en tono neutral.
Los oficiales me lanzan miradas asesinas, como si les hubiera escupido en los ojos.
—¿Retrasar el aterrizaje? —pregunta Áyax con incredulidad—. ¿Y dejar que un poco de mal tiempo nos robe la gloria? Creo que tu etapa entre los luneros te ha vuelto supersticioso, buen hombre.
—Si hay cinco hiperacanes sobre el Sycorax...
—Eso está a mil kilómetros de aquí.
—Una tormenta de ochenta kilopascales tiene la capacidad de cubrir todo Helios... mucho más si son cinco. —Hago las cuentas—. Los vientos de ochocientos kilómetros por hora derribarán los alas ligeras. La electricidad destrozará cualquier transmisión orbital. Los Inmunes han mencionado una tormenta secundaria. Si hay anomalías en la presión atmosférica del desierto, deberíamos suspender el aterri...
—Lisandro, basta —dice Áyax.
Es la primera vez que utiliza mi nombre delante de ellos, aunque a estas alturas ya todos saben quién soy. Me quedo callado. No hay forma de salir de esto. No hay forma de impedir alienarlo excepto haciéndome el tonto, pero entonces mueren hombres.
Áyax continúa.
—Gracias. Séneca, te decía que llevaras a tus hombres...
—Áyax —lo interrumpe Séneca—, los drones del norte han caído.
Áyax enseña los dientes.
—¿Cómo que han caído? ¿Han informado de contacto con el enemigo?
—No responden a las órdenes y su señal está estática. Estaban detectando algún tipo de anomalía en la presión.
—¿Una anomalía en la presión? —Áyax me mira como si lo hubiera hecho yo—. Llama a los exploradores.
—Tampoco responden. Algo interfiere sus comunicaciones.
—Silencio —dice Serafina. Levanta la mano para tocar el viento—. ¿No la sentís?
—¿Qué? —dice Kalindora.
—La tormenta.
Una piedra golpea el caparazón estelar de Áyax, que frunce el ceño y baja la mirada. Las rocas empiezan a repiquetear contra mis botas. Luego, a lo largo de toda la pista de aterrizaje, los hombres gritan y señalan algo hacia el noroeste. Áyax levanta la vista para mirar más allá de nuestro semicírculo de oficiales y a continuación abre los ojos como platos.
—Por Júpiter...
Allá fuera, entre la tiza, acercándose por las llanuras desérticas que se abren entre las cordilleras, hay una tormenta como las que solo he visto en los holos de terraformación. Un muro de arena ruge a lo largo y ancho del desierto. Los pies se me anclan al suelo cuando un convulsivo suspiro de horror recorre la vanguardia y la primera oleada.
Serafina se vuelve hacia Áyax.
—Ponte a cubierto.
—¡Cascos arriba! ¡Preparaos para los elementos! —grita Áyax—. ¡Que aterricen esas naves! ¡Quiero esos tanques en tierra!
El ejército comienza a moverse con contorsiones frenéticas.
Veo a los exploradores desaparecidos mientras grito a los pretorianos que se refugien. Los exploradores corren por delante de la tormenta, quemando las botas como si les fuera la vida en ello. Son puntitos perseguidos por una gran marea marrón. Uno de ellos desaparece en la oscuridad. Áyax ladra órdenes a los pilotos de transporte, pero están atrapados en el protocolo de aterrizaje. Algunos intentan tomar tierra delante de la tormenta, pero solo consiguen crear un atasco. Otros se apartan, pero los vientos los desvían de su curso y chocan en el cielo mientras el rugido de la pared de arena nos invade.
Es el fin del mundo.
La arena nos golpea como un cepillo de barrer. Veo a tres ingenieros que estaban instalando un sistema de comunicaciones volver corriendo a su nave. La arena, que viaja a cientos de kilómetros por hora, hace trizas sus uniformes y sus cuerpos hasta los huesos con el esmero de un proceso de putrefacción a cámara rápida. Kalindora está conmigo. Nos preparamos y la pared nos golpea. Salgo disparado de lado, doy vueltas y más vueltas sobre el suelo, incapaz de ponerme de pie y orientarme. Al final, después de chocar contra su escotilla, consigo arrastrarme detrás de un tanque pesado. Escondido del viento, veo que la pared golpea la hilera de transportes.
Aniquilación.
Cientos de naves espaciales con el casco reforzado, motores de propulsión iónica de última generación y las cicatrices de batalla de una decena de combates se encuentran con la fuerza del desierto de Mercurio. Las aporrea hasta la muerte con el descuido de un niño colosal. Lanza un escuadrón de alas ligeras contra la ladera de la montaña. Arrastra un transportador de tanques de cien metros a una espiral de muerte que lo estampa contra el suelo, donde aplasta a media legión de grises que se refugiaban dentro de un transporte terrestre. Y, de repente, la misión que tardó un mes en planearse y medio año en prepararse, la que iban a ejecutar hombres y mujeres que han convertido la guerra en una vocación, se desmorona sin ninguna explicación, aparte del hecho de que el Segador está compartiendo nuestro planeta, y que mi familia es una estirpe de tiranos paranoicos.
Una forma oscura sale dando tumbos de la tormenta para unirse a mí detrás del tanque.
Es el caparazón estelar de Áyax.
Se desploma y permanece sentado sin moverse, sin hablar.
Los relámpagos destellan en el cielo oscurecido por la tormenta y le iluminan el rostro aterrorizado. Le tiemblan los labios. Tiene los ojos muy abiertos, blancos e infantiles. Solo lo había visto así una vez, paralizado en lo alto de la Línea Oeste, un cable rígido de comunicaciones de un kilómetro de altura y de longitud sobre el que solíamos retarnos a caminar cuando éramos niños. La primera vez que lo intentamos, se quedó paralizado cuando solo llevaba un cuarto del camino. Lo que comenzó con tanta confianza terminó tornándole los nudillos blancos cuando se agarró al borde y bajó la mirada hacia la caída de mil metros. Caminé hasta él, le puse una mano sobre el hombro y le dije que él era el único que podía ponerse de nuevo a salvo en un lugar seguro. O retroceder un cuarto de kilómetro, o avanzar tres cuartos. Él decidía hacia qué lado caminaba.
Volvió hacia atrás.
Fue uno de los momentos definitorios de nuestra infancia, cuando ambos descubrimos la sustancia de su valor.
Ahora también le pongo una mano en el hombro. Nuestras miradas se encuentran y sé que vuelve a estar en la Línea Oeste conmigo. Poco a poco, el miedo lo abandona, y ambos compartimos un momento de consuelo mudo. Olvidados quedan los pretorianos, mi ausencia, todo. Yo le cubro las espaldas. Él solo tiene que seguir adelante.
Con esfuerzo, Áyax logra reunir a muchos de sus oficiales en el hangar del garaje de un transporte de infantería. La tormenta lleva rugiendo treinta minutos y no muestra síntomas de amainar. El casco cruje cuando nos apelotonamos bajo la luz tenue.
Séneca emite su informe entre gruñidos.
—Sesenta transportes destruidos en el primer minuto. No hay balance del resto. No podemos establecer comunicaciones con la flota, el mando ni los transportes. Nunca había visto una tormenta que causara tantas interferencias eléctricas.
—Esto lo ha hecho él... —murmura Áyax.
Tiene la mirada clavada en el techo del transporte.
—¿Perdón, señor? —dice Séneca.
—Darrow —confirma Kalindora—. Está loco.
—No es más que una tormenta —dice Serafina desde una esquina, irritada—. A menos que el Rey Esclavo sea capaz de conjurar hiperacanes en un abrir y cerrar de ojos, es un suceso extraño. Pronto pasará.
—Esto es Mercurio, no el Confín. No tenemos hiperacanes. Nunca.
—Es que sí puede conjurar tormentas —digo.
Áyax resopla.
—Es un hombre, no una pesadilla.
—Está usando Dioses de la Tormenta —aclaro.
—Los únicos Dioses de la Tormenta que quedan están en Tritón y Plutón.
—Fíjate en los patrones de la tormenta —digo, señalando el mapa—. La zona de exterminio en la que Darrow pretendía hacernos aterrizar estaba aquí. Las tormentas forman un círculo. No puede ser una coincidencia. Esas fluctuaciones de temperatura en el océano deben de ser artificiales. Como esta tormenta de arena.
Se les endurece la mirada.
—Pretendía inmovilizarnos, aislarnos del cielo, destrozar nuestra segunda oleada, impedir el aterrizaje de la tercera y acorralarnos dentro del círculo. Pero no esperaba que hubiera nadie tan al sur. Me apuesto la vida a que hay un Dios de la Tormenta en algún punto del noroeste. Es probable que solo disponga de una defensa ligera.
—¿De dónde ha sacado un Dios de la Tormenta, Lisandro? —pregunta Áyax en voz baja.
—De donde estuviera enterrado, me imagino.
—¿Y por qué iba a haber un Dios de la Tormenta enterrado?
—Como protección contra una rebelión Votum. —Parpadean con una lentitud irritante, como si les sorprendiera que una soberana capaz de aniquilar Rea no se opusiera moralmente a mantener un planeta tan importante como Mercurio atado con la correa invisible de su familia—. Las tormentas oceánicas continuarán con su ciclo vital aunque derribemos al Dios de la Tormenta. La tormenta desértica morirá más rápido. Si abatimos la máquina, las tormentas de arena amainarán.
—¿Y cuánto tardarán en calmarse? —pregunta Serafina—. ¿Una hora? ¿Dos?
—Más bien varios días. Tal vez más.
Los oficiales echan chispas. Esto lo arruinará todo. Áyax me mira como miraría a un extraño. El hecho de que se le ocultara este secreto a la Casa de Grimmus denota suspicacia, como si Octavia y los Lune pensaran que ni siquiera ellos eran dignos de confianza. Veo a mi amigo luchando contra la presión de los hombres que lo miran. La presión de las inmensas expectativas de Atalantia. La presión de la sociedad dorada y de sus propias fantasías, que primero el niño y después el hombre tejieron en los momentos previos al sueño, noche tras noche, hasta que llegaron a parecer nada más y nada menos que el destino.
Este iba a ser su momento de gloria.
Ahora se enfrenta cara a cara a la aniquilación total.
—Nos encargaron la tarea de tomar Heliópolis —dice—. No decepcionaré a mi tía. Si Darrow ha planeado esto, si está utilizando un Dios de la Tormenta, entonces lo ha hecho para detener nuestro movimiento. Debemos contradecir sus intenciones con todo nuestro vigor.
—No pretenderás atacar Heliópolis ahora, ¿verdad? —dice Serafina al mismo tiempo que se aparta de la pared—. Esa tormenta es un monstruo. Clavará los caparazones al suelo. Barrerá la infantería. Ya lo he visto antes. Morirás. Y también lo harán tus hombres.
—Es una lunera, ¿no? —gruñe Séneca—. Sabía que sus ojos eran demasiado grandes.
—Soy Serafina au Raa —les espeta a los oficiales del Núcleo, y por una vez, no es una noticia del todo desagradable—. Estoy entrenada para las tormentas de Ío. Y si atacáis Heliópolis con este viento, todos seréis cadáveres. Debéis esperar a que pase, o encontrar el modo de acabar con ella.
—En este caso estoy de acuerdo con el Confín —dice Kalindora—. Los caparazones estelares no pueden volar con este clima. Será un caos. Y el muro que resguarda Heliópolis de las tormentas no es una mera empalizada.
—¿Creéis que soy un lerdo jactancioso? —les suelta Áyax a las mujeres—. Saben dónde hemos aterrizado. El Segador no permitiría que la arena le impidiera moverse. Es posible que cuente con sistemas térmicos mediante los que orientarse en el desierto, pero su expectativa es que la tormenta nos detenga. Él tiene la iniciativa. Debemos arrebatársela. Así que cuando el velo de arena caiga, no estaremos aquí. Estaremos en las murallas de Heliópolis. Aterrizaremos en masa con todos los transportes que nos queden, y luego atacaremos la ciudad cuando la tormenta muera. —Mira a su alrededor—. Necesitaré un comandante que dirija una cohorte para destruir el Dios de la Tormenta mientras el resto avanza hacia el sur con los titanes.
Posa la mirada sobre mí, y siento la urgencia que se oculta tras sus ojos. La hostilidad ha sido sustituida por una fe desesperada. Esta es mi oportunidad de demostrarles mi valía a Áyax y a Atalantia.
—Lisandro, ¿haríais esto por mí tus pretorianos y tú? ¿Por nuestra familia?
Kalindora me mira y niega con la cabeza.
—Sería un honor para nosotros —contesto.
—Iré con él —murmura Serafina—. No es la primera vez que cruzo una tormenta. Gahja podría perderse.
—¿Dos críos liderando a los pretorianos? —Kalindora se ríe—. Menuda arrogancia vanidosa. Yo encabezaré la partida.
—No. Te necesitaré aquí, Kalindora —replica Áyax.
—El Dios de la Tormenta dispondrá de una guarnición —dice—. Mi juramento de fidelidad a Octavia sigue en pie. Defenderé al heredero con mi vida. Y voy a destrozar una máquina de tormentas, Áyax. ¿Algún problema al respecto?