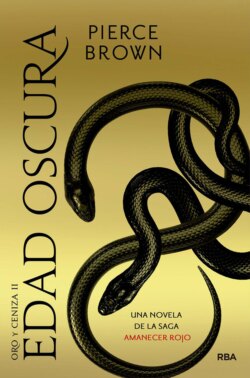Читать книгу Edad oscura - Pierce Brown - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6 LISANDRO Carnívoros
Оглавление—Lisandro au Lune. Qué aspecto tan vital tienes, para ser un fantasma. —Estoy arrodillado en la cámara de meditación de Atalantia, y ella me alza para abrazarme—. Mira, Hipatia, nuestro viejo amigo —canturrea. La gran serpiente, negra y domesticada, que Atalantia lleva enrollada en torno a la garganta como si fuera un collar me mira con indiferencia reptiliana—. Vamos, querida, dale un beso al amigo Lisandro.
Había olvidado lo aterrador que es sentir las frías escamas de la criatura más venenosa de Venus sobre tus labios. Cuando me aparto de ella, veo que las escamas camaleónicas de la serpiente palidecen para igualarse con el tono de mi piel, y que luego se oscurecen al volver a enredarse alrededor del cuello de Atalantia.
—¡Se acuerda de ti! —canturrea Atalantia.
Su cámara de meditación es más agradable que sus collares. A diferencia de la abuela, Atalantia disfruta con un poco de caos. Su cámara es un jardín con la vegetación más esotérica que he visto en mi vida. Bajo una cúpula de estrellas, varios árboles helicoidales con las hojas violetas se enroscan como hebras de ADN. Los pájaros cantan. E incluso hay uno o dos monos columpiándose en las ramas. Si no fuera porque Mercurio gira al otro lado del ventanal, no sabría que estoy en un acorazado.
Mi toque favorito son las orquídeas carnívoras encaramadas sobre balbucientes fuentes con cupidos. Estiran las lenguas hacia mí mientras miro a Atalantia.
Al igual que Áyax, Atalantia también ha cambiado en mi ausencia. Ahora, cerca de la cincuentena, la más pequeña de las hermanas Grimmus está delgada y tiene un aire voraz. No aparenta más de veinticinco, excepto en los ojos. Pero donde una vez se recostaba la caprichosa rompecorazones de la Montaña Palatina, ahora se alza una soldado.
Han desaparecido los vestidos, las joyas y las trenzas que se balanceaban más allá de la parte baja de su espalda. Han desaparecido las uñas de diamante y las flautas de champán especiado, así como las salas llenas de musculosos concubinos rosas. Un espectacular uniforme negro con hileras de pinchos dorados y una calavera en cada hombro ha sustituido los vestidos, y una nave llena de intrépidos asesinos de mi generación, de los veteranos de ojos gélidos de la suya y de las leyendas restantes de la anterior a los concubinos.
Lleva el pelo cortado en degradado por los lados y recogido en trenzas cortas en la parte superior. Casi se la podría confundir con uno de esos marcianos marciales y ariscos de los que solía burlarse.
Volver a verla es como tocar un fragmento de mi hogar. Más incluso que ver a Áyax o a Kalindora. Atalantia era amiga íntima de mis padres. Y mientras que siempre le he tenido miedo a Atlas, el mejor amigo de mi padre, nunca se lo he tenido a la de mi madre. En muchos sentidos, Atalantia fue mi protectora tanto como Aja.
Nos acompañan Áyax, Kalindora y, mediante hologramas, una especie en peligro de extinción: los primus de las casas conquistadoras supervivientes. Están los Carthii, los ricos y licenciosos constructores navales de Venus; los Falce, obsesionados por la pureza y nómadas desde que cayeron sus territorios de la Tierra; y los Votum, los poéticos, aunque en última instancia pragmáticos, magnates de la minería de metales y constructores de Mercurio, recientemente desalojados, por supuesto.
Están ausentes las familias advenedizas que han medrado gracias a la guerra y que este grupo aún considera insignificantes. La falta más notoria es la de la antigua Casa de Saud, la suministradora de infantería de Venus. La familia de Dido es la principal rival de los Carthii, los aliados más fuertes de Atalantia. Su ausencia lo dice todo.
Así que esto sigue siendo un antro de carnívoros. Será un público difícil. Al menos me ahorro tener que contarle a Julia au Belona el destino de Casio a manos del Confín. Ella no está presente.
—Me afligió saber de la muerte de tu padre —le digo a Atalantia siguiendo el protocolo de la corte—. Largos fueron sus esfuerzos. Grandes fueron sus hazañas. Que descanse sin carga en el Vacío.
Bajo los párpados pesados, sus ojos destellan como cabezas de fósforo. Su mirada escudriña mi cara, la habitación, en busca de más combustible que quemar. Recae sobre mis vestiduras y baila con fuego.
—Querido niño, debo decirte que tu sentido de la moda se ha vuelto bastante lúgubre...
—Tu padre...
—¿Es que no te enseñé nada? ¡Dulce Lisandro! La ociosidad no es razón para descuidar el mantenimiento de los cascos de tu corcel, al igual que la guerra no es excusa para los trajes mal confeccionados. Tendremos que enmendar tus pecados de inmediato. Es una cuestión de respeto por uno mismo. Tengo a bordo a tres de los mejores sastres de todo Venus. Una semana con ellos y parecerás un rey.
Esa es una palabra peligrosa en esta compañía.
Es mejor que no conteste.
Suspira y levanta la vista hacia las estrellas. Le echo un vistazo al mural gigante que domina la pared del fondo. Es el que Octavia encargó de nuestra familia y de nuestros aliados más cercanos, la gens Grimmus. Áyax y Atlas me devuelven la mirada desde él, pero no se ve nada de las caras de los muertos.
Atalantia las ha tapado con pintura.
Y la mía también.
—Padre siempre pensó que sería Lorn quien lo mataría, de una manera u otra —dice al percatarse de mi interés en el mural y mirando la figura de su padre, cuyo sudario está recién pintado—. Eso no le habría importado, ni siquiera que hubiera sido Nerón. Pero ¿un chucho callejero, un mestizo y un esclavo? —Emite un leve sonido sibilante—. Qué época tan indecorosa esta que vivimos, querido muchacho. Nadie recibe la muerte que se merece. Es de lo más zafio.
—¿Qué clase de farsa es esta, Atalantia? —masculla el holograma de Escorpio au Votum.
Siempre ha sido una criatura pedante y matemática. Además acaba de eclipsar los cien años de edad, y va por su decimosexta concubina.
—No tenemos mucho tiempo para esta... atracción secundaria. Hay que debatir la logística.
Atalantia me mira y pone los ojos en blanco, como diciéndome «Mira lo que tengo que aguantar». Pero todavía hay un abismo entre nosotros. Desconfía de mis intenciones, como es natural.
—¿Farsa? —sisea Áyax, que acude en mi defensa—. ¿Y qué tiene de farsa que Lisandro haya vuelto de la tumba, Escorpio?
—¿Un niño perdido llega a esta hora tardía dando tumbos hasta nosotros desde los confines de la civilización en una nave enemiga? —Escorpio resopla—. Perdonad mi incredulidad, pero parece obra de maquinaciones arteras.
—Cómo me gusta el mausoleo de conspiraciones de tu mente, Escorpio. Qué delicia. Pero me pregunto, ¿pretendes acusarme de maquinaciones arteras? —pregunta Atalantia.
—Me refería a la variedad lupina. —No es cierto—. Pero, ya que lo preguntas, te recuerdo que Mercurio pertenece a mi familia, no a la gens Grimmus, ni a la gens Lune, ni a esta confederación de los Doscientos que hemos improvisado para incluir hasta a la sangre más diluida. Nosotros construimos Mercurio. Nosotros domesticamos su órbita.
—Fueron Silenio y sus herederos quienes lo pagaron... —interviene Kalindora.
A ojos del primus Votum, la juventud de Kalindora y su lamentable linaje, que apenas tiene trescientos años de edad, tienen poca importancia. Continúa despotricando.
—Por favor, Atalantia, ¿de verdad crees que el apoyo del heredero nos hará olvidar que poseemos las escrituras de este planeta? No. No. Precoz como eres, no eres la única con un ejército. Eres la primera entre iguales, pero eso no te convierte en nuestra soberano. Ni lo hará nunca.
Atalantia le sonríe.
—Si malinterpretara eso como una amenaza, Escorpio, a lo mejor insistiría en que invitaras a Atlas a tomar un té de medianoche. Ya lo sé, también puedes invitar a tus encantadores hijos: Cicerón, Porcia, Ovidio, Horacia. ¿Por qué no invitar a todo el mundo, sin más?
La mención de Atlas produce un efecto escalofriante en la habitación. Pero es algo que va más allá del simple miedo a ese hombre. En una época en la que estos primus han sido testigos de la extinción de líneas genéticas tan antiguas como la suya propia, las amenazas a la familia no solo arriesgan el corazón, sino también la supervivencia de sus respectivos nombres.
—Por supuesto que yo no soy la soberana —dice Atalantia, ahora afilada como una tachuela—. ¿Qué necesidad tengo de sicofantes aduladores? ¿O de soportar la carga de la gestión planetaria? Mi provincia es la guerra, buen hombre. Solo la guerra. En ella he demostrado ser tu superior, y disfruto de tu confianza en su ejecución. —Nadie muestra desacuerdo, ni siquiera Falce, y eso que ha visto tantas batallas como el propio Segador—. Esto pertenece a la guerra. Y yo digo que este es Lisandro. Y que esta es la primera vez que lo veo en diez largos años. Sin embargo, soy tan generosa como para compartirlo con vosotros. ¿Por qué? Porque valoro vuestra opinión. Pero si son acusaciones lo que buscáis imponerme... bueno... eso sería decepcionante.
Silencio. Áyax se alza detrás de Atalantia como un puño inmóvil. Atlas, como un puño invisible. Sin embargo, pese a todas esas amenazas, los dorados saben que Atalantia solo podría matarlos pagando ella misma un precio altísimo. Y no forma parte de la naturaleza de quienes gobiernan planetas agachar las orejas, y por eso no lo hacen. Sin embargo, la respuesta de Escorpio es mucho más sensata.
—Lisandro au Lune estaba en el Fauces del Dragón cuando cayó. Dado que está aquí, uno se pregunta cómo sobrevivió. ¿Cómo sabemos que no es un agente del Amanecer? Puede que ni siquiera lo sepa él mismo. Sé que no necesito recordarte la crueldad de nuestro enemigo. Ni que ya no tienes el monopolio de ciertas... tecnologías.
—Estoy dispuesto a aceptar que se trata de Lisandro —ronronea Asmodeo au Carthii—. Escorpio no es más que un arácnido paranoico.
Como aliado más firme de Atalantia, Asmodeo intentará apoyarla, a mi costa. Está igual que la última vez que lo vi borracho en los jardines de la Montaña Palatina, con un rosa joven y drogado en cada brazo. Aunque supera con creces los cien, la espeluznante criatura tiene la cara bronceada y antinatural de una persona de cuarenta años; sin duda oculta con corrector las venas azules de los tratamientos de rejuvenecimiento. Los Carthii, aunque siempre queridos por Atalantia, son lo peor del Núcleo. Le dejo derramar su veneno, pero me recuerdo que debo tener cuidado con la variedad más funesta.
—Todos sabemos que Belona escapó por los pelos de Gorgo y sus asesinos en Ceres no hace ni tres años —dice Asmodeo—. La bestia informó de que un vivaz catamita seguía a Belona como un perrito faldero. —Haciendo honor a su reputación de pervertido, me mira con la misma voracidad que cuando era un crío—. Creo que ahora ya conocemos la identidad de ese catamita.
Kalindora se echa a reír y se estampa una mano contra la armadura del muslo.
—Viejo salido. ¿Estás seguro de que no fue un sueño tuyo? —A Áyax se le escapa una risita sorprendida. Asmodeo parece irritado, pero no interrumpe a la soldado—. Ni Lisandro ni el Traidor se rebajarían tanto. —Me guiña el ojo—. Pero tal vez deberíamos preguntarle al propio interesado. Supongo que tendrá alguna información al respecto, ¿no?
Cuando era niño, Kalindora servía en mi unidad de protección antes de ascender al rango de Caballera Olímpica. Veo que no ha perdido su toque.
—Estimados primus —digo alto y claro—. Me disculpo por la tardanza con la que he llegado a la guerra. Pero me temo que debo aclarar mi ausencia. No he estado prisionero de la República ni tampoco he sido el catamita de Casio. Después de los asesinatos de Aja y Octavia, Darrow me entregó a Casio como pupilo después de que matara a mi abuela. Ha sido con él con quien he pasado estos diez últimos años en el Cinturón.
Esta no era la respuesta que Kalindora tenía en mente. En lugar de apaciguar a los dorados, les provoca una carcajada de asombro. A Atalantia se le dilatan un poco las pupilas, mientras que Áyax se vuelve muy despacio para mirarme.
—¿Pupilo?
—Sí.
Guarda silencio, pues sabe que es mejor no airear nuestros trapos sucios delante de los demás. Así que ha aprendido a ser discreto. Quizá debería haber probado ese camino en lugar del de la honestidad, pero al final todo habría salido a la luz. Puede que Diomedes sea honorable, pero si su deber le exigiera soltar esta bomba para obtener ventaja en las negociaciones, lo haría sin titubear. Serafina podría contarlo por mera diversión. El architraidor de mi pueblo me educó durante tanto tiempo como nuestra soberana muerta. Aunque me escupan, tiene un efecto corrosivo en su condescendencia. La sangre de Belona era tan antigua como la de ellos, y Casio era un hombre muy peligroso. ¿Qué contribuyó a criar?
—Vaya, eso es del todo abominable —dice Atalantia con un silbido—. Pero por lo que transmitía tu comunicado, debemos creer que Casio está muerto.
—Sí.
Áyax y ella intercambian una mirada intensa.
—Bien. Asumiremos la custodia del cadáver para que su madre pueda honrarlo con la muerte solar, si así lo desea.
—No tengo el cadáver.
Atalantia enarca las cejas y, alrededor de su cuello, Hipatia comienza a deslizarse en el sentido contrario a las agujas del reloj, agitada.
—¿Por qué no?
—Algunos familiares de Belerefonte au Raa, a quien Casio mató, robaron el cadáver y lo profanaron.
—¿De qué manera lo profanaron?
—No lo...
Asmodeo se apropia de la conversación con una carcajada. Sus anillos con piedras preciosas destellan mientras se acaricia el mentón suave.
—Desapareces durante una década, vives bajo la tutela de Belona, no muestras ningún interés en regresar. Pero ahora que ves un vacío de poder, vuelves corriendo como un lechoncito ansioso a reclamar tu trono. Ya tenemos a nuestra lideresa, vil muchacho. Se llama Atalantia.
—No he vuelto a reclamar nada —contesto—. No tengo cicatriz, ni herencia, ni derecho. Solo he venido a sanar la división que creó el Amanecer. —Miro a Atalantia—. Con tu permiso.
Ella asiente con la cabeza.
—Será divertido.
Las puertas se abren y escoltan a Diomedes y Serafina hacia el interior. La animosidad inunda la habitación. Doy un paso atrás para cederle la pista a Diomedes. Serafina rumia a su lado.
—Por Júpiter... —masculla Atalantia—. Taciturno como una nube. Pálido como un cadáver. ¿Es un Raa o el espíritu del mismísimo Akari?
—Él es mucho menos hablador —interviene Áyax.
—Salve, áureos. —Diomedes agacha la cabeza como símbolo de respeto—. Se presenta Diomedes au Raa, hijo de Rómulo y Dido, Caballero de la Tormenta del Dominio del Confín, taxiarca de la falange del Relámpago.
—Oooh, ¿qué es eso? —pregunta Atalantia.
Pilla a Diomedes por sorpresa.
—Una legión móvil especializada.
—¿Acaso no son móviles todas las legiones? ¿O estáis en posesión de un nuevo hardware de vuelo?
Diomedes parpadea intentando asumir el giro que está dando la situación y luego carraspea.
—Esta es mi hermana Serafina, lochagos de los... Undécimos Caminantes del Polvo.
Espera otra interrupción.
—Adelante —lo anima Atalantia—. Lo estás haciendo a las mil maravillas, jovencito.
—Es nuestro deber traeros las nuevas del Consejo de la Luna y de los cónsules Dido au Raa y Helios au Lux. Nos han entregado el Sello del Dominio. —Levanta el puño para mostrar un enorme guantelete de hierro con incrustaciones de piedras giratorias—. Estoy autorizado a parlamentar con la intención de encontrar una tregua conveniente y duradera entre el Dominio del Confín y la Sociedad Remanente para contrarrestar la enfermedad de la democracia.
Se produce un silencio atolondrado.
—Que me parta un rayo —murmura Escorpio—. Es verdad.
Asmodeo ríe con incredulidad.
—¿Dido au Saud es cónsul? Imposible. ¡Esos bárbaros desprecian la compañía civilizada! Suplico una respuesta, ¿es que Rómulo se ha vuelto loco?
En secreto, está preocupado. Dido traicionó a su propia familia casándose con un Raa. Si consiguiera aliar al Confín con los Saud... madre mía. La primacía de Asmodeo en Venus podría verse amenazada. Kalindora parece disfrutar de la aflicción de Carthii.
—Asmodeo, por favor, desiste —dice Atalantia. Se vuelve de nuevo hacia Diomedes—. Bien, sin duda tienes la misma... presencia que tu padre. Pero, dime, ¿por qué Rómulo el Osado ya no es soberano? ¿Se ha cansado de pontificar? Atlas no se lo va a creer.
—Nuestro padre está muerto —responde Serafina.
No incluí ese dato en mi comunicado.
Nadie habla hasta que Atalantia levanta la mano como un alumno.
—¿Muerto?
Diomedes asiente.
—Bajo juramento de verdad, reveló que sabía que quienes habían perpetrado la destrucción de los astilleros Ganímedes eran Darrow de Lico y Victra au Julii, no Roque au Fabii.
—¿Fue Darrow quien lo hizo? —Atalantia se ríe y aplaude. Hipatia saca la lengua y se relame ante el deleite de su dueña—. Mi padre tenía razón. Ya sabía yo que no había sido Fabii. Darrow. Darrow. Darrow. ¡Esa cucarachilla traviesa! Estoy casi orgullosa de él. Aunque fue un pelín demasiado lejos, al parecer. Bueno, todos hemos pasado por eso. Pero que Rómulo esté muerto... ¿Muerto? Ni siquiera pensaba que tuviera la capacidad de extinguirse. Dime, ¿cómo sucedió? ¿Una guerra civil? ¿Un asesinato? ¿O al fin vuestra madre terminó por comérselo?
—Tras reconocer su engaño y haber matado Árbitros blancos, solo había una manera de reclamar su honor —explica Diomedes—. Recorrió el Sendero de Akari hacia la Tumba del Dragón y sucumbió a los elementos.
Lo miran como si se hubiera vuelto loco de atar.
—¿La alcanzó? —pregunta Áyax.
Diomedes traga saliva con dificultad.
—No.
Entonces, como uno solo, comienzan a reír.
Me llena de desprecio ver su falta de respeto hacia un hombre al que admiré casi tanto como a Casio. Serafina tiene cara de que desenvainaría su filo si lo tuviera.
Solo Diomedes permanece impasible. Ha aprendido de su pequeña charla con Áyax, y está aprendiendo qué esperar del resto de ellos.
Mi respeto hacia él crece. Y, por lo que se ve, también el de Kalindora.
—¡Ahí está tu monstruo en las sombras esperando para atacar Venus, Asmodeo! —ríe Atalantia—. Tanta preocupación por un suicidio delirante. Me atrevo a decir que nunca tendremos que llevar la lucha al Confín. Si conseguimos que todos se mientan los unos a los otros, ¡su honor se encargará del resto!
—Rómulo era un dorado de hierro —digo—. Honorable desde cualquier perspectiva.
—Pues al parecer desde una le faltaron varios pasos —me corrige Áyax.
—Merece vuestro respeto —le digo—. O como mínimo la cortesía de no reírse ante su progenie.
El combativo Falce rompe al fin su silencio.
—No toleraré que un muchacho sin cicatriz me sermonee sobre el honor, se llame como se llame. Yo estuve en el Ilium, joven. Rómulo mató a mi hermana. Le pasó la hoja por el vientre hasta seccionarle la espina dorsal por la mitad. Hasta que hayas combatido contra estos... rumiantes lánguidos en un pasillo, no sabrás nada.
—¿Nos pides que respetemos a Rómulo, Lisandro? —pregunta Atalantia—. ¿Que respetemos a un hombre cuyo honor tiene mayor peso que el bien común? ¿Que respetemos al idiota cuya rebelión permitió que el Segador se alzara? ¿Que respetemos al traidor que luchó codo a codo junto a las hordas de esclavos en el Ilium? ¿Al que renegó de su deber tan terriblemente que ni siquiera su propio hermano soportaba estar a su lado? —Agita un dedo delgado en dirección a mí—. Creo que aún estás perdido, Lisandro. ¿O es que estás tan loco como ellos? ¿Qué opinas tú, sobrino?
Áyax se pasa la lengua por los dientes mientras reflexiona.
—No tiene pinta de loco.
—O sea que no estás loco —dice Atalantia. Se acerca hasta situarse a escasos centímetros de mi rostro y me habla en tono cálido y confidente—. Entonces, ¿cómo estás? ¿Confundido? ¿Te han torturado? —Desvía la mirada hacia Diomedes y Serafina—. ¿Fue el bruto? ¿O la ratoncita polvorienta? Los desollaremos, si quieres. Los clavaremos en uno de los postes de Atlas.
—Necesitas un aliado para inclinar la balanza.
Ella frunce el ceño.
—No. Lo único que necesitaba era imperium. Durante años, padre me mantuvo atada en corto mientras él llevaba a cabo su retirada convencional. Mis disculpas, guerra. Para un enemigo híbrido, necesitas un guerrero híbrido. Yo he cambiado el curso de las cosas, Lisandro. Mis agentes esparcen veneno en la ciudadela enemiga. Atlas lo esparce en la cuna en que nacieron. La chusma no tardará en matarse entre sí. No necesitamos traidores aquí. Estamos en la cúspide de la victoria.
Busco en sus rostros y no encuentro nada más que aislamiento arrogante. Todos están atrincherados detrás de su poder y sus prejuicios. Está justificado. Algunos recuerdan a parientes perdidos en las dos rebeliones del Confín. Muchos creen en la superioridad cultural del Núcleo. Pero todos se acuerdan del costo que les supusieron las rebeliones del Confín.
No pueden soportar reconocer que el Confín les resultaría útil. Así que antes deben recibir una lección de humildad. Sería mucho más fácil si contara con batallas a mi nombre. Legiones a mis órdenes. Una cicatriz en la cara. Pero las herramientas que poseo no son precisamente ineficaces.
—Tal vez tengas razón. Tal vez no necesites al Confín. Pero... —Atalantia se vuelve hacia mí y me lanza una mirada de advertencia—... si tienes todo lo que necesitas, ¿por qué hay todavía tantas naves dañadas por la batalla de Calibán? —pregunto—. Orión no cayó sin plantar cara. ¿Por qué no enviar las naves estropeadas de vuelta a los astilleros de Venus para renovarlas? —Miro a mi alrededor con expresión inocente. Nadie contesta—. A menos que haya alguna razón por la que no puedas hacerlo. A lo mejor el Minotauro hizo algo más que matar a Magnus una vez que Darrow lo liberó. ¿No tomaría, por casualidad, los astilleros mientras estuvo en Venus?
—¡Pequeña comadreja intrigante! —grita Asmodeo—. ¿Cómo es posible que lo sepa?
—¿Cuántas naves conquistó el Minotauro? —presiono—. ¿Todas las que estaban atracadas? Está claro que esta jugada contra las Legiones Libres es una trampa para tentar a las flotas de la República. Para atraer a su fuerza principal y arrasar sus planetas a hurtadillas. Pero sin el apoyo de Venus, no puedes navegar hasta Marte, ni hasta la Luna. Los dientes de la trampa están puestos, pero es que además tú tienes el pie metido en ella.
—Lisandro, por favor. Basta de alardes —dice Atalantia.
—Después de la captura del Minotauro, muchos de sus hombres debieron de cambiarse a tu bando, Atalantia. ¿Cuántos engrosan ahora su estandarte? ¿Cuántas naves se han escabullido? Apolonio era un hombre popular. Y cualquier mente curiosa se preguntaría por qué tenía tantas ganas de matar a Magnus. Tal vez lo traicionaran. Lo entregaran al enemigo.
Me miran como si de repente me hubieran salido colmillos.
Puede que no conozca las reglas del Confín. Pero conozco el Núcleo. Y tenía razón. A Apolonio lo traicionaron. Es probable que a causa de su popularidad.
Experimento una sensación de soledad. Estas son las personas de las que Casio pensaba que enviarían asesinos para acabar con él. Las juzgaba peores que el Amanecer y dio su vida para asegurarse de que nunca ganaran esta guerra. Si ni siquiera acceden a plantearse la idea de aliarse con el Confín, entonces murió por nada.
—Buenos hombres, estáis a mitad de camino de una campaña. Una campaña que supongo que pretendía ser un avance implacable. Pero sin mover un dedo, Darrow os ha cortado el pie trasero. Sin vuestros muelles y refuerzos, no podéis ni avanzar ni retroceder. Os ofrezco un aliado con diez años de descanso. Un aliado que no tiene ni demandas ni deseo ni soldados para gobernar vuestras esferas. Les han escupido, y han venido a buscar venganza. Rechazadlo si debéis. Es decisión vuestra, no mía.
Los grillos que hay junto a la fuente continúan la conversación.
Áyax es el primero en hablar.
—Si destruimos las Legiones Libres cuando ataquen los bastiones del Cinturón y los astilleros de Fobos, el trauma para la República sería absoluto. El argumento de Lisandro no está exento de virtud. Ni tampoco le resta valor a nuestro empeño inminente.
—Sé que su argumento contiene virtud —le espeta Atalantia—. Es obvio hasta para una verruga genital que contiene virtud. Lo que pasa es que odio a los luneros, ni más ni menos. —Acaricia las escamas de Hipatia con los dedos mientras piensa—. Te seré brutalmente honesta, joven Diomedes. No me parece prudente bailar con criaturas venenosas a las que no alimenté yo misma cuando eran crías. Pero tú no mataste a mi padre, ¿verdad? Ni a Octavia, ya que nos ponemos. Ni a Aja ni a Moira. Asesinarte sería exponerse a un cenagal. Y hay muchas otras personas a las que puedes ayudarme a matar.
»Respóndeme esto. Destruyeron tus muelles, pero aun así encontraste la forma de construir nuevas naves como esa curiosa corbeta que hay en mi hangar. No, no la diseccionaré, porque lo más seguro es que estalle si lo hago, ¿no? —Diomedes se encoge de hombros—. Es evidente que dispones de una fuente de energía para hacer la guerra factible, a pesar de que las termitas han convertido Marte en un bastión inexpugnable. ¿Cómo? ¿Usas lámina de caraval para escamotear el helio de los Gigantes Gaseosos? —Le muestra los dientes—. Sé que Atlas lo sabría si osaras excavar en el Kuiper... —Diomedes permanece inmóvil mientras las preguntas de Atalantia se multiplican—. ¿Cuántos buques de guerra posee el Confín? ¿Cuántas legiones? Necesito saber estas cosas.
A Diomedes le hace gracia que piense que podría llegar a decírselo.
—En caso de que se produzca una alianza, cumpliremos con todas las tareas necesarias para la estrategia acordada que se le asignen al Confín. Es lo único que diré.
—Oh, ser joven y pensar que sabes cómo se hacen las cosas —les dice Atalantia a los primus—. No son preguntas insidiosas, Diomedes. Si no sé cuánta fuerza tienes, ¿por qué iba a elegirte como pareja de baile, jovencito?
—Porque todas las demás están cogidas, y la canción va aumentando hacia el clímax.
Atalantia lo mira con una sonrisa cada vez más amplia.
—¡Espera a que Atlas te vea! —Suspira—. Ahí la tenéis, buenos hombres. La fea verdad. Al tocador volvemos con nuestros primos feos. —Carthii intenta interrumpir—. Soy la dictadora, Asmodeo. Mis poderes bélicos son absolutos. Para proteger nuestro predominio mañana, hoy debemos hacer concesiones al pragmatismo.
Los hologramas empiezan a desaparecer uno por uno, pero solo después de que Atalantia asegure a los primus que podrán participar en la elaboración del tratado tras su «empeño inminente». No ha terminado. Habrá semanas de negociaciones. Ninguna de las dos partes cederá. Y al final ambas terminarán sintiéndose engañadas. Pero la alianza se hará realidad. Es más, creo que Atalantia quería que sucediera en cuanto se enteró de que existía la posibilidad. No lo celebra, pero en su mente acaba de ganar esta guerra, y ahora tiene una estratagema para la siguiente.
Primero el Amanecer. Luego el Confín.
De repente me siento muy pesado al preguntarme cómo me las ingeniaré para convencerla de que no se vuelva contra los Raa en cuanto vea beneficio en ello.
Uno de los musculosos esclavos masculinos de Atalantia le acerca un trozo de pan en una bandeja. Ella lo rompe en varios pedazos para compartirlo con los Raa. Una vez que se lo comen, se convierten de manera formal en sus invitados y se encuentran bajo la protección de la gens Grimmus. Cualquiera que pretenda hacerles daño es enemigo de Atalantia. Es una formalidad que en realidad conserva el mismo peso que tenía para nuestros antepasados; a estas alturas, Atalantia a duras penas puede permitirse otro enemigo.
—Comenzaremos la discusión mañana en la cima del Coloso de Agua de Tyche —dice Atalantia. Los Raa intercambian una mirada y luego la desvían hacia el planeta que tienen debajo—. Hoy, sin embargo, requiero una demostración de buena fe.
Chasquea los dedos y un holograma de Mercurio de tres pisos de altura invade la cúpula de estrellas. Tiene marcas que señalan las ubicaciones conocidas de fortalezas y legiones enemigas, y está envuelto en miles de trayectorias de naves de desembarco y caparazones estelares.
Sabía que tramaban algo por la disposición a la batalla que se respiraba en el interior del Annihilo, pero no me esperaba esto.
O sea que será una Lluvia de Hierro.
Es una apuesta arriesgada y declarativa que podría resultar muy costosa. Así que o Atalantia está henchida de confianza o cree que su ventana se está cerrando. Sospecho que sé dónde se encuentra Atlas ahora mismo.
Diomedes asimila el plan de batalla y frunce el ceño.
—Nuestros instrumentos sugirieron que el planeta estaba protegido por una cadena terrestre fortificada de generadores de escudos.
—En todas las pistas de aterrizaje practicables, sí —dice Atalantia—. De momento.
—¿Cómo vas a...?
Ella sonríe.
—¿Crees que Atlas ha regresado de su estancia en el Kuiper solo para broncearse en el desierto? Tenemos a más de nueve millones de esclavos marcianos atrapados. Destrocé la armada de Darrow. Destrocé el corazón de Darrow. Ahora le destrozo la espalda. Si lo matamos y destruimos las legiones que hay aquí, desmantelamos la alianza entre Marte y la Luna. Virginia verá su pequeña rebelión partirse justo por la mitad.
—Y necesitas las fábricas de tanques de Heliópolis y tus astilleros necesitan el metal de Mercurio para impulsar tu campaña —añade Diomedes.
—Ha sido una guerra larga —concede Atalantia—. ¿Dices que al final deseas pelear con nosotros, Raa? —Aquí viene: la proverbial mordedura de serpiente—. Demuéstralo. Cae con nosotros en una Lluvia de Hierro. Derrama sangre a mi lado y sabré que tengo un verdadero aliado.
El silencio crece mientras Diomedes se lo plantea.
—Lo siento. Pero no puedo.
—Por supuesto que no —dice Áyax entre risas—. La Espada de Ío está mejor en su vaina.
—Me confiaron ser una voz, no una espada. Es imposible.
Atalantia arquea las cejas y lanza el cebo.
—Una pena. Nuestra unión me parecía muy prometedora. Pero ¿cómo voy a confiar mañana en un aliado que no lucha conmigo hoy? Áyax, por favor, acompáñalos a su nave y mándalos de vuelta a su cuenco de polvo.
Observo a Kalindora mientras Serafina piensa. ¿Es Kalindora como el resto de estos depredadores? ¿Disfruta de la cacería, está al acecho del derribo? Su rostro no se altera, pero su mirada escudriña las sombras que proyectan los braseros de Atalantia cuando Serafina da un paso al frente.
—Yo lo haré. —Su hermano se vuelve a toda prisa hacia ella, ha sobreestimado una vez más la paciencia de las mujeres de su familia—. Tú eres la voz del Confín, Diomedes. Yo estoy aquí solo para ayudarte en tu misión. Si muero, ¿qué importa? —Sostiene una mano sobre la otra, el gesto privado de su familia que significa «sombras y polvo»—. ¿Deseas un cupo de sangre, Grimmus? Puedes quedarte con toda la mía. ¿Te satisface?
Atalantia sonríe.
—Me satisface.
Cuando Diomedes cae en la cuenta de que su hermana caerá en medio de un ejército de hombres que estarían orgullosos de colgar la cabeza de su padre encima de la repisa de su chimenea, se queda muy quieto. Siento pena por él, pero después de ver a Serafina entre los ascomanni, si hay alguien que pueda sobrevivir a su primera lluvia, es ella.
Diomedes me dedica una mirada lúgubre cuando los Guardias de la Ceniza los escoltan a él y a su hermana hacia la puerta. Atalantia le hace un ademán con la cabeza a Kalindora para que se vaya. Me quedo a solas con ella y con Áyax, que vigila que se cierre la puerta. Atalantia se aproxima al ventanal para contemplar el planeta. Se estará preguntando qué maquinaciones dan vueltas en la mente de Darrow. Yo me pregunto lo mismo.
—¿Pupilo? —dice Áyax de repente.
Me esperaba su ira, pero eso no ha disminuido mi miedo hacia ella.
—Yo...
Se mueve con esa velocidad abrumadora que es imposible en la baja gravedad del Confín. Su puño cruje contra mi mandíbula con tal rapidez que solo el instinto del Método del Sauce de dejarte llevar por el golpe me salva de que me destroce la quijada y me fracture el cuello. Aun así, me estampo contra el suelo.
—¿Pupilo? —ruge.
Atalantia ni siquiera observa el reflejo de la violencia en el ventanal. Levanto una mano hacia Áyax. Aunque de niño era encantador, su estado de ánimo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Ahora es mucho más evidente.
—Áyax...
—Ese cabrón de Belona asesinó a mi madre —gruñe mientras me pisa la entrepierna—, y ella fue más madre para ti que la tuya propia, canalla sin verga.
—Sí, lo fue —jadeo.
—¿Y aun así te has pasado diez años pisándole los talones a Belona? Diez putos años.
—No tenía muchas... alternativas.
—Podrías haber regresado con nosotros. Conmigo. «Hermano».
—Lo siento, Áyax. Debería haberlo hecho. Pero... —Aprieta el pie con más fuerza y el dolor hace que una oleada de náuseas me suba por el vientre y la parte baja de la espalda—. Tenía miedo.
Esa admisión lo horroriza, y está a punto de quitarme la bota de encima.
—¿De qué? ¿De nosotros?
—De ti no, Áyax. De ti nunca. De la corte. De que los dorados devoren a los dorados. —Intento ponerme de pie, pero él me lo impide, esta vez con más delicadeza—. ¿Crees que disfruté viendo cómo hacían pedazos a Aja? ¿Crees que no significó nada ver a Octavia rajada de la ingle al esternón? ¿Crees que no vi cómo nos hicimos el Amanecer a nosotros mismos? El Chacal, Fitchner, Casio, la contienda marciana: todo síntomas de la misma enfermedad. No quería formar parte de ello.
Eso sí lo entiende.
Cuando éramos niños, nos burlábamos de todas las serpientes intrigantes de la corte. Solo Atalantia conseguía que a veces nos pareciera bien, y ella lo hacía para divertirse. Moira era pura en su obsesión por la verdad. Aja era pura en su deber hacia la abuela. Lorn era puro en su honor. Incluso Darrow era puro en su entonces inexplicable ansia de ganar.
Esas eran las personas que admirábamos. No a las serpientes.
—Entonces, ¿por qué volver ahora? —pregunta Atalantia.
Aunque la percibe, no es capaz de identificar la conexión privada que Áyax y yo compartimos. ¿Le provoca celos? ¿O suspicacia? En cualquier caso, se da la vuelta desde el ventanal.
—Porque creo que puede ser distinto —respondo—. El Amanecer ha demostrado ser incapaz de gobernar. Es cierto que durante la época de Octavia hubo injusticias, pero no doscientos millones de muertos.
—Doscientos cincuenta —dice Atalantia—. Ocultamos una hambruna en Venus.
Que la muerte de tantas personas no me fuera conocida me deja perplejo.
—Puede que no fuera perfecto, pero no era esto —continúo—. Creo que si sofocamos el Amanecer, tendremos la oportunidad de arreglar lo que rompieron no solo ellos, sino también nosotros.
—Dioses —murmura Áyax—. No ha cambiado ni un ápice.
—Te lo dije —responde Atalantia.
Áyax me levanta agarrándome por la chaqueta.
—Supongo que sigue queriendo ser Marco Aurelio. —Se agacha hacia mí como si quisiera contarme un secreto—. El caso es que mi madre habló a favor de Casio. Imagino que te acuerdas. Cuando Octavia cuestionó su lealtad, mi madre le rogó que le diera una oportunidad. Apuesto a que vio a Lorn en el corazón de Belona. Y él le mostró su gratitud lanzándola a los lobos. Sé que lo racionalizaste porque opinas que tus emociones son programas secundarios o algo así. Pero mira lo que soy. En qué me he convertido. —Señala las muescas que contabilizan sus asesinatos. Su armadura abollada. El filo gris de doble grosor que lleva en la cadera—. ¿Crees que me he convertido en esto por placer?
—Entendemos la guerra que se disputa en tu interior, Lisandro. Siempre la hemos comprendido —dice Atalantia—. Pero eso no cambia que este no sea el retorno que deberías haber tenido. Ni para ti, ni para nosotros, ni con ellos. Te has desperdiciado. Podrías haber vuelto convertido en un dios. Piensa en lo útil que eso podría haberme resultado. Piensa en cómo se habría beneficiado de ello tu magnánimo sueño.
Suspira y levanta la mano como una cantante de ópera.
—Por supuesto, las legiones se regocijarán con tu regreso. Si se utiliza como es debido, «el regreso del heredero de Silenio» todavía podría inspirar a los mundos. Ya hasta oigo las canciones.
»Pero tienes mucho que demostrar. La gente se preguntará, no yo, pero sí otros, si no serás un lacayo del Confín. —Mueve las manos a uno y otro lado—. ¿Es acaso el mono amaestrado del Traidor? ¿Tal vez incluso la marioneta del Rey Esclavo? Se preguntarán: ¿es en verdad Lisandro un dorado de hierro?
Áyax se ofende en mi nombre.
—Puede que sea un rarito pretencioso hasta la extenuación, pero no es la marioneta del Rey...
Ella lo interrumpe con una mirada.
—Hasta que las respuestas sean incontrovertibles, me temo que no puedo permitir que tu regreso sea conocido, Lisandro.
Hace que parezca que es por mi propio bien, y casi lo consigue. Me quedo muy callado por dentro, pues reconozco el Estilete de Silenio cuando lo veo. Mi camino se estrechará mucho muy deprisa, y sin duda me cortará los pies.
Solo hay una salida.
No he vuelto para convertirme en el rival de esta mujer, y mientras no posea una cicatriz, jamás podría serlo. Pero si sobrevivo a lo que ella me pide, según las tradiciones que han guiado a mi pueblo desde Silenio, me ganaré una cicatriz, y mi herencia, con gran menoscabo para la fuerza de Atalantia.
Las demás familias doradas elegirán un bando si detectan la más mínima rendija de claridad entre nosotros. Ella lo sabe. Esto es una señal de confianza. Le vendría bien mi apoyo.
O es una trampa.
No puedo creer que lo sea. Me niego. Atalantia estaba allí el día en que nací. Fue la primera en subirme a un caballo. Lo que me ofrece es una oportunidad para guiar la alianza y retirar el manto de justicia que cubre el Amanecer, pero para hacerlo, debo dar el salto.
Vuelvo a hincar la rodilla.
Fui un estúpido al declararme dorado de hierro ante Dido. Y me siento estúpido también ahora.
—Dictadora, le pido permiso para que la Casa de Lune caiga en la Lluvia de Hierro.
—¡Oh, va a entregar su flor! —ronronea Áyax.
La sonrisa de Atalantia es incandescente.
—Concedido, hijo de la Luna.
Tira de mí para ponerme en pie y me besa en la boca con suavidad. Hielo, emoción culpable y desconcierto me corren por las venas mientras ella prolonga la situación, con la boca abierta, rodeándome los labios con los suyos durante más tiempo del apropiado incluso según los estándares venusinos.
Cuando se aparta, me mira con orgullo.
—Mi pequeño Lisandro. Hoy te ganarás tu cicatriz. No me cabe duda.
Áyax se ha sumido en el silencio.
—¿Con quién caerá?
Todavía un poco confuso, lo señalo con la cabeza.
—Contigo, hermano. Si me aceptas.
Reflexiona durante un instante, de repente muy encerrado en sí mismo, y luego asiente.
—Ya era hora, condenado. Con una buena cicatriz, a lo mejor te pareces menos a una ramera rosa.
Con una sonrisa melancólica, Atalantia nos toma de la mano y nos guía hacia el mural familiar. Resulta extrañamente conmovedor estar frente a lo que considerábamos nuestra familia. Recuerdo el día en que todos posamos para Glirastes. Atalantia tenía a seis rosas abanicándola con plumas de pavo real. Mi padre se burló de ella sin piedad y al parecer se tiró un pedo en dirección a ella. Atlas incluso esbozó una sonrisa. Lo veo ahí arriba, un hombre pálido, apoyado en el extremo opuesto del marco, al lado de Aja y de un Áyax pequeño y regordete que le está sonriendo a mi padre, seguro que por lo del pedo. No veo a mi madre. Su rostro está oculto bajo un velo de pintura gris.
—Octavia, Aja, Moira, Anastasia, Bruto, mi padre... todos muertos —susurra Atalantia. Nos aprieta la mano como si no quisiera soltarla nunca—. Solo quedamos nosotros y Atlas. Pero donde había tres, ahora hay cuatro. Que tiemblen los esclavos. —Guarda silencio. Luego nos suelta las manos como si hubiéramos sido nosotros quienes la hemos obligado a estrechárnoslas—. ¡Bien! Pues ahora, a la guerra, muchachos. Os veré en Tyche. —Sonríe a Áyax—. O en algún lugar un poco... más cálido.