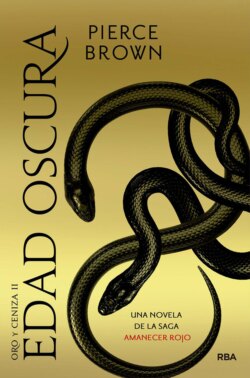Читать книгу Edad oscura - Pierce Brown - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 LISANDRO Annihilo
ОглавлениеUn viejo y célebre mastodonte flota sobre el planeta moteado. Espera para tragarse la corbeta que nos ha traído desde Ío hasta Mercurio.
Con poco menos de cuatro kilómetros de eslora, la nave gigantesca tiene forma de lanza atávica. Su casco desvencijado es de color negro, como las conchas que solía recoger con mi padre en las orillas del Mar de la Serenidad de la Luna. Al contrario que aquellas conchas brillantes, esta nave no refleja la luz.
Su nombre es Annihilo.
Yo aniquilo.
Espero que la aniquilación no sea el único sentido de los planes de Atalantia.
—Menuda bestia —comenta el hombre que tengo al lado como si estuviera hablando del tiempo—. ¿Eso fue lo que acabó con Rea?
Me vuelvo hacia él pensando que ojalá fuera Casio, pero Casio murió intentando evitar este preciso momento.
El Confín ha venido a hacer las paces con el Núcleo disoluto.
En lugar de mi viejo amigo, mentor y guardián, es el hijo mayor de Rómulo au Raa quien está a mi lado en el puente de la corbeta de Ío. De todos los dorados del Confín, Diomedes fue el único al que consideraron apto para actuar como embajador en esta aciaga misión. Creo que la elección es buena. Es un hombre serio. Luce una expresión de desconcierto receloso. Tiene el cabello dorado oscuro entreverado de mechones negros y recogido en un nudo. Su rostro, provisto de cicatriz y romo, no es atractivo según los gustos de la Montaña Palatina, pero, al igual que sus hombros caídos y sus manos toscas, oculta un potencial silencioso y terrible.
Tras la breve exhibición de manejo de la espada que hizo en Ío y la reverencia que sus compañeros mostraban hacia sus habilidades, considero que Diomedes es el único caballero del Confín que iguala a Casio en los saberes de la hoja. Pero aun así fue el único que se negó a luchar contra mi amigo, incluso a costa de su propia familia.
Por eso Diomedes siempre contará con mi respeto.
—El Annihilo era el buque insignia de la armada que quemó a Rea. Otros muchos contribuyeron —respondo.
—Es horrible. Como no podría ser de otra manera, procede de Venus.
—A mi padrino nunca le importó mucho el aspecto de las cosas. Solo si funcionaban.
Mis palabras le hacen gracia.
Cuando vi a Diomedes por primera vez, pensé que era otro bruto más, como muchos de los duelistas del Núcleo con más testosterona que cerebro. Me equivoqué. El hombre es un enigma a medio camino entre un monje y un matón de barra. Comparte las comidas con sus grises y obsidianos. Nunca es el primero en hablar ni el último en reír. Cuando hace bromas, suele tratarse de réplicas contundentes y elípticas. Puede ser adorable, desconcertante y brutal.
Sin embargo, cuando nos llegó la noticia de que Darrow, Sevro y Apolonio au Valii-Rath habían inmolado a mi padrino en su lecho de enfermo, Diomedes no se regocijó como hicieron su hermana y muchos de sus compatriotas. En vez de eso, vino a ofrecerme sus respetos.
Me resultaron un consuelo peculiar.
Yo quería a mi padrino a pesar de sus actos. Puede que nunca llegue a saber si eso suponía una prueba de un defecto personal o de un imperativo moral de amar a aquellos que fueron bondadosos con uno cuando era niño.
—En la batalla de Ceres, el buque insignia de Darrow estuvo a punto de partir el Annihilo por la mitad —continúo—. Aun así, esta nave se las ingenió para destrozar dos nuevos destructores de la República y contener la flota del Segador hasta que llegaran los refuerzos de los Carthii. Es resistente.
Se inclina hacia delante con aire intrépido.
—Sería interesante abordarla.
—¿Cómo lo harías?
Pasea la mirada por encima de los instrumentos de muerte del Annihilo.
—Deprisa.
Ahí está ese mordaz ingenio lunero. Les he cogido cariño al hombre y a su comportamiento taciturno, pero me preocupa que su contundente forma de honestidad no encaje del todo bien con los juegos del Núcleo. Como decía mi abuela: «Un cortesano sin máscara de baile es tan vulnerable como un pretor sin armadura». En cualquier caso, Atalantia sería imprudente si subestimara al maestro del filo del Confín. Hace menos de dos meses, vio a su padre caminar hacia su propia muerte por una cuestión de honor. Yo no me lo tomaría a la ligera.
—Cuando Atalantia te pregunte cuánto tiempo ha durado el viaje, le dirás que tres meses —dice Diomedes.
—No quieres que sepa lo rápidas que son tus naves.
—La fuerza siempre teme a la velocidad. —Sus ojos pesados escrutan los míos—. Tú profesas el deseo de que los dorados sean uno. No somos tontos. Sabemos que Atalantia se volverá contra nosotros en cuanto tome la delantera. Helios y el consejo creen que tal vez tú puedas convencerla de que no actúe... de manera precipitada.
—¿Y qué opina Dido? —Diomedes ignora mi pregunta—. Haré cuanto esté en mi mano. Tienes mi palabra.
—Mi madre cree que esto es una estratagema para que te hagas con el trono. Pero recuerda: no participaremos en la creación de reyes en la sombra.
—Cuenta también con mi palabra sobre eso.
Lo digo en serio, y creo que Diomedes me cree.
Maldita sea mi herencia. Lo único que importa es que apacigüemos el caos que arrasa los mundos. Los dorados seguimos siendo los únicos mediadores viables. Pero no mientras estemos divididos entre nosotros. Para derrotar a Darrow, debemos sanar las heridas que separan al Confín y el Núcleo. Por eso sacrifiqué a Casio. Por eso me sacrificaría yo mismo. Pero ¿Atalantia se sacrificaría por algo?
Lo dudo mucho.
—Su palabra —dice una voz grave en tono perezoso. Su hermana Serafina se une a nosotros tras abandonar el compartimento principal—. Ya hemos visto con nuestros propios ojos lo voluble que es. Salve, Accipiter Vega.
Se inclina por detrás de mí para darle unas palmaditas cariñosas al piloto en el hombro. Nuestro piloto, Vega, es un niño con ojos añejos. En el Confín creen que los mejores pilotos empiezan su actividad a los diez años y terminan a los veinte. Vega todavía no ha cumplido los doce, que suelen ser el estándar.
Mi propia piloto, Pita, es supersticiosa respecto a los azules del Confín y todavía no se ha desembarazado del terror que le inspiran los luneros desde que su policía secreta, la Krypteia, la torturara. Comprensible. Así que se ha pasado toda la travesía recluida en mis aposentos viendo holofilmes venusinos de hace cincuenta años y comiendo los hongos para meditar que le regaló la abuela de Diomedes, Gaia.
El sonido del piano de Gaia resuena en mi memoria. Quizá Atalantia sepa si yo tocaba ese instrumento de niño y cómo podría haber llegado a olvidarlo. Dentro de ella hay abismos que no soy capaz de explorar. Verdades ocultas, o mentiras, o maldades que mi cerebro ha ocultado en la sombra para protegerme. ¿Qué hay bajo la sombra? Si es un constructo de mi abuela, Atalantia lo sabrá.
—Deberíamos confiar en él tan poco como confiamos en esa puta del Núcleo —le dice Serafina a su hermano. Su mirada me reta—. Menos, incluso. Al menos ella tiene sangre de soldado, no de político.
—¿Y los soldados son más nobles por defecto? —pregunto.
Parpadea y se vuelve hacia Diomedes.
—Si tengo que seguir compartiendo el aire con este engendro del Núcleo durante más tiempo, lo castraré. —Baja la vista hacia mi entrepierna y enarca una ceja con muescas—. Si es que es posible desde el punto de vista anatómico.
Al final de nuestro viaje juntos, me siento extrañamente avergonzado por mi atracción inicial hacia esta mujer despiadada. Al conocerla de cerca, he descubierto que posee pocas de las virtudes que respeto: paciencia, prudencia, gracia, humildad, compasión. Las virtudes que sí tiene —honestidad, lealtad, coraje— quedan distorsionadas por su disposición natural: el hambre diabólica.
Pero aun así mi atracción persiste. Mérito de los diez años que he pasado separado de mi propia especie, supongo. O eso o he descubierto una predisposición latente hacia las cosas salvajes y mi gusto por las mujeres precoces me condenará de por vida.
—Si no puedes compartir el aire, aguanta la respiración —le murmura Diomedes a su hermana.
—No deberíamos estar aquí —insiste ella—. No somos embajadores. Yo debería estar con los comandos de vanguardia y tú al lado de Lux liderando las legiones. No somos de esos sibaritas que estrechan manos con entusiasmo fingido.
Diomedes aprieta los dientes y se le marcan los huesos de la mandíbula.
—Somos lo que nuestros líderes nos piden que seamos —responde.
—¿Y si te dijeran que volvieras a limpiar letrinas?
—Entonces todos los marrones me adorarían. Y reza para que en la cena los cocineros del comedor no sirvan platos venusinos demasiado a menudo.
Serafina resopla al escuchar esas palabras.
—Esto no es una deshonra, Sera. El consejo me eligió para representar al Confín. A ti te eligió un cónsul. Es un honor. Es el honor.
—¿Aunque no creas en esta guerra? —Arquea las cejas despacio—. Bueno, no te preocupes, hermano. Dudo que participes mucho en ella. Maldito sea el honor de Lux, enviar a miembros de los Raa cuando habría bastado con un cobre. Nos convertiremos en rehenes, aun en el caso de que esta zorra del Núcleo decida que quiere aliarse con nosotros antes de clavarnos un filo en la espalda.
—Prefiero pensar que sería veneno —responde Diomedes.
Serafina le acaricia la mejilla a su hermano.
—Sea como sea, serás un buen rehén. Se te da muy bien obedecer órdenes.
Serafina se aleja con paso airado para unirse a los soldados de la escolta.
—El Núcleo no es como el Confín —digo una vez se ha marchado. Elijo mis palabras con mucho cuidado, porque solo hay una cosa que Diomedes desprecie más que los chismes—. La sangre brota del vino derramado.
—Te preocupa que Serafina rete a alguien a un duelo.
—A todo el mundo, en realidad.
—Mi hermana es violenta, no estúpida. Sus objeciones son contra mí.
—¿Y si Dido le ha dado instrucciones que contradicen las tuyas?
Hace caso omiso de mi comentario, pero sé que le sorprende. Mientras que Diomedes representa al Consejo de la Luna, su hermana solo tiene un señor: su madre. Y Dido es de todo menos conciliadora con la gens Grimmus. A fin de cuentas, junto con el Chacal de Marte, ellos fueron los que organizaron la trama del primer Triunfo de Darrow, en el que la hija mayor de Dido y su suegro fueron masacrados.
Dido no lo ha olvidado, y Diomedes tampoco.
Observa el Annihilo con atención.
—Mi padre me dijo una vez que cualquier persona interesante está en guerra consigo misma, y que por lo tanto se la puede describir con solo dos palabras. ¿Cuáles son las de Atalantia?
—Sierra y terciopelo. —Diomedes no dice nada—. Atalantia posee un cerebro salvaje y un carisma inmensamente contagioso. Ni la culpa ni la duda suponen obstáculos para ella. No conoce las medias tintas. Es estratega social, herpetóloga, escultora, una mujer risueña y dominante enamorada del sonido de su propia voz y convencida de que la belleza es el pináculo de la existencia... la belleza en cualquiera de sus formas.
No hablo de sus vicios. Sería inapropiado por parte de Diomedes preguntarme por ellos, así que no lo hace.
Deja que el silencio se prolongue y luego me mira.
—¿Sabes lo que aprendí de la muerte de mi padre?
Espero a que me lo diga.
—A no divagar.
Expuesto a los rigurosos elementos de Ío, Rómulo desperdició un aire valiosísimo en sus últimas proclamaciones, y por eso no consiguió llegar a la tumba de su antepasado, Akari.
Me trago mi respuesta.
Perdido en sus pensamientos, Diomedes vuelve a mirar hacia la nave de Atalantia. Al cabo de un rato de reflexión, habla de nuevo:
—Eres el heredero legal de la Casa de Lune y recibirás lo que quede de sus posesiones. —Se refiere a las naves, las legiones, los juramentos que sin duda se le han hecho a la Casa de Grimmus. Cualquier herencia que me quede le saldrá cara a Atalantia—. ¿Te verá como aliado o como rival?
No lo sé.
Me embarqué en este rumbo creyendo que podría razonar con mi padrino. Siempre fue una persona racional, pero ahora está muerto. Como dictadora, Atalantia es mucho más impredecible.
Diez años me han cambiado. ¿La habrán cambiado también a ella?
Aunque Atalantia detestaba a los niños por principio, hizo una excepción con su sobrino, Áyax, y conmigo, el hijo de su mejor amiga y heredero de su mentor. Yo era el favorito de Atalantia porque, a diferencia de Áyax, me gané el afecto del único color medio que Atalantia ha respetado en su vida: Glirastes de Heliópolis. Híbrido de arquitecto y físico, Glirastes era el maestro hacedor más importante de los últimos siglos, además del creador de tendencias de una época. Y también porque la abuela me eligió como único heredero del Ojo de la Mente, los secretos que Atalantia siempre ha codiciado.
A pesar de ese afecto, no hay nada en mi infancia con Atalantia —ni nuestras noches en la Ópera Hiperión, ni nuestras críticas codo a codo de las exposiciones de violetas, ni siquiera nuestro mutuo amor por la cría de caballos— que pueda desengañarme de la sospecha de que para ella fui poco más que una muñeca que vestir y lucir ante los demás.
Me avergüenza admitir que se lo permití. Con mis padres muertos y Aja fuera tan a menudo, me descubrí dispuesto a hacer grandes sacrificios a cambio de una palabra amable.
Y Atalantia me dedicaba tantas, y la abuela tan pocas...
Sin embargo, uno de los axiomas de Octavia me persigue: «Teme a los que buscan tu compañía por su propia vanidad. En cuanto los eclipses en el espejo, no será el espejo lo que rompan».
No tengo ninguna intención de gobernar. Pero convencer a Atalantia de ello es harina de otro costal.
—No sé cómo reaccionará —respondo al fin—. Pero mientras no tenga una cicatriz en la cara, no heredaré nada. —Me muerdo el interior de la mejilla—. ¿Tienes miedo?
—¿De encontrarme con Atalantia? Depende. —Guarda silencio un instante—. ¿De volver a ver a mi tío? Sin duda.
A mí también me preocupa un poco conocer al Caballero del Miedo.