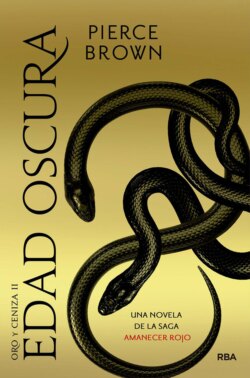Читать книгу Edad oscura - Pierce Brown - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
17 DARROW Heliópolis
ОглавлениеNos quitamos de encima la tenue oposición que encontramos junto al Dios de la Tormenta derribado. Sin molestarnos en rematar la carnicería, proseguimos hacia Heliópolis. A nuestra espalda, dejamos al enemigo en tierra o agonizando. El polvo radiactivo vaga hacia el sur para oscurecer el sol. Pronto, una nueva tormenta de arena se traga toda la luz del día.
La visibilidad se reduce y enmascara, aunque no ralentiza, nuestra aproximación a Heliópolis. Cuando aparezcamos por la retaguardia de Áyax, ¿será ante una ciudad conquistada? ¿Estaremos solos contra diez legiones? ¿Darán la vuelta a nuestras propias armas para usarlas contra nosotros? ¿O el Estrella de la Mañana habrá conseguido de algún modo guiar a mi ejército a través del Yermo?
Solo puedo esperar, al igual que espero que Alexandar no se haya ahogado bajo el mar.
«Adelante. Adelante. Un pie tras otro».
A nuestros Drachenjägers apenas les queda una hora de carga. Mi caparazón estelar ha muerto en el desierto. La mitad de los demás se las han ingeniado para ahorrar energía montando en los drachen durante la tormenta. Ahora todos caminan por su cuenta. Nuestra cordura pende de un hilo. El agua se nos ha acabado durante la noche. Nos quedan pocas municiones. Los estimulantes potencian nuestros sentidos y evitan que sucumbamos a los efectos secundarios de los medicamentos antirradiación o de la radiación en sí, pero nos han vaciado por dentro. Veinticuatro horas de combate con el enemigo. ¿Cuántos días llevo ya despierto? ¿Seis? ¿Siete?
No he podido dormir en toda la travesía a pesar de ir subido en el Drachenjäger.
La noche ha sido un infierno y los vientos aullantes y las avalanchas tan frecuentes que tuvimos que abandonar el paso y arriesgarnos a cruzar el desierto. La oscuridad era nuestra dueña. La electricidad estática, la arena y los radiómetros borboteantes narraban nuestra pesadilla interminable. La tormenta de Orión ya no continúa intensificándose, pero se ha desbocado ahora que ella ya no acota su ira.
Dos tormentas de arena se han tragado a un tercio de nuestros hombres. El resto, entre los que me incluyo, nos enfrentamos a la descomposición celular debida a la lluvia radiactiva. Vomito de nuevo en mi cabina. El depósito está lleno. El vómito sale mezclado con sangre. Se filtra entre las grietas y comienza a gotear sobre las grebas de mi armadura. Me palpita la cabeza. Me duele la raíz de los globos oculares. Mis síntomas son menores, en comparación con los de los grises, los azules y los obsidianos que nos quedan. Algunos ya han sucumbido al delirio que se produce cuando el ADN comienza a desenrollarse. Solo los rojos y los dorados se mantienen fuertes.
Solo quiero descansar. Solo quiero agua. Y dormir.
«Adelante. Adelante. Adelante».
La mañana es del color del bronce cuando nos topamos con el Cementerio de los Tiranos. Hárnaso ha derribado los monolitos que los dorados construyeron en el desierto para honrar siete siglos de soberanos. Las gigantescas estatuas yacen tumbadas de espaldas mientras la arena se arremolina a su alrededor. Se ha librado una escaramuza en medio de ellas. Las olas de arena lamen las carcasas semisumergidas y ardientes de las máquinas de guerra.
El campo de escombros se vuelve más denso. Los fantasmas se mueven entre el polvo. Solitarios soldados de infantería, desnudos y cubiertos de sangre, pasan a nuestro lado. No conseguimos distinguir su tribu. Hay cascarones ennegrecidos sentados con las piernas cruzadas en la arena. Una hienadrila del desierto mordisquea el cadáver de un hombre muerto, nos mira, abre las alas amenazantes que tiene en el cuello y huye cuando un obús de artillería detona cerca. Las máquinas de guerra gritan y gruñen a lo lejos. Sus sombras revolotean en la penumbra, tornándose más sustanciales a cada paso.
Es como salir de un sueño para entrar en otro.
Atraigo a lo que queda de mi fuerza en lo alto de una montaña con vistas al muro protector de tormentas de Heliópolis. La escarpada cara de una montaña protege nuestros flancos, y yo inspecciono el asedio con Muecas. Me da un vuelco el corazón.
Heliópolis ha caído.
Con el derribo del Dios de la Tormenta del desierto, la tempestad ha perdido el rumbo. Marcha hacia el este. El ejército de Áyax lucha bajo el sol.
Un humo acre se eleva desde las enormes grietas del muro protector. Varias tropas de choque de los Leopardos de Hierro y de la Fulminata se abren paso por los huecos a trescientos metros de altura. Los tanques se adentran en los túneles perforados en el duroacero por cañones de partículas. Se desata un tiroteo en los bastiones del muro, donde existe un fino espacio entre la pared y el escudo. Sus gigantescas armas guardan silencio. Es posible que Hárnaso ya esté muerto.
Si toman la ciudad, si abaten sus generadores de escudos, la armada de la Ceniza podrá reforzarlos y hacer descender naves antorcha e incluso el mismísimo Annihilo por el sur. Mi ejército saldrá del desierto tras sobrevivir a la tormenta y se encontrará con el olvido.
Muecas lo entiende.
—Voy a adelantarme para explorar y ver dónde deberíamos atacar.
Salta desde la cornisa y cruza el campo de rocas que hay más abajo dando pequeños acelerones.
Me vuelvo hacia mis hombres.
Si no la ven, desde luego oyen la batalla. Menos de un tercio de la fuerza que partió conmigo hacia Tyche se congrega en la montaña. Muchos yacen muertos en las Llanuras de Caduceo, o fueron arrastrados por el agua o el viento en nuestro camino hacia Tyche. Alexandar no está. He enviado a Rhonna y a Colloway a la tormenta. Han pasado casi veinticuatro horas desde la última vez que vi a Thraxa. Solo queda Félix entre mis Aulladores dorados.
Siento la desesperación.
—¿Dónde está el Estrella de la Mañana? —pregunta un piloto verde.
Ya se le ha empezado a caer el pelo. La arena le ha alisado el traje como si fuera una piedra de río. ¿Le funcionará siquiera el arma?
—De camino —respondo—. Debemos ganar tiempo para Hárnaso. Una última carga de metal. Lo haré...
La cabeza del verde desaparece. Municiones chillonas impactan contra mis hombres desde arriba con una precisión milimétrica. Un proyectil de uranio empobrecido cava un agujero en mi armadura y me perfora la carne del tendón de la corva derecha. Caigo con fuerza.
Mientras escupo tierra por la boca, veo que unas figuras envueltas en ondulantes capas desérticas caen desde un acantilado de cientos de metros de altura. Las ráfagas de aire proceden de sus saltibotas, que los amortiguan cuando aterrizan en las cabinas abiertas de mis Drachenjägers para traspasar con su filo el cráneo de mis pilotos, o cuando se posan detrás de ellos para arrancarles el cuero cabelludo o la cabeza. No distingo si Félix cae.
En menos de diez segundos, soy el único superviviente, aparte de un piloto al que sacan de su cabina para practicarle la vivisección en el hombro de su propio aparato.
Unas manos bruscas me separan de mi caparazón estelar y me sacan a rastras. Unos hombres con máscaras de caras de niños me arrancan las gravibotas. El piloto grita por encima de mí. Me ponen una bota en la garganta mientras el hombre de la Máscara Pálida cruza la arena para acuclillarse ante mí. Me vierten disolvente de motor en la cara para limpiar la sangre. Un obsidiano jorobado con brazos quemados por el sol se acerca con un soplete.
—Es él —confirma una pesada voz obsidiana.
—Gratitud, Falthgar.
El Caballero del Miedo se quita los guantes y se los guarda en el bolsillo del escorotraje. Es un sencillo traje resistente a la radiación y que recicla agua. No hay armadura para este empalador de hombres. No hay vestimentas de rango ni adornos llamativos. Su capa está hecha jirones y devorada por el desierto. Tiene los antebrazos agrietados y achicharrados. Las manos sin guantes, pálidas y delgadas como patas de araña. Se deja la máscara puesta. Es el rostro de un niño sin sexo rodeado por un halo de serpientes que hacen las veces de pelo. Da igual que Miedo vuelva la cabeza, los ojos de la criatura se mantienen enfocados en mí. La Máscara Pálida.
—Me hiciste una pregunta hace mucho tiempo —gorjea la máscara—. Fue en Marte, antes de que lo perdiéramos. Me preguntaste de qué tengo miedo. Temo a un hombre que cree en el bien, porque es capaz de excusar cualquier mal. —Levanta una mano para sentir el viento—. ¿Qué has hecho?
Intento escupirle, pero no hay humedad en mi boca.
—¡Muéstrame tu cara!
—El miedo no tiene cara. —Ladea la cabeza—. Todavía no lo entiendes. No importa. Falthgar, Ravan, Kestril, Thorhand, Kaffa. ¿Tenéis las cámaras para su esposa? —Cinco de sus bestias de caza se adelantan—. Estupendo. Castradlo. Folláoslo hasta reventarlo en el barranco. —Guarda silencio un instante—. Antes de rajarle la garganta, obligadle a comerse su polla.
—Sí, dominus.
Miedo animal. Forcejeo en vano contra los enormes obsidianos. Me levantan como si volviera a ser un rojo y me arrastran hacia el barranco que hay detrás de mis hombres masacrados. El Caballero del Miedo se sienta en la arena para ver cómo me violan mientras Heliópolis cae.
«Así no. Así no».
Los esclavalleros me tiran al suelo y me hunden la cara en la arena mientras los demás miran. Una bota me inmoviliza la cabeza. Apenas puedo respirar mientras discuten cómo cortarme la armadura, y luego quién será el primero. La hebilla de un escorotraje tintinea cuando se desabrocha a mi espalda. Una náusea creciente, y terror, y... ligereza. La mano que me aprieta la cabeza pierde su fuerza y me vuelvo para mirar hacia arriba. Los granos de arena me trepan por la cara. El pelo blanco del obsidiano flota formando una corona. Una sombra se arrastra por la arena. Tratan de empujarme de nuevo contra el suelo, pero de pronto comienzan a flotar. Una risa horrible brota de mi interior cuando una voz cargada de estática canturrea a través de mi intercomunicador abierto.
—Si el corazón te late como un tambor, y el miedo ha hecho que te mees, es porque Medianoche ha venido a cobrarse lo que le debes.
—Gilipollas —siseo desde la arena—, os habíais olvidado de Colloway xe Char.
Con todas mis fuerzas, me levanto del suelo. Combinados, pesan más de una tonelada con el equipamiento, pero a la sombra de gravedad del destructor de lunas, no hay peso. Salimos disparados hacia arriba. La repentina inversión altera su equilibrio. Me mantenían sujeto con las botas y haciendo presión, pero no tenían un agarre limpio. Intentan invertirse para atraparme, pero solo consiguen ponerse a dar vueltas. Me alejo flotando limpiamente y espero hasta que una bota pasa girando junto a mi cabeza. La agarro y tiro de ella hacia abajo, de manera que incrusto la parte superior de mi cabeza en la parte inferior de una mandíbula. Se hace pedazos. Inmovilizo al hombre más grande contra mí y le asesto cabezazos en la cara hasta que la siento combarse. Mareado, le arrebato su cuchillo largo y cabalgo sobre su cuerpo hasta el suelo, donde me lanzo contra el siguiente. Tengo tanta sangre en los ojos que apenas veo. Él intenta orientarse, pero yo he jugado más en gravedad cero. Paso a su lado sin tocarlo, arrastrándole el cuchillo largo por el cuerpo y abriéndole el torso en canal desde la ingle hasta la garganta. Dos de los que quedan me disparan y sufren las consecuencias del retroceso. Se convierten en amenazas menores. El último, que está a cinco metros de distancia, saca su arma, pero el mero movimiento hace que su cuerpo salga proyectado hacia atrás dando vueltas. Tiro el cuchillo y sufro el remolino.
Me estrello cabeza abajo contra una pared de roca. Mi armadura cruje y me agarro de espaldas. Trato de orientarme. El Caballero del Miedo me ha visto matar a sus hombres estando a solo quince pasos de distancia, pero hasta ahora no ha conseguido escapar del caos de sus hombres flotantes. Utiliza las botas para despegar hacia mí, se desliza de lado por el aire, apuntándome a la cabeza con el rifle largo entre los mecanismos suspendidos en el aire. Dispara. Y entonces la gravedad vuelve. Una de las máquinas que caen intercepta su proyectil. Sus hombres se desploman desde el cielo cuando el Estrella de la Mañana se aleja a toda velocidad del sudario de polvo que se cierne sobre el desierto. Se eleva y se encamina hacia Heliópolis con un rugido. Estoy a punto de perder el amarre en la roca y de caer hacia mi muerte cuando una luz cegadora explota desde el maltrecho destructor de lunas para eliminar a toda una cohorte de tanques enemigos.
Hacia el noreste, sobre el desierto, se agita una pared de hierro que aparece tras la sombra del Estrella de la Mañana y de su propio sudario de polvo.
El Primer Ejército ha llegado a Heliópolis.
Ha cruzado el Yermo de Ladón durante la noche, siguiendo la estela que el Estrella de la Mañana ha trazado en la tormenta. La tempestad ha destrozado la mayoría de sus cañones, pero los alas ligeras se derraman del destructor de lunas, seguidos de caparazones estelares, los transportes y barcazas de infantería. Un aullido tremendo invade el aire. Una figura magnífica y polvorienta que luce una capa de lobo fluctuante y carga con un martillo de guerra cae desde el cielo.
El Caballero del Miedo levanta la mirada y ve a Thraxa au Telemanus ataviada con todo su equipamiento bélico; a continuación me mira a mí, apunta y finalmente desaparece en un ataque con misiles. Thraxa me coge antes de que los dedos se me resbalen de la pared de roca. Me baja flotando hasta el suelo y me besa en la cara con su casco de zorro.
—Cabronazo sublime. Rhonna nos encontró. El Estrella nos ha allanado el camino. Eres un genio magnífico. Un dios enfermo y retorcido.
Un estremecimiento de miedo me sacude el pecho, y después se transforma en furia cuando pienso en que han bombardeado a mis hombres, les han cortado el cuello, me han estampado la cara contra el suelo. «Obligarme a comerme mi polla, ¿no?».
Aparto a Thraxa de un empujón.
—Necesito botas. Caparazón estelar. Municiones.
—Y esto, señor —dice una voz. Rhonna se acerca volando hacia nosotros con mi falce. Su drachen ha desaparecido—. Lo encontré en la arena.
Lo atrapo en el aire. Thraxa le da unas palmaditas a su martillo con una sonrisa en la cara.
—¿Vamos?
La llegada del Estrella de la Mañana hace que la batalla dé un vuelco, pero no consigue rematarla, pues la mayoría de sus cañones están dañados. Difunde su sombra gravitacional y se mantiene suspendido sobre la batalla para servir de plataforma de apoyo. El grueso de la matanza se prolonga hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas ascienden a noventa grados, condiciones en las que apoyar una mano desnuda sobre metal te ampollaría la piel en medio segundo. La parte más sangrienta del combate tiene lugar a esa desgraciada hora, y es entonces cuando al fin irrumpe la línea acorazada de los Leopardos de Hierro. Como el poderoso cuerpo principal no encuentra un lugar al que retirarse, la infantería queda atrapada contra el muro roto de Heliópolis y la masacramos.
Las montañas de cadáveres alcanzan los cinco metros de altura. La infantería atasca las grietas gigantescas del muro. Los tanques los atropellan entre el humo y su desesperación por escapar. Muchos se asfixian en la avalancha o se ahogan en el lodo formado por la sangre, la orina y el líquido refrigerante que se mezclan con el polvo.
Los que logran escapar del Primer Ejército se cuelan en el interior de la ciudad, donde los persiguen los defensores enfurecidos de Hárnaso, los rangers del cielo y la infantería aérea que cae desde el Estrella de la Mañana.
No puedo detener el derramamiento de sangre. Ni tampoco detengo a los míos.
Enloquecidos y furiosos por el bombardeo atómico, la tormenta y la travesía del desierto, mis hombres descienden por la escalera moral y se convierten en demonios, desvinculados de cualquier credo que hubieran poseído. La carnicería es abrumadora. Los enemigos que tienen la mala suerte de quedar acorralados no pueden sino añadir sus cadáveres a las murallas de muertos.
Aun así, se niegan a rendirse.
Nunca he visto tal valor. Si no es eso, debe de ser locura.
Las legiones terranas se niegan a ceder. Retroceden, se reorganizan, retroceden, se reorganizan. Áyax les genera una manía febril. Deambula entre las líneas, siempre justo fuera de mi alcance. Siempre saliendo airado. Una y otra vez, los enemigos se filtran a través de nuestro asalto, de modo que me siento como un hombre que corre entre las grietas de una presa para intentar contener una inundación con las manos desnudas.
Recorro los treinta kilómetros de longitud del frente, estoy en todas partes y en ninguna. Aplaco una fuga de tanques en el flanco oeste y me cambio de caparazón estelar en las estribaciones de las Hespérides tras recibir un impacto en el pecho. Persigo a los fusileros grises hacia las escarpadas chimeneas de hadas de las Montañas Aigle, al este. Lucho contra dos berserkers obsidianos hasta que reptan sin piernas hacia mí, sin dejar de blandir sus hachas. Sofoco un contraataque de la infantería pesada gris y me tomo un respiro para beber agua a la sombra que proyecta una nave antorcha derribada, justo antes de abandonar mi cuarto caparazón estelar del día. Quedan pocos que sigan funcionando. Y los que aún lo hacen, agotan sus reactores de energía antes de que el sol comience a ponerse, treinta y ocho horas después del comienzo de la batalla.
Cuando, después de intentar fugarse, Áyax se queda solo con un cuadro de su guardia personal, se encuentra aislado. Al ver que me acerco, por fin emprende el vuelo acompañado por un núcleo fuerte de cincuenta Únicos. Un grito de burla recorre mis legiones. Inicio la persecución, pero a mis botas les queda poca energía. Thraxa recorre asimismo solo cinco kilómetros antes de regresar y verme cambiándome de gravibotas. Se sienta a mi lado a la sombra del tanque y rebusca entre un montón de baterías que va insertando de una en una en su armadura de pulsos para intentar recargarla.
—Puta mierda de víbora —gruñe decepcionada—. Quería la cabeza de ese Grimmus.
Un proyectil choca contra la parte superior del tanque, por encima de nuestras cabezas, y salta hacia el cielo para detonar. Apenas lo miramos.
—Puede que Atalantia se la reclame después de esto —le digo.
Espero a que acabe con la última batería. Thraxa recoge su martillo salpicado de vísceras.
—¿Listo?
—Te estaba esperando.
Nadie es capaz de seguirme el ritmo durante toda la batalla, ni siquiera Thraxa o Muecas. Cambio de guardaespaldas cada hora y sobrevivo a base de estimulantes que me inyecto en el cuello, esnifo de cartuchos aplastados o mastico con los molares resquebrajados. El mundo es fino y bidimensional, descolorido como en el mural desvaído de las ruinas de la habitación de un crío. Mi cuerpo es plomo. He parasitado toda la energía de mis células. Los estimulantes no hacen sino enflaquecer mi paciencia. La moderación que me impide romper a llorar o reír como un maníaco tiene la misma consistencia que la porcelana.
Cuando el sol comienza a ponerse, un transporte al que le falta la mitad trasera me sube hasta lo más alto del muro protector de tormentas.
Desde allí contemplo los espasmos de la tormenta desértica. Las olas de arena que cubren a los caídos. Las hileras de muertos que se extienden hasta más allá de donde alcanza la vista. Mi mente histérica divaga. Durante un momento alucinado, me parece que el planeta sabe lo lejos de casa que están esos chicos y chicas y que cree que están dormidos, así que les envía mantas de arena para arroparlos por la noche.
Un dolor fuerte me oprime el pecho. Me deja sin respiración. Flanqueado por guardaespaldas exhaustos, me acuclillo allí mismo, sobre la carcasa arrugada de un cañón roto. Hárnaso llega al muro con una decena de tenientes pisándole los talones. Se me queda mirando como si tuviera el cuerpo invertido de dentro afuera.
—¡Aquí estás, maldita sea! He cruzado todo el frente —ladra—. Deben de haber soltado gas psicotrópico. Todos los hombres con los que he hablado juran por su madre que te han visto. ¿Dónde te habías metido?
—En todas partes —gruñe Muecas a mi lado.
Hárnaso parece confuso. Tiene un aspecto horrible. La sangre le mana a borbotones de un tajo feo en la frente.
—Informe —digo con la voz áspera.
Entorna los ojos.
—Darrow, tu mano.
Bajo la mirada hacia mi mano izquierda, que está desnuda. Al parecer se me ha roto el guantelete. La piel me burbujea contra el metal recalentado por el sol. Lo aparto y observo cómo se contraen las ampollas. «Ah, ahí está el dolor».
Hárnaso balbucea algo acerca de que el enemigo se está concentrando en el hipódromo y de que se acerca una fuerza de tanques hostiles que se había perdido en la tormenta. Intento responder, pero mis irritadas cuerdas vocales por fin sucumben al maltrato del día.
Hárnaso parpadea. Algo lo asusta. Es como si me viera una araña en la cara. Me miro los brazos y las piernas. Una segunda piel de arcilla hecha de sangre, polvo y ceniza irradiada me cubre de arriba abajo. Mi armadura está agujereada y derretida en las heridas cauterizadas. Las articulaciones no responden por falta de batería. La opresión se niega a liberarme el pecho.
—Por Júpiter, hombre, ¿te está dando un ataque al corazón?
Hárnaso llama a un médico. Los Aulladores se apresuran a sujetarme cuando estoy a punto de caerme. No consigo apartarlos. Rhonna acude en mi ayuda, pues entiende mi angustia.
—Delante de las legiones no —dice—. ¿Qué necesitas, tío?
—Estimulantes —farfullo.
—¿Cuántos tiros se ha metido?
—El compartimento del muslo está vacío. Al menos seis.
—Tiene cuatro marcas en el cuello.
—¿Diez? Eso mataría a un maldito caballo.
—Estimulantes —murmuro de nuevo.
Me siento mareado.
—Te matarás, pedazo de estúpido.
Ahora da la sensación de que es Hárnaso quien está a punto de caerse.
—Hombres atrapados en... desierto...
Miro por encima de las almenas. Todavía me queda trabajo pendiente. Agacho la cabeza y veo a Hárnaso tratando de hacerme retroceder.
—Darrow. Detente. —Levanta los brazos para agarrarme la cara con las manos—. Ya has hecho suficiente. Deja que nos encarguemos del resto.
Entre los mechones de su pelo, atisbo los cuerpos fundidos con el acero del amplio parapeto. Parecen gárgolas con cara de adolescente. El viento les lame el polvo. Son adolescentes.
De pronto, todo el peso del agotamiento me cae sobre los hombros.
—¿Quién tiene una batería de arranque? —grita Rhonna—. Vamos. Eh, tú, cara culo, dámela. —Le quita la batería a uno de los guardaespaldas de Hárnaso y la cambia por la mía—. Tío, ahora tienes que volar. ¿Me entiendes? Por tus hombres.
—Ni siquiera se tiene en pie —insiste Hárnaso—. Necesita un médico y un transporte aéreo.
—Aparta —le espeta Muecas.
—¿Y tú quién eres?
—Muecas.
—Mentira.
—Es cierto —dice Rhonna—. Mickey.
—Ah. Bueno, ahora soy yo quien está al mando, dorado —dice Hárnaso—. Darrow necesita...
—A menos que tengas una capa, no es de tu manada. Forma parte de la mía desde que tengo dieciséis años. Tienes una batalla que terminar, señor.
Hárnaso da un paso hacia él y le pone un dedo a escasos centímetros de la cara.
—Metedlo dentro de algún sitio y mantened a ese hombre con vida.
—¿Hombre? —Muecas se ríe—. Hic est Lupus, hijo de puta.
Hárnaso se va.
—Apóyate en mi brazo, tío.
Noto que Rhonna asume mi peso. No es capaz de soportarlo todo, así que Muecas se me acerca por el otro lado.
—Te tengo, jefe. Despacio y con cuidado. Un poco de drama y listo, ¿verdad?
Rodeado de mis Aulladores supervivientes, me elevo en el aire. El ejército mellado que está entrando en la ciudad emite una oleada de rugidos exhaustos cuando ven nuestras andrajosas capas de lobo volando hacia el Monte de Votum. Cuando llegamos al Monte, los Aulladores me posan cerca del final del tramo de escalones cubiertos de arena. La plaza que hay debajo está abarrotada de hombres armados que llevan a los heridos a los puestos de triaje. Los cañones de los titanes retumban cerca del puerto espacial.
No puedo caminar por mi propio pie, pero mis Aulladores se aprietan tanto a mi alrededor que parece que estuviera ileso. Los moribundos me llaman. Me detengo cuando puedo, pero Muecas y Rhonna no tardan en arrastrarme hacia la cámara de recepción de la familia Votum. Es el único lugar que puede proporcionarnos privacidad. Bajo las estatuas de dorados pintarrajeados, me derrumbo en las escaleras de piedra, demasiado cansado y herido para que mis Aulladores se atrevan a quitarme la armadura. Me visita un médico. No lo conozco. Lo amenazo con matarlo si intenta hacerme dormir. Muecas lo amenaza con cortarle las pelotas si me muero. Rhonna le da unas palmaditas en el hombro. El medicamento que me administra el hombre me alivia la tensión del pecho. Estoy entumecido por el cansancio, pero a través del agujero triangular que hay en el techo veo caer la noche. Los gritos, los disparos y los gemidos de las máquinas se filtran desde la oscuridad.
Durante las primeras horas de la noche, se produce una conmoción en el pasillo exterior. Muecas va a ver de qué se trata. Rhonna está sentada en los escalones por debajo de mí, sin hablar, con un arma en el regazo a pesar de que los Aulladores montan guardia alrededor de todo el edificio. Tiene coágulos de sangre en el lado derecho de la cabeza. Las magníficas puertas dobles se abren hacia dentro y aparecen Hárnaso y Colloway. Thraxa au Telemanus irrumpe tras ellos, marrón de polvo y sangre, con la armadura agujereada como la estopilla. Arroja un puñado de estandartes dorados al suelo. Decenas de legionarios más entran tras ella, todos cargados con un montón de estandartes enemigos, algunos con el guantelete de un dorado todavía aferrado al palo. Los apilan hasta que la montaña es aún más alta que la propia Thraxa. La guerrera junta los talones, levanta el puño quemado y declara:
—Victoria.