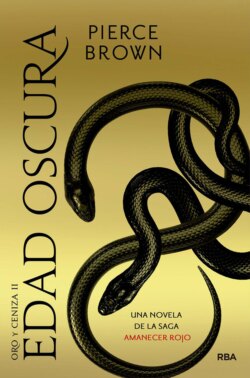Читать книгу Edad oscura - Pierce Brown - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
18 VIRGINIA Soberana
ОглавлениеMedio cegada, clavo la mirada en un pelotón de fusilamiento de cámaras con las lentes como ojos de mosca. Al otro lado del ventanal, detrás de mi escenario, las estaciones de batalla y las naves de guerra flotan más allá de la atmósfera superior de la Luna.
Ocho mil millones de ojos sobre mí.
—Ciudadanos de la República, soy vuestra soberana. Acudo a vosotros con terribles noticias procedentes del acorazado de la armada Eco de Ares. El pasado viernes por la noche, el tercer día del mensis Martius, recibí un informe de los valientes hombres y mujeres de la División de Reconocimiento de la República. Dicho informe, recopilado gracias a nuestra red humana y mecánica de sensores, telescopios, naves exploradoras e informantes que se extiende a lo largo y ancho de todo el Núcleo, indicaba que la Sociedad estaba llevando a cabo una operación militar a gran escala en la órbita de Mercurio. La más importante en cuanto a equipamiento bélico y número de soldados desde la batalla de Marte, hace cinco largos años. Consideré que lo mejor para el interés público era que esta información se mantuviera en secreto hasta que se alcanzara una resolución.
»Mi corazón más oscuro temía que me correspondiera anunciar el mayor desastre militar de nuestra corta pero celebrada historia. Pensé, y muchas mentes cultivadas, tanto civiles como militares, estuvieron de acuerdo conmigo, que toda la Fuerza Expedicionaria de la República quedaría destruida por los bombardeos orbitales, fracturada en centurias aisladas y diezmada por la artillería, la enfermedad, el hambre y la sed. Que las Legiones Libres, el corazón palpitante de esta gran empresa humana que ha roto las cadenas de la Luna, la Tierra y Marte y en torno a la cual íbamos a construir futuras legiones de libertad, perecerían bajo una Lluvia de Hierro en los desiertos y las montañas de Mercurio.
»Ahora me presento ante vosotros con esta preciada palabra en los labios. «Victoria». Atacadas desde todos los flancos, bombardeadas desde el cielo, sin disponer del apoyo de buques de guerra ni de satélites y decuplicadas en número por la fuerza aérea enemiga, las Legiones Libres destrozaron el orgullo de la hueste enemiga, rodearon y destruyeron la mayor parte de su vanguardia contra los muros de Heliópolis y, en contra de las abrumadoras probabilidades, sobrevivieron. Se trata de una victoria... rotunda, pero no eterna.
»Este no es el momento de felicitarnos, ni de asegurar que somos responsables de este milagro. Solo somos responsables de esta crisis. Cautivados por las falsas promesas de un enemigo plenipotenciario, hemos dejado que nuestra determinación se debilite. Nos hemos permitido tener fe en las mejores virtudes de nuestro enemigo y en que la paz con los tiranos es posible.
»Esa mentira, por muy seductora que fuera, ha demostrado ser una cruel maquinación del arte de gobernar diseñada, perpetrada y ejecutada por la recientemente designada dictadora de la Sociedad Remanente, Atalantia au Grimmus. Bajo su hechizo, nos comprometimos con los agentes de la tiranía. Le dimos la espalda a nuestro general más excelso, a la espada que rompió las cadenas de la esclavitud, y le exigimos que aceptara una paz que él sabía falsa.
»Cuando se negó, le gritamos «¡Traidor! ¡Tirano! ¡Belicista!». Por temor a él, trajimos de vuelta a los efectivos de la Guardia Doméstica de la Flota Blanca desde Mercurio hasta la Luna. Con el Eco de Ares y su grupo de batalla sometidos a reparación en Fobos, dejamos a la emperadora Aquarii con apenas la mitad de sus fuerzas para luchar contra la pérfida dictadora. Ahora, su flota, la flota que liberó todos nuestros hogares, está suspendida en el espacio convertida en despojos. Doscientas de vuestras naves de guerra destruidas. Miles de vuestros marineros asesinados. Millones de vuestros hermanos y hermanas abandonados. Miles de billones de vuestras riquezas desperdiciados. Y no en virtud de las armas enemigas, sino por las peleas de vuestro Senado.
Señalo a los cuarenta y cinco capitanes azules del grupo de batalla del Ares y a los veintiocho iracundos centuriones de la Séptima Legión de mi esposo, que están detrás de mí. Mientras sus hermanos mueren en el Ladón, la legión agoniza en la Luna, atrapada aquí tras ser convocada para desfilar en el Triunfo en honor a la liberación de Mercurio, nada más y nada menos. Un Triunfo encargado por el Senado. No les ha hecho gracia la ironía. Y a mí no me ha hecho gracia que Sevro prefiera desempeñar el papel de padre vengador a acompañarlos. Muevo la mano en dirección a los nobles soldados.
—El Eco de Ares, su grupo de batalla y la Séptima zarparán hacia Mercurio dentro de cuatro días. El Senado dice que navegarán solos. Lo más seguro es que perezcan a manos de la Armada de la Ceniza. Pero aun así se embarcan, porque no abandonan a los suyos.
»Si estuviera en mi poder, enviaría todo el poder de nuestras flotas de defensa planetaria para ayudarlos en este empeño. Pero no está en mi poder. Ese poder reside en vuestro Senado. Desde el comienzo de esta crisis, los he instado a utilizarlo. A reforzar esta flota de rescate con naves de la Tierra y de la Guardia Doméstica de la Luna o de la Guardia Eclíptica de Marte. Los demagogos del Vox Populi han rechazado mis esfuerzos una y otra vez. Se niegan a actuar. Y no les falta vuestro apoyo.
»A lo largo de estos últimos meses, en los pasillos del Senado, en las calles de Hiperión, en los canales de noticias de toda nuestra República, he oído decir que deberíamos abandonar a estos hijos e hijas de la libertad, a estas Legiones Libres. He oído que se referían a ellas, en público, sin vergüenza, como las «Legiones Perdidas». Las habéis dado por perdidas a pesar de la valentía de la que han hecho gala, de la resistencia que han mostrado, de los horrores que han sufrido por vosotros. Las habéis dado por perdidas porque tememos que renunciar a nuestras naves provoque una invasión. Porque tememos volver a ver el hierro de la Sociedad sobre nuestros cielos. Porque tememos arriesgar las comodidades y libertades que los hombres y mujeres de las Legiones Libres ganaron para nosotros con su sangre...
»Os diré lo que temo yo. ¡Temo que el tiempo haya diluido nuestro sueño! ¡Temo que, rodeados de comodidades, creamos que la libertad está garantizada por su propia naturaleza! —Me inclino hacia delante—. Temo que la mansedumbre de nuestra determinación, las disputas y las murmuraciones de las que tan decadentemente nos hemos atiborrado, nos priven de la voluntad unitaria que hizo avanzar el mundo hacia un lugar más ecuánime, en el que el respeto a la justicia y a la libertad ha encontrado un punto de apoyo por primera vez en un milenio.
»Hemos permitido que nuestra unión se erosione hacia el tribalismo. Acaparamos nuestra riqueza. Abandonamos nuestros votos a favor de la violencia. Montamos berrinches en lugar de apretar los dientes con un propósito común. —Me quedo callada un instante y me aseguro de que esto destaque, consciente de que la reina del Sindicato, dondequiera que esté, comprenderá mi declaración de guerra—. Ayudamos a nuestro enemigo. Ahora incluso las organizaciones terroristas, como el Sindicato de la Luna y sus franquicias, roen nuestros cimientos como termitas al canalizar el helio-3 hacia los vientres de las máquinas de guerra de la Sociedad y las naves de los piratas ascomanni.
Los reporteros murmuran desde las sombras, bajo sus cámaras dron.
—Temo que en esta desunión nos hundamos de nuevo en la terrible época de la que escapamos, y que la nueva edad oscura sea más cruel, más siniestra y más prolongada a causa de la malicia que hemos despertado en nuestros enemigos.
»Creo que esta verdad es manifiesta: las Legiones Libres no están perdidas. —Golpeo el atril con el puño—. Aunque nosotros las abandonamos, ellas no nos han abandonado a nosotros. No han cedido a la desesperación. En la gelidez de nuestra deserción, a la sombra de las nubes atómicas, triunfaron. Pese a todo. Pero aun con esta victoria, su tiempo es corto. Han doblegado la espada de Atalantia, pero no su voluntad. Obligados a retroceder hacia la ciudad de Heliópolis y sus tierras adyacentes, millones de hombres y mujeres libres se atrincheran para enfrentarse a la embestida de las divisiones acorazadas enemigas. Se les agotan las provisiones. Están rodeados. Los superan en número. Lo han arriesgado todo para protegeros. Ahora os toca a vosotros arriesgar algo por ellos.
»Os conmino, pueblo de la República, a permanecer unidos. A que supliquéis a vuestros senadores que rechacen el miedo. A que rechacéis este letargo de interés propio. A que no tembléis con miedo primario ante la idea de una invasión, a que no dejéis que vuestros senadores acaparen vuestras riquezas para sí y se escondan detrás de vuestras naves de guerra, sino a que convoquéis a los ángeles más iracundos de sus espíritus y enviéis todo el poderío de la República a derribar los motores de la tiranía y de la opresión del cielo de Mercurio y a rescatar a nuestras Legiones Libres.
Dejo que el silencio se extienda hasta el corazón de los libres, y hasta el mío. Hubo un momento antes de esta fatalidad. Un momento que atesoro cerca de mí, como la última vela en un día oscuro. Un momento de paz en el que Darrow todavía no era mi marido y nos sentamos en las arenas de la Tierra para ver a Sevro y a Victra nadar hasta los nidos de águila que había entre las columnas de roca del mar. Darrow tenía a Pax en brazos. Acababan de conocerse. Pero ya lo amaba porque era mi hijo, y poco a poco fue dándose cuenta de que también era su hijo, el hijo que hicimos juntos.
Pegó la oreja al pecho de Pax para escuchar los latidos de su corazón. Entonces me contó lo que sintió al declarar esta guerra en las Colmenas de Fobos. Que no había estado lo bastante cerca para oír cómo se debilitaban los latidos del corazón de su padre, ni los de Eo. Pero que, en ese momento, sentía el corazón de su gente latiendo en la oscuridad. Que en el latido del corazón de nuestro hijo, volvía a oírlos todos de nuevo.
Nunca he igualado el espíritu de mi marido. Durante muchos años, me he guiado por la culpa, por el deber, rara vez por el amor, sin dejar nunca de temer que la frialdad de mi sangre antigua me despojara para siempre de la pasión de escuchar el pulso de la gente.
Pero ahora lo oigo. Lo oigo cuando los corazones libres laten detrás de mí. Cuando laten en las literas de las naves antorcha que patrullan los confines del espacio libre. Cuando laten en las vetas sombreadas de las minas de asteroides, en los tugurios humeantes de los almacenes de comercio del interior, en los transportadores de mena, en las estaciones del espacio profundo, en las traqueteantes líneas de montaje de Fobos donde se fabrican las naves que protegen nuestra libertad. Lo oigo en las megalópolis de Marte, en las calles devastadas de la Olimpia caída, en los tempestuosos bazares de vino de Tesalónica, en la sombra silenciosa de la Ciudadela de Agea, desde donde una vez mi padre oprimía la garganta de un planeta y en la que ahora se alza un monumento a la muchacha rebelde que él colgó e hizo inmortal. Los oigo en la jungla de Ciudad del Eco. En las agujas brillantes del Viejo Tokio. En los campos de entrenamiento marcial de Nueva Esparta.
Pero también los siento desvanecerse en los campos de asimilación, en las prisiones rebosantes, en las ciudades rotas, en los bloques de apartamentos atestados de trabajadores que han perdido su objetivo de progresar, en las hordas salmodiantes de Vox que taponan las calles de la Luna y en los pasillos del poder, donde los senadores susurran a cuánto asciende su precio.
Pronto esos corazones que se debilitan se unirán a las cenizas de Nueva Tebas en su silencio. Se unirán a los sectores mineros convertidos en necrópolis por la Guerra de las Ratas, a los escombros que la Guerra de Bloques dejó esparcidos al oeste de Hiperión y a las tormentosas tierras irradiadas del Helios. Me temo que mis súbditos volverán a sus preocupaciones privadas después de este discurso. Siempre sucede lo mismo. Las miradas se alejan y el brillo insípido vuelve a dominar la transmisión.
—Hermanos y hermanas. —Está a punto de fallarme la voz porque siento más que nunca la ausencia de la mano de mi esposo sobre mi hombro. Mi hijo no estará esperándome en la lanzadera para criticar mi intervención—. Hermanos y hermanas... amanecerá un día en que estas horas hostiles, estos días de odio y violencia, os parezcan el más tenue de los recuerdos, pero el camino para salir del infierno es oscuro, empinado y largo. Así que no os canséis, no desesperéis, no abandonéis a vuestros hermanos, y no olvidéis que, a través de esta oscuridad, nosotros y solo nosotros somos los portadores de la luz de la libertad. Debemos defenderla con todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? —Cierro la mano en un puño y lo levanto en señal de saludo—. Hail libertas.
En la parte de atrás de la sala, más allá del circo hastiado, un viejo conserje rojo pierde la compostura y grita con todas sus fuerzas:
—Hail, Segador.
Se le suman algunas voces más.
—¡Hail, Segador!
Y cada vez más hasta que la mitad de la habitación grita la invocación a mi marido. Pero el resto permanece sumido en un silencio pétreo.
En ese momento, a trescientos ochenta y cuatro mil kilómetros de mi corazón, en órbita a unos mil kilómetros por encima del rebelde continente de Pacífica del Sur, una nueva batería de cañones de riel gemelos llamados «Los gemelos de Pacífica del Sur» en honor al hijo y a la hija favoritos de la Tierra, apuntan sus respectivas miras telescópicas hacia una franja de espacio vacío situada diez días más allá de la trayectoria orbital de Mercurio y disparan con toda su potencia. Los proyectiles envueltos con un polímero antidetección se lanzan al vacío a trescientos veinte mil kilómetros por hora, cargados no de muerte, sino de suministros, de medicamentos para la radiación, de máquinas de guerra y, si mi esposo está vivo, de un mensaje de esperanza.
«No te hemos abandonado. Iré por ti.
»Hasta entonces, aguanta, mi amor. Aguanta».