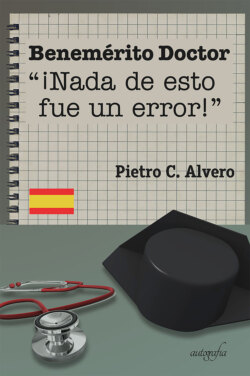Читать книгу Benemérito Doctor - Pietro C. Alvero - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеOtoño de 1989
En septiembre de 1989, y tras un duro verano, accedía orgulloso a mi primer día de curso en bachillerato. La tontería adolescente que habitaba en mí, hizo convencer a la Dolores de que uno de los colegios más elitistas de Zaragoza era el idóneo para mi futura formación. La Señorita Mari Carmen, además, había insistido en que, teniendo en cuenta mi periplo por la EGB, no sería conveniente para mi formación secundaria que me matriculase en un instituto público, especialmente por el temor a que las malas compañías me llevasen por peligrosos derroteros.
El barrio de La Jota, mucho antes de que la brutal expansión de la ciudad producida con motivo de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 lo introdujese de lleno en el cogollo urbano, se encontraba en el extrarradio de la capital aragonesa y era, con sus pros y sus contras, el ecosistema en el que me había criado la mayor parte de mi, hasta entonces, corta vida. Se trataba de un barrio obrero habitado en su inmensa mayoría por inmigrantes provenientes de todas las latitudes del país y que, en una Zaragoza en auge, auguraba trabajo y posibilidades para prosperar, así como un entorno de habitabilidad económico. En ese ambiente cerrado, y relativamente seguro, los “joteros” crecían y se multiplicaban con escasa apertura al resto de la ciudad, entre otros motivos, por el limitado transporte público que hasta allí llegaba y por encontrarse en la ribera norte del río Ebro, conocida popularmente entre los zaragozanos como “la margen izquierda” del río. Era, pues, un territorio parcialmente inaccesible al carecer de infraestructuras aceptables y cercanas para cruzar el cauce, dado que la ciudad solo contaba con cuatro puentes para el paso de peatones y/o vehículos, frente a los diez actuales. De hecho, y como si de la película “Cuenta conmigo” se tratara, los inquietos adolescentes que pretendíamos atajar camino hasta el otro lado del río, nos aventurábamos a cruzarlo a través del puente del ferrocarril, con el obvio peligro – y emoción – que este hecho conllevaba. Ante estas limitaciones, pocos eran los que se decidían a escolarizar a sus hijos fuera del entorno del barrio, ya que ni llegaban buses escolares ni el transporte público urbano ofrecía muchas alternativas para ello.
Sin embargo, y pese a las dificultades que entrañaba encontrarnos escolarizados fuera del barrio de La Jota, tanto la Vane como yo mismo, todas las mañanas cruzábamos la ciudad para asistir a nuestros centros educativos. No siempre había sido así. Hasta mi quinto curso de EGB estuvimos ambos matriculados en el colegio público del barrio, el archiconocido Colegio Nacional La Jota – es cierto el dicho de que en España ya no cabe un gilipollas más, pero a mediados de los ochenta, y cuando todavía la gilipollez no era la pandemia que nos ha invadido en todos los ámbitos, la primera estirpe de gilipollas se dedicó a eliminar el término nacional del vocabulario español, sustituyendo todo lo que así sonase por el eufemismo público –. Así, y mientras la denominación oficial del centro seguía siendo Colegio Nacional, los tontolabas de turno comenzaron a llamarle Colegio Público, consiguiendo, finalmente, la sustitución del letrero del centro escolar –. Al finalizar el quinto curso de la educación básica, la dirección del todavía colegio nacional invitó a la Dolores a replantearse mi escolarización en otro centro, cuan más alejado estuviese del barrio, mucho mejor. Sobra decir que la claudicación del centro ante mi comportamiento no fue un capricho baladí de un solo día – entonces aún no se conocía el término acuñado por el capullo de turno, TDAH, y se nos denominaba, acertadamente, niños movidos –. Ante esta sugerencia, la Dolores anduvo buscando por la ciudad un centro que tuviese a bien ofrecerme la obligada educación establecida por la ley, aunque ello supusiera, como así fue, cruzar día a día, y con tan solo diez años, toda la ciudad. Afortunadamente, y como he comenzado mi relato, el Centro Cultural – ni Nacional ni Público – Moncayo, accedió a incluirme entre sus alumnos.
Por lo tanto, la decisión de inscribirme para cursar el bachillerato en uno de los centros más elitistas de Zaragoza – omito el nombre para no darle una inmerecida publicidad – no cayó como el jarro de agua fría que, a priori, y teniendo en cuenta la situación económica de la Dolores, hubiese podido parecer. Y así, en el nuevo centro, lleno de gilipollas – aunque de otro tipo –, sobreviví durante el año y medio en el que las hormonas comenzaban a hacer de las suyas.
Justo un día antes de las vacaciones de Semana Santa, y tras un año y medio con más pena que gloria en el centro de tontolabas en el que me encontraba cursando los estudios de BUP, la directora del mismo me reclamó a su despacho para entregarme una notificación para mi madre. En resumen, la misma venía a decir que agradecían sobremanera el que no me incorporase más al centro y que, en su caso, me presentase directamente a los exámenes de junio. Cabe decir que durante el primer curso de bachillerato mi comportamiento fue relativamente aceptable, recibiendo tan solo una expulsión de un día por una travesura sin maldad, pero que derivó en el resultado de un compañero en el quirófano. El inocente incidente consistía, básicamente, en secuestrar a un desdichado y mantearlo hasta hacerle vomitar. Como no podía hacerse esperar, un día se nos fue un poco de las manos y el mardano en cuestión acabó golpeándose en el techo del aula cayendo al suelo sobre su brazo. Habida cuenta de que en la jugarreta confluímos más de diez truhanes y que tan solo confesamos nuestra participación cuatro honestos gilipollas, nos atenuaron la sanción con un sólo día de expulsión; día que aprovechamos para ir a ver al desgraciado Fernando al hospital y hacer frente a la extraordinaria comprensión de sus progenitores.
Al finalizar primero de BUP, me había cargado, en mi ya veterana mochila, siete de las nueve asignaturas que había cursado. Con la misma suerte que había tenido un año antes, levanté seis de las siete infamias en septiembre, consiguiendo aliviar el peso de la vetusta mochila y arrastrando las matemáticas de primero para el curso siguiente.
El sistema educativo español establecía que la nota de ingreso para la universidad se calculaba hallando la media de los tres cursos de BUP junto con el siguiente, el temido COU, mas la nota obtenida en la Prueba de Acceso a la Universidad, conocida por aquel entonces como Selectividad. Curiosamente, y pese a que las posibilidades eran prácticamente nulas teniendo en cuenta mi paso por el primer curso de bachillerato, mi deseo de cursar los estudios de Medicina permanecía intacto. Supongo que la idiotez propia de mi personalidad, sumada a la insensatez de la pubertad, no me dejaban ver más allá de las faldas de mis compañeras – ver, pero no tocar, pues la pubertad con su traidor acné estaba fraguando su particular venganza frente a mis lujuriosos deseos insondables –.
Segundo de BUP superó, sin embargo, todas las expectativas generadas. En primer lugar porque, habida cuenta de mi tontuna mental intrínseca, había decidido complicarme yo solo el curso. Durante el año anterior, y como es menester a determinada edad, me había enamorado perdidamente de una lozana de mi clase. Obviamente, mi estupor amoroso no había pasado de grabar mis iniciales junto a las suyas en el pupitre, intentar coincidir con ella en el bus escolar y, por supuesto, fantasear lujuriosamente en mis ratos de asueto. No solo me había convertido en un completo salidorro, sino también en un cobarde con miedo al rechazo. Miedo justificado, por otra parte, si teníamos en cuenta que mi cara parecía la faz de la luna – con sus cráteres y todo –. Lo dicho, justo a finales del curso anterior debíamos elegir entre determinadas asignaturas que cursaríamos el año posterior y por las cuales se establecería la composición de las nuevas aulas. Concretamente había que elegir entre Dibujo Técnico o Informática. Aquel año, como en todo lo demás, había sido horroroso en Dibujo Técnico, asignatura que superé con mucho sufrimiento en septiembre, y por lo que no tenía ninguna gana de volverme a encontrar con ella en el siguiente curso. Sin embargo, la muy traidora de la Pili – la lozana en cuestión – había elegido esa asignatura en detrimento de la novedosa Informática, por lo que el riesgo de ser separado de my love era inasumible. Decidí, pues, escoger Dibujo Técnico, a sabiendas de que significaba adentrarme en el suplicio de la escuadra y el cartabón. Al fin y al cabo, el amor es el amor...
Veamos la parte positiva del asunto: la cara de gilipollas que se me debió quedar al comprobar que en mi clase no se encontraba la moza, no pudo ser grabada por ningún tontolaba youtuber. Si me hubiese ocurrido hoy en día, con toda seguridad se habría hecho viral, pero por aquel entonces lo más parecido que teníamos a un teléfono móvil eran dos yogures unidos mediante un hilo de coser. Estupefacto, acababa de descubrir que los insensibles directivos de aquel colegio de capullos habían decidido dividir las aulas de acuerdo a la elección de Religión o Ética, y no de Dibujo frente a Informática. Y ahí estaba yo, cargando con una infame asignatura que me había robado centenares de horas frente al televisor y alejado para siempre de la lozana... ¡Mátame camión!
Afortunadamente, la profesora encargada de impartir la dichosa asignatura, era la misma que lo había hecho en primero y, a tenor de lo acontecido, tampoco daba palmas con las orejas con mi elección. Justo antes de comenzar la primera clase de Dibujo Técnico de segundo, la prudente docente en cuestión me llamó desde la puerta de la clase:
– ¡Alvero! Haga el favor de salir aquí fuera.
Ahora qué he hecho yo, si no ha empezado ni el curso – pensé.
Ya fuera, no me dejó ni abrir la boca.
– Dígame si usted es tonto o simplemente se cayó de la cuna al nacer – aseveró.
– No, no... no entiendo – titubeé sin entender una palabra.
– Que en qué momento usted pensó que escoger Dibujo Técnico era una sabia elección. ¿Pero no recuerda cómo lo pasó el año anterior? Y lo que es peor... ¿no sabe cómo me lo hizo pasar a mí? – me preguntó sin dejar de mirarme a los ojos.
Por mi mente pasó la respuesta correcta: “pues mire, querida profesora, simplemente lo he hecho por amor. Y si ese no es motivo suficientemente para usted, es que es una arpía insensible”.
Sin embargo, paralizado por el terror, contesté:
– Eeehh... pues... no sé.
– No sé, no sé...¿pero qué respuesta es esa? Mire Alvero, ya les explicamos a final del curso pasado que la elección que hiciesen era irreversible, y que deberían apechugar con lo que escogiesen. Sin embargo, y teniendo en cuenta su limitada capacidad mental – gol por la escuadra de la Mari Jose – he decidido hacer con usted una excepción. ¿Quiere usted cambiar la elección de asignatura y escoger la magnífica Informática?
“Gracias, gracias, gracias... es usted una bendita” – debería haber contestado. Sin embargo, estupefacto ante la lotería que me acababa de tocar contesté:
– Uhmmm, pues vale.
Aquel año iba a ser diferente, seguro. Al final de la primera evaluación ya había dejado hasta la Educación Física: al lechón que teníamos como profesor se le ocurrió hacer un examen escrito para una asignatura que toda la vida hemos llamado Gimnasia. Incluso, en su justa equidad, suspendí Religión, solo porque al puritano del cura que nos la impartía no le terminó de gustar el sorprenderme en su clase leyendo una famosa y picante revista de humor de la época. Revista que, por cierto, me confiscó, y de la que aún sigo esperando su devolución...
Por cierto, en la primera evaluación tan solo aprobé Informática – gracias, gracias, gracias –, y con la imprescindible participación de la fortuna, pues el examen tipo test que nos realizaron facilitó sobremanera su superación.
De la misma manera, y teniendo en cuenta que solo habían discurrido dos tercios del curso, ya llevaba sumadas el doble de expulsiones respecto a la del año anterior. La primera, por el simple hecho, simpático y entrañable, de tirar polvos pica-pica en clase – pese a que mis divertidas explicaciones cayeron en saco roto-; la segunda, por acumulación de faltas leves, una de ellas, por cierto, por el comentado incidente de la revista humorística.
– Me tienen manía, mamá...
– ¡A tu habitación!
Y ahí me encontraba yo, encerrado en mi habitación todo el día, obsesionado con el onanismo y discurriendo la forma de salir de aquel entuerto del que yo, obviamente, no era para nada culpable. Todos me tenían manía...
En una de esas pausas, entre onanismo y onanismo, una idea se me vino a la mente: mi madre me había comentado, en su momento, algo sobre el IPE, aquella academia militar de Calatayud. Quizá, si aún estaba a tiempo, se pudiese retomar ese espeluznante plan.