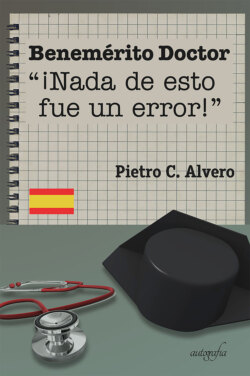Читать книгу Benemérito Doctor - Pietro C. Alvero - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеOtoño de 1991
La incorporación a la academia militar se produjo en septiembre de 1991. Tras haber aprobado las oposiciones de ingreso al IPE pude disfrutar de mi primer verano relajado en muchos años. El examen lo realicé en junio y, una vez hube conocido mi aceptación de ingreso, decidí tomarme un “merecido” verano sabático. Al fin y al cabo, lo que me esperaba allende los muros militares no tenía pinta de que fuesen unas vacaciones, precisamente. Parece que esa excusa consiguió fraguar en la suspicaz mente de la Dolores, que, sin que sirviese de precedente, me permitió tirarme a la bartola los meses estivales – solo me tiré a la bartola en sentido figurado, pues el acné seguía haciendo de las suyas –.
Más chulo que un pirulo – frase ochentera que viene al pelo –, la tarde del domingo previo al primer día académico, me dispuse a atravesar la vigilada puerta del acuartelamiento. Unos soldados con unos cascos como el huevo de Calimero interrumpieron mi recorrido y me requirieron la documentación. Ese fue el momento exacto en el que comprendí la trascendencia de la decisión de presentarme a una academia militar: ¡la había cagado, pero bien!
Tras el control rutinario, y sin medrar sonrisa fraternal, uno de los calimeros me acompañó dentro. Allí me encontré a un grupo de nerviosos quinceañeros que, como yo, aguardaban instrucciones de alguno de los uniformados que por allí se hallaban. Después de unas detenidas explicaciones para indicarnos los horarios y la férrea disciplina de aquel lugar, nos “invitaron” a acompañarlos al comedor para degustar la primera de las cientos de cenas que me esperaban allí. Finalizado el yantar, y tras una breve pausa para conocernos entre nosotros, nos mostraron los que iban a ser nuestros nuevos aposentos durante aquel año.
– ¡Qué coño es esa trompeta! – preguntó desde la cama uno de los diez desdichados de mi camareta y al que, para proteger su intimidad llamaré Jacinto.
– Pareces tonto – contestó una voz al fondo del habitáculo –. Es la corneta que indica el toque de silencio.
– ¡Tonto será el marica de tu padre! – contestó la voz gangosa del Jacinto.
Jodo petaca – pensé –. Ya se ha liado parda.
– Pues sí, marica, marica, es un poco. Lo suficiente para ponerte el culo como una fábrica de donuts – contestó la voz del fondo.
Lejos de lo que se hubiese podido esperar en cualquier otro contexto, la camareta entera, incluyendo al Jacinto, estalló en una sonora carcajada.
– ¡¿No habéis oído el toque de silencio, gañanes?! – gritó una voz al fondo del pabellón –. Como pille a uno hablando o tocándose lo que no debe, no sale de aquí hasta que tenga más pelos en los huevos que en la cabeza.
Con la risa contenida mientras me agazapaba cobardemente entre las sábanas para no ser descubierto por el Sargento de Cuartel, me dispuse a intentar conciliar el sueño en el que, durante los próximos tres años, iba a ser mi nuevo hogar.
Los primeros días académicos transcurrieron de forma rápida y entretenida. Nos mostraron las instalaciones, conocimos a nuestros profesores y a nuestros mandos directos, y nos explicaron, con mucha determinación, por cierto, el férreo régimen disciplinario. Como podía esperarse de un lugar que tiene el lema “Todo por la Patria” en su fachada, allí no se andaban ni con tonterías ni con exquisiteces. Al inicio de cada año académico contábamos con un coeficiente de 10 puntos. Por cada falta cometida, además de la pena accesoria de arresto, se te iba descontando parte del coeficiente. Si este llegaba a cero, eras vilmente expulsado de la academia. El descuento, obviamente, dependía de la gravedad de la falta cometida. De esta manera, las acciones punitivas estaban catalogadas en cinco grados: primer y segundo grado correspondían a faltas leves, las cuales restaban un máximo de 0,5 puntos de coeficiente y no conllevaban confinamiento físico en el cuarto de arrestados, sino la imposibilidad de salir del acuartelamiento, incluyendo el fin de semana si tenías la mala suerte de que te coincidiese; las de tercer, cuarto y quinto grado estaban reservadas para actos más graves, los cuales se sancionaban con el descuento de un mínimo de 0,75 puntos – hasta un máximo de expulsión directa – y conllevaban pasar el exiguo tiempo libre del que disponíamos en el mencionado cuarto de arrestados, conocido con el eufemismo castrense de estudio de arrestados; estudio que, para más de uno, se convirtió en su segundo hogar.
En este contexto, tanto físico como emocional, coincidimos doscientos cuarenta fulanos procedentes de todos los rincones del país, desde Galicia hasta Cataluña, pasando por Canarias o Baleares. Baste decir que, situada la academia militar en Calatayud, población de la provincia de Zaragoza, fui automáticamente conocido como el Maño. Era como si a un natural de China, en Pekín le llamaran el Chino; como si a un estadounidense, en Nueva York le llamasen el yankie; o como si a cierta parte de políticos se les conociese como gilipollas... una redundancia, vamos.
Otro dato importante a mencionar, por si todavía no había quedado claro, era que todos los sufridos asistentes a la juerga castrense éramos varones. El bucle vital de mi masculina trayectoria volvía a dar un giro inesperado. En la preadolescencia, y teniendo en cuenta que gran parte de la misma la pasé en un colegio religioso, tuve la desdicha – o la fortuna – de pertenecer a la última promoción masculina del centro. Con la supuesta llegada de la democracia a la educación, el curso posterior al mío abrió las puertas a la unificación de géneros en las aulas, eso sí, de forma progresiva y solo desde ese año hacia adelante. En un alarde democrático sin parangón, el principio de irretroactividad de las leyes que figura en la Constitución Española fue aplicado sin paños calientes y no permitieron el acceso de las mujeres a cursos superiores hasta que, año a año, fuesen promocionando. Esa injusta situación hacia mi varonil persona fue restaurada con mi incorporación al colegio en el que realicé el bachillerato, donde, esta vez sí, compartí aula y recreo con el género femenino – sobra decir que fue lo único que compartí –.
Así que, de nuevo, otra patada en la entrepierna sacudía mi testosterona. Siendo justos, y teniendo en cuenta que era 1991 y que todavía seguía intacto para los varones el servicio militar obligatorio – la mili de toda la vida –, el hecho de que una academia militar estuviese formada solo por hombres era, hasta entonces, una normalidad. De hecho, solo había que leer el primer requisito de la convocatoria oficial para el ingreso al Instituto Politécnico del Ejército: “ser español y varón”. Sin embargo, hacía ya tres años que el gobierno había aprobado mediante Real Decreto el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas, aunque la ejecución del mismo se estuviese realizando de forma paulatina. De esa manera, la Academia General Militar, también sita en Zaragoza, había admitido a las primeras tres mujeres de sus filas en 1988, situación que no había llegado, todavía, ni a todos los cuerpos ni a todas las instituciones del ejército.
Finalizaba la primera semana de lo que se había convertido en mi nueva vida y esperaba, impaciente, a que llegase el merecido viernes y poder sentir la libertad que, voluntariamente, había decidido rechazar ingresando en aquel cortijo.
La plaza que había elegido con el número de acceso obtenido era Electrónica. Por lo que, si todo iba según lo previsto, cursaría en la academia los dos cursos de Formación Profesional de Primer Grado y el primero de los tres que conformaban la FP de Segundo Grado. Finalmente, y tras los tres años en el IPE, estaría en disposición de obtener el empleo de cabo especialista del Ejército de Tierra. En este caso, y si uno se decidía a continuar la carrera militar, se deberían añadir los dos cursos finales en otra academia, la Academia General Básica de Suboficiales en Talarn, Lérida, en la que tras ese periodo formativo se obtendría el empleo militar de sargento especialista. Pero eso ya era otra película.
Durante el transcurso de aquella primera semana nos separaron por especialidades y, a su vez, por secciones, la forma castrense de referirse a las clases. Mi sección estaba formada por cuarenta lechones, uno de cada padre, y colocados por un estricto orden alfabético. Como no podía ser de otra manera, los diez jovenzuelos con los que me había tocado compartir camareta me acompañarían también en el aula durante aquel año.
Como compañero de pupitre me habían asignado al Jacinto, aquel fulano que la primera noche estuvo a punto de inaugurarla a bofetadas con otro compañero. El Jacinto era, por explicarlo de una manera sosegada, un espécimen digno de estudio. Para aquel personaje, de quince años recién cumplidos, no parecía existir ninguna disciplina, por muy castrense que fuese, que le amilanase. Para colmo, no solo iba a ser mi compañero de litera de abajo, sino que se había convertido igualmente en mi compañero de pupitre. Estaba condenado a llevarme bien con aquel pendejo... o a asesinarnos mutuamente.
Una mañana nos encontrábamos congregados en la sección cuando el Sargento de Oficina entró en el aula para entregarnos unas fichas. En las mismas debíamos cumplimentar la información personal básica, junto con algún dato relativo a la profesión de nuestros progenitores. Las fichas, con un hueco para la fotografía, iban destinadas al Capitán de Compañía – algo así como el jefe de cada curso – y tenían el fin de mantener actualizada la información académica y disciplinaria de cada alumno. Por el reverso había una cuadrícula numerada en la que se iría descontando el coeficiente disciplinario conforme fuésemos vilmente percutidos. Debíamos, pues, rellenar la información básica a bolígrafo – aún no existían las tablets – y devolvérselas al sargento.
En dicha ficha existía un hueco para escribir la profesión de los padres. En mi caso era bastante sencillo: profesión del padre: fallecido; profesión de la madre: sus labores – eufemismo predemocrático para definir a las amas de casa –.
– Oye Jacinto – pregunté a mi compinche de al lado –. ¿Qué has puesto en el apartado de profesión del padre?
– ¡Litricista! – me contestó imitando a Martes y Trece y con cara de estar comiendo limón.
Tras mi primera reacción de sorpresa y la risa posterior – que a punto estuvo de costarme mi primer correctivo a tenor de la mirada que me dedicó el Sargento de Oficina –, le susurré, sin ambages, la expresión aragonesa con la que se consigue cualquier objetivo:
– ¡No hay huevos!
No solo hubo huevos – mi compañero era experto en esa materia – sino que añadió ante mi expresión atónita y de incredulidad, la profesión de la madre: piluquera.
Todos los viernes, y para darle mayor emoción, momentos antes de la formación para el permiso de fin de semana, se colgaba en el corcho de la compañía el listado de alumnos arrestados. Las expresiones de ansiedad de todos los concurrentes se iban transformando en muestras fehacientes de terror entre los nominados y de relajación postcoital en los ausentes de la lista. Ese primer viernes, y junto a unos pocos aterrorizados, un hijo de litricista y de piluquera inauguraba la primera de las cientos de listas de arrestados que posteriormente ocuparían ese tablón. Al lado de su nombre, y sin faltas de ortografía, una breve frase descubría el sentido del humor del Capitán de Compañía:
Falta de respeto a un superior; 3er grado; 0,75 puntos; 6 días. Coeficiente Final: 9,25.
Como es de imaginar, especialmente en un colectivo integrado por adolescentes masculinos, las inquietas hormonas eran un activo permanente en aquel lugar. Ese hecho provocó que las mentes más calenturientas visualizasen la posibilidad de hacer negocio. El comercio interno de revistas pornográficas era de los más rentables de la población. He llegado a pensar, muy seriamente, que el P.I.B. de Calatayud se disparó durante aquellos años gracias a algunos emprendedores del comercio erótico. En ese caldo de cultivo lujurioso, pero limitado a genitales masculinos, se dispararon diversas alternativas al onanismo individual. Un personaje, del cual, por su integridad física y mental prefiero no dar el nombre, descubrió la forma de desfogarse y obtener un rédito al mismo tiempo.
Una noche, y tras el rutinario toque de silencio, un zumbido rasgó la tranquilidad nocturna. Tras un instante de desconcierto, el imaginaria, nombre castrense por el que se conoce al soldado que se encuentra de guardia nocturna dentro de los barracones, desveló el misterio. El muchacho en cuestión se había comprado una vagina vibradora y estaba dándose placer bajo la intimidad de sus sábanas. Dicho descubrimiento, lejos de sonrojar al púber masturbador, le abrió las puertas de un lucrativo negocio: el alquiler de la vagina a todo aquel que, con mucha necesidad y pocos escrúpulos, tuviese suficiente dinero para arrendársela. Por romper una paja – digo, una lanza – en favor de los salidos en cuestión, he de aclarar que, salvo en contadas ocasiones, la mayoría utilizaban preservativo... aunque algunos, para poder ahorrar algo de dinero para futuras adquisiciones, los reciclasen.
Y así, entre paja y paja, fueron transcurriendo los meses de aquel primer año castrense. Dicho sea de paso, no solo obteníamos placer mediante la autodedicación, sino que también descubrimos otro deleite tras hallar la forma de adquirir bebidas espirituosas en el hipermercado que, inteligentemente, acababa de abrir sus puertas justo enfrente de la academia.
Aquel año, el Real Zaragoza, equipo de mis entretelas, llevaba realizando una digna temporada en primera división. La temporada anterior había flirteado con el descenso a segunda hasta el punto de jugarse la categoría en la promoción, pero, sin embargo, ese nuevo año el equipo estaba luchando por su clasificación para competiciones europeas, concretamente para la extinta Copa de la UEFA. En aquellos tiempos, para acceder a la información sobre el devenir de un partido de fútbol, no quedaba más remedio que sintonizar Carrusel Deportivo y dejarse llevar a través de las ondas analógicas. Una tarde, y mientras el Real Zaragoza disputaba un partido de liga, decidí que era un buen momento para descorchar mi nueva adquisición: una botella de pacharán que, hábilmente, había conseguido introducir oculta en el macuto. Tras las clases diarias, todos, salvo los arrestados, disfrutábamos de un merecido descanso previo antes de enclaustrarnos de nuevo en las aulas para realizar las tareas y seguir estudiando. Ese descanso era utilizado por algunos para realizar algún deporte; por otros, para realizar actividades extraescolares como tiro, judo o colombofilia – verdad verdadera-; y por algunos infames, para jugarse el tabaco o la paga semanal a las cartas en la camareta. Salvo en contadas ocasiones, a mí se me podía encontrar en este último lugar. Allí fue donde, y con la sintonía de fondo de Carrusel Deportivo, decidí dar buena cuenta a la botella de pacharán para celebrar una de las victorias de mi equipo de fútbol. Mis compinches, en su mayoría, declinaron inteligentemente el convite que les ofrecí, dejándome la práctica totalidad del rojo licor para mi deleite. Como no podía ser de otra manera, la intoxicación etílica no tardó en fraguarse y, ya en el aula, comencé a notar los efluvios del alcohol. Solicité, pues, permiso para visitar el W.C. al Sargento Alumno – en la academia, además de nosotros, también se encontraban formándose los sargentos en prácticas y, entre sus cometidos, se encontraba la vigilancia de las aulas de estudio –. Tras casi una hora sin regresar al aula, el prudente vigilante envió a un alumno a buscarme al servicio. No recuerdo gran cosa, la verdad, pero el espectáculo demencial que vislumbró este al encontrarme inconsciente a los pies de la taza del váter fue recordado durante un tiempo entre mis compañeros. Esa noche, y bajo el riesgo de permanecer arrestado más tiempo que pelos púbicos tenía, me llevaron a la enfermería donde fui ingresado. Contra todo pronóstico el Alférez Médico no dio parte de lo ocurrido y, finalmente, pude vanagloriarme de mi anécdota aquel fin de semana entre mis amigotes de Zaragoza, eso sí, mientras degustaba un fantástico vaso de tónica. Desde entonces, y durante algún tiempo, el mote de cabezón – otro de los lindos seudónimos por el que era conocido – me fue sustituido por el de Capitán Pacharán. Gracias al pacharán había ascendido antes de tiempo, oye.
Transcurrían los meses académicos y, conforme menguaban los coeficientes, se afianzaban amistades que perdurarían hasta nuestros días. Compartiendo sinsabores, como el estudio de arrestados, alegrías individuales o colectivas, o saraos vespertinos por el municipio cuando el comportamiento te lo había permitido, se granjearon afinidades que perduran hasta hoy. Una de las actividades más esperadas, por cierto, entre gran parte de los muchachos que nos formábamos entre los muros marciales, era la excursión de fin de semana a esquiar a Jaca. Restringida exclusivamente para aquellos alumnos cuyas notas de la primera evaluación se lo permitiese, aportaba una experiencia novedosa hasta entonces. Con salida los viernes, retorno los domingos y alojados en la Escuela Militar de Alta Montaña de Jaca, se disfrutaba de un fin de semana de descensos en la estación invernal de Astún, como si de ganadores del Precio Justo o del 1,2,3, se tratase: con todos los gastos pagados. Obviamente, la demanda para participar en esos fines de semana era desmesurada y, en un primer llamamiento, solo podían acceder aquellos que hubiesen aprobado todas las asignaturas y tuviesen un coeficiente digno. Pese a mi drástico cambio de comportamiento y estudiantil, tampoco me encontraba esta vez entre los elegidos. El sargento docente de la asignatura de Dibujo Técnico, decidió que los borrones permanentes que yo dejaba en las láminas DIN-A 4 con los rotring eran merecedores de un suspenso – otro que me tenía manía –. Hacía muchos años que en una primera evaluación no obtenía las calificaciones de ese año y, sin embargo, me tocó arrastrar Dibujo Técnico hasta la siguiente, por lo que disminuían sobremanera mis posibilidades de descender por las blancas nieves aragonesas. No obstante, y fiel al apodo por el que se me conocía en la academia, el cabezón, no me amilané ante la adversidad y conseguí, con perseverancia – y cabezonería –, disfrutar de los dos últimos fines de semana de la temporada invernal descendiendo, como dice la jota... en lo alto del Pirineo.
Corría marzo de 1992 – flamante año olímpico, por cierto – cuando tanto mi cerebro, como mi joven y lozano cuerpo, se habían integrado completamente en el día a día castrense. Mi actitud rebelde inicial, a base de correctivos y apolínea disciplina, se había ido modulando hacia un comportamiento mucho más ordenado. Seguía conservando mi tozudez innata y el carácter espontáneo, pero había aprendido, por lo civil y por lo militar, a canalizar ciertos impulsos. La vida transcurría con normalidad: clases matinales; estudios vespertinos; tiempos libres para jugar a las cartas, hacer deporte, realizar actividades extraescolares o, simplemente, dedicarte a ti mismo – algo que, teniendo en cuenta la edad y el ambiente en el que uno se movía, era más común de lo sanitariamente recomendado –.
Por aquellos tiempos, el drama de los asesinatos de ETA, banda terrorista que atentaba contra todos aquellos que consideraba sus enemigos – es decir, todos los españoles –, estaba en auge. Vivíamos en los conocidos como años de plomo, con un asesinato de media cada cuarenta y ocho horas. A estos energúmenos les daba igual colocar una bomba en un supermercado, volar un edificio de viviendas de guardias civiles asesinando a mujeres y niños, explosionar un autobús lleno de militares o pegar un tiro en la nuca a un periodista. Todos estábamos señalados, especialmente los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese tenso ambiente, pese a que no obsesionaba a ninguno de los que allí nos encontrábamos, sí que se respiraba, especialmente en lo que a seguridad se refiere.
Una tarde, mientras nos encontrábamos en nuestro periodo de descanso jugándonos la paga en una timba en la compañía, un gran estruendo nos sacó de nuestra concentración. Tras el revuelo inicial vislumbramos, a lo lejos del pasillo de los barracones, una enorme bola de humo. Lejos de huir despavoridos, acto que hubiese sido natural en aquellas circunstancias, las hormonas quinceañeras y el absoluto desprecio por nuestra integridad, hicieron que la mayoría de los gandules que allí nos encontrábamos, avanzásemos como una piña hacia el lugar de la explosión. Durante los escasos segundos que tardamos en llegar, un cóctel de emociones me embargó. Todos éramos conscientes de que la probabilidad de que nos hubiesen colocado una bomba en la compañía era mínima, teniendo en cuenta que, para ello, los terroristas deberían haber accedido hasta el interior del acuartelamiento, colocar el artefacto y salir del mismo sin ningún problema. Sin embargo, habida cuenta de la situación política existente y de que la academia era un objetivo obvio para la banda terrorista, ninguna hipótesis era descabellada. Al acercarnos al final del corredor, lugar en el que se encontraban situados los excusados – no tan excusados –, fuimos conscientes de la horrorosa realidad. Uno de los dos urinarios instalados para tal función en la pared del aseo se había volatilizado. Antes de que, siquiera, pudiésemos encontrar una explicación lógica ante tal hallazgo, una sonora carcajada volvió a sacarnos de nuestra obnubilación. Cuando me giré sobre mí mismo encontré la explicación. Uno de los simpáticos compañeros que se encontraba entre el gentío portaba sobre su mano un mechero. Además, su hilarante expresión denotaba, todavía, mayor culpabilidad. Natural de Valencia, el muchacho había decidido, de forma unilateral, celebrar su propia mascletá en el lugar menos indicado. Su acalorada y desahuciada mente creyó que una buena forma de homenajear las fiestas de su tierra era colocando un petardo de características descomunales en el orificio de salida de los orines. A día de hoy desconozco si el individuo en cuestión era consciente de las consecuencias inherentes a aquel acto. Lo que yo no desconocía en ese momento era como iba a acabar aquella tropelía:
Maltrato de material intencionadamente; 4º grado; 4 puntos; 30 días. Coeficiente Final: 5.
Pese a la férrea disciplina militar existente, esta vez, nuestro capitán fue excesivamente misericordioso en su correctivo... a no ser que también fuese valenciano.
Se acercaba el final de curso y había sobrevivido estoicamente al duro régimen militar establecido en aquel entorno. Y no solo había sobrevivido sino que, si se puede definir con alguna palabra, había sido hasta feliz. Quedaba claro que lo que mi cuerpo y mi mente necesitaban era disciplina y orden, si bien, como he comentado anteriormente, siempre buscábamos cualquier excusa para romper la rutina castrense.
Un día primaveral nos llegó una gran noticia. Se acababa de publicar en el Boletín Oficial del Estado – BOE para los ahorradores de palabras – la convocatoria de plazas para el siguiente curso, es decir, se abría la puerta para los futuros quintos, adjetivo pseudocariñoso con el que se describía a un alumno de primer curso. Pero aquella convocatoria era diferente, y rompía todos los esquemas previamente instaurados en el ejército.
Cuando por fin el escrito llegó a nuestras manos, este corrió como la pólvora entre todo el alumnado. En el mismo se especificaba que el primer requisito establecido para poder acceder a una plaza en la academia era el siguiente: “ser español”.
Probablemente el lector esté pensando pues vaya castaña de novedad, pero la información necesaria para poder hacerse una idea de lo que suponía ese hecho es que, en las convocatorias previas el primer requisito establecía lo siguiente: “ser español y varón”.
Como no pudo ser de otra manera, surgieron todo tipo de teorías al respecto de la ambigua frase, pero la más aceptada fue la obvia: ¡el próximo año habría mujeres en la academia!
Aunque aquel primer requisito no dejaba del todo claro este último extremo, era lo suficientemente claro para poder tener esperanzas de que el próximo año habría más colorido entre los muros de aquel edificio. Sin embargo, teniendo en cuenta que todos los allí concentrados éramos fieles seguidores de la ley de Murphy, no estábamos convencidos al cien por cien de que el requisito mencionado abriese las puertas a la entrada de chavalas en la academia, ya que la directriz era muy ambigua. Como suele suceder habitualmente, en todo lugar siempre hay un listo de la vida que sabe de todo; como no podía ser menos, nuestro heterogéneo grupo también lo tenía. Aquella misma tarde, un mozalbete resabiado apareció en el taller de electrónica en el que nos encontrábamos aireando en sus manos la convocatoria.
– ¡Tetas grandes! ¡Tetas grandes! – gritaba exhausto mientras corría sin ningún destino claro.
– ¡Qué coño le pasa, José Luis! – le espetó gritando el brigada encargado del taller.
– ¡Tetas grandes! – volvió a repetir otra vez de forma mecánica.
– ¿Tetas grandes? – preguntó el brigada –. Pero...¡deme ese papel de una puta vez – exigió con tono marcial.
Mientras el brigada leía pausadamente el escrito que había vuelto loco a aquel desdichado, el resto de asistentes que presenciábamos atónitos el espectáculo teníamos una cosa muy clara en la mente: “pedazo de paquete que le va a caer al José Luis”. Al finalizar, por fin, la sosegada lectura del papel, el brigada, de forma sorpresiva se echó a reír en una sonora carcajada.
– Os voy a leer exactamente el texto que ha convertido al José Luis en un paciente con síndrome de Tourette – trastorno neuropsiquiátrico con inicio en la infancia o adolescencia que se caracteriza por múltiples tics motores y al menos un tic vocal –. Cuadro de exclusiones médicas – continuó el brigada, enumerando, una a una, todas las patologías médicas que impedían acceder a una plaza en la academia.
Cuando habría leído una decena de síndromes, este se paró en seco y, aumentando el volumen y con una gran entonación leyó:
– Hipertrofia gigante de mamas.
Ante el silencio del auditorio, signo inequívoco de que no habíamos entendido ni una palabra de aquello, el brigada, con voz más natural que la que había utilizado para leer el palabro médico, nos aclaró:
– Que no pueden entrar mujeres con la tetas extraordinariamente grandes, ¡coño!
Tras el jolgorio desencadenado con esa explicación, quedaba confirmado pues, que el próximo año habría mujeres en la academia. Sin tetas “extraordinariamente grandes”, pero habría mujeres, ¡qué leches!
Por cierto, el José Luis se escapó vivo de su atrevimiento.
Y llegó el esperado verano de 1992. Barcelona celebraba por todo lo alto la organización de la XXV Olimpiada. Un tal Curro se pavoneaba por las calles de Sevilla al ritmo de acordes flamencos en la Exposición Universal. Y un gilipollas en Calatayud, con algo menos de acné que el año anterior, acababa de afrontar los últimos exámenes de ese primer curso.
Honestamente, mis resultados académicos de ese año fueron excepcionalmente buenos a tenor de los que había obtenido en el pasado, pese al traspiés recibido con el puñetero Dibujo Técnico. No se trataba ni de matrículas de honor, ni siquiera de sobresalientes, pero el hecho de no cargar con ninguna asignatura para septiembre y contar con algún que otro notable, me otorgaba una tranquilidad estival no conocida hasta entonces. Es importante recalcar que para superar el curso, y poder continuar al siguiente año en la academia militar, era requisito indispensable el aprobar todas y cada una de las asignaturas del curso. Es decir, no existía la posibilidad de “pasar de curso” con algo pendiente. Así que, por primera vez desde hacía más de un lustro, podía afrontar un verano con la tranquilidad que ofrece haber hecho todos los deberes. Ese verano, y tras la finalización del curso oficial, los alumnos con asignaturas pendientes tenían la posibilidad de saldar sus deudas educativas a través de una convocatoria extraordinaria en junio. Así, y mientras los lechones menos aplicados sufrían en silencio sus particulares hemorroides, la dirección del IPE había tenido a bien organizar diversas actividades para recompensar el duro año de sus alumnos aventajados y, de paso, para no mantener a una jauría de púberes ociosos dispersos por el patio.
Aquel olímpico año se decidió que una buena manera de canalizar la energía de algunos dichosos era realizar, parcialmente, el Camino de Santiago. Un Camino que, por aquel entonces, no gozaba ni de la popularidad mediática ni de las infraestructuras existentes en la actualidad. Un hijo de litricista que por allí andaba, creyó conveniente inscribirse en la turné jacobea. El Jacinto, pese a su carácter indisciplinado, había obtenido unos fantásticos resultados y – ¡qué leches! – se había ganado a pulso un pequeño dispendio. De la misma manera, otra actividad sugerida por la dirección fue una excursión de fin de semana por tierras catalanas, concretamente a la localidad costera de Sitges, la romana Tarragona y, finalmente, a una exultante Barcelona olímpica. Sinceramente, ante la disyuntiva existente entre pasarme una semana entera caminando por el monte o pegarme un fin de semana de farra en la playa, opté, pese a que mi fiel compañero Jacinto hubiese elegido un paseo entre las nubes, por rendirme ante el plan de sol, playa y fiestuqui.
Un día antes de que los aguerridos peregrinos emprendieran la marcha, el Jacinto presentó un importante dolor abdominal. Tras su obligado paso por el botiquín y la valoración del Alférez Médico, se le diagnosticó una apendicitis, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Comarcal de Calatayud. Allí, obviamente, fue intervenido mediante una apendicectomía – palabreja médica para definir una operación de apendicitis – e ingresado durante algunos días hasta su mejoría. Como no podía ser de otra manera, el Jacinto era merecedor de una visita hospitalaria por mi parte. De esa manera, procedí, junto a algún que otro malhechor, a realizarla. Cuando el malogrado peregrino abrió los ojos en su camastro hospitalario, se encontró, no sin sorpresa por su parte, a un grupo de púberes ataviados con bermudas, gafas de sol, sombreros de paja y mochila al ristre, preparados para salir, casi de forma inmediata, a su destino playero.
– ¡Hijos de la gran puta! – fueron las primeras y últimas palabras que salieron de su boca antes de proceder a una soflama de improperios indignos de ser publicados.
– ¡Hasta la vista, pringao! fue lo último que escuchó el desdichado convaleciente mientras atravesamos, bailando la conga, la puerta de su habitación.