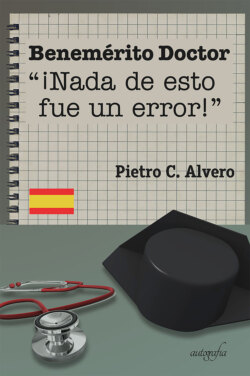Читать книгу Benemérito Doctor - Pietro C. Alvero - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеInvierno de algún año
Episodio 1
A buen entendedor...
Guardia hospitalaria de Medicina Interna. Durante la residencia se deben cubrir determinadas guardias, más o menos relacionadas con la especialidad para la que te estás formando. De ahí que los oftalmólogos hagan guardias de oftalmología; los traumatólogos las realicen de traumatología; los ginecólogos las desempeñen en ginecología; y los oncólogos radioterápicos, como su propio nombre indica, las hagan de… ¡Medicina Interna!
Para los prosaicos, la Medicina Interna es una parte de la medicina que se ocupa del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan a todo el organismo o a un solo órgano y que no requieren asistencia quirúrgica. También se dedica, al puro estilo House, al diagnóstico de enfermedades raras y a tratar aquellas patologías que por su complejidad requieren un abordaje más integral. Vamos, el trabajo típico de un oncólogo radioterápico – nótese la ironía del comentario –.
Las guardias de Medicina Interna, a diferencia de la mayoría de las hospitalarias de otras especialidades – con permiso de las de Urgencias, ya que estas sí que se llevan la palma –, se realizan en turnos de veinticuatro horas y consisten, básicamente, en garantizar que cuando hagas el relevo a tus compañeros se contabilice en el hospital la misma cantidad de pacientes vivos que cuando habías comenzado; que ninguno se haya agravado más de lo que estaba cuando empezaste; y, con suerte, llegar lo más cuerdo posible al día siguiente. Aunque, a priori, pueda parecer relativamente sencillo alcanzar los tres objetivos propuestos, contadas son las guardias que, por una de las tres causas mencionadas, si no las tres, se puedan considerar un éxito.
Hallábame yo en una de estas fantásticas guardias de interna cuando sonó el busca. El busca, por cierto, es el sobrenombre que tiene el teléfono móvil del médico de guardia, derivado de los antiguos buscas en los que aparecía la extensión del llamante y poco más. Si bien es cierto que el parecido entre este teléfono-busca y un terminal telefónico actual es que los dos te los pones en la oreja – a veces ni eso… –, cualquier librepensador, que al igual que de gilipollas, está el mundo lleno, opinará que ya nos podríamos dar con un canto en los dientes por disfrutar de una comunicación directa entre profesionales; quizá, absorto en su tontolabismo, ese mismo librepensador pueda afirmar que el hecho de dotar de un terminal telefónico con el afamado y adictivo juego de la serpiente pueda suponer un plus incomparable que permita disfrutar de las largas y tediosas noches ociosas hospitalarias.
Lo dicho, mientras me encontraba de guardia de interna, con otros tres compañeros residentes más, y a cargo de todas las plantas no quirúrgicas del hospital, sonó el busca. La enfermera de la planta nos informó de que un paciente estaba presentando un dolor torácico. Ágilmente, mi compañero más veterano y yo mismo, nos dirigimos a la habitación. Las habitaciones del Hospital San Pedro cuentan con una gran ventaja respecto a la inmensa mayoría del resto del sistema público español, y es que son individuales. Sin embargo, al entrar en la habitación tuve la sensación de hacerlo en la línea 1 del tranvía de Zaragoza un domingo futbolero camino de La Romareda. No cabía un alma más. Niños jugando alrededor de la cama del pobre fulano; adultos chillando a través de sus teléfonos móviles; ancianos con sus sillas plegables en torno a la cama del desdichado; señoras con las fiambreras preparando la merienda... Cuando por fin logramos abrirnos paso – no se trata de ninguna exageración –, mi compañero más veterano se dirigió al concurrido auditorio explicando que, entre otras medidas, el paciente necesitaba oxígeno. Uno de los allí presentes, que lo escuchó pese a que llevaba el teléfono móvil en la oreja, nos inquirió a que nos diésemos prisa en ponérselo, a lo que rápidamente contesté, echando un guante a mi colega, que, de momento, el oxígeno ambiental era suficiente para él, y que la mejor forma de obtenerlo era que todos saliesen de la habitación. Tras unos instantes de desconcierto conseguimos negociar que íbamos a permitir que la esposa del paciente se quedase en la habitación mientras explorábamos al pobre convaleciente, pero que el resto de congregados debían salir del vagón – digo... de la habitación –. Con más pena que gloria fueron abandonando el habitáculo todos los invitados a la barbacoa hospitalaria: niños, preadolescentes, adolescentes varios, adultos, ancianos, señoras con fiambreras...
Cuando, por fin, conseguimos que la habitación pareciera un entorno sanitario nos dispusimos a explorar al paciente.
– Cuéntenos cómo es el dolor y cuánto hace que le ha empezado, señor Fernández – apellido ficticio, obviamente.
– ¡Ay doctor!, es como si me apretasen con un puño – nos describió perfectamente.
Tras unas preguntas protocolarias más, y teniendo claro que se trataba de un dolor anginoso, nos dispusimos a tomar las medidas oportunas para su resolución. Un buen rato después, y ya con el paciente más tranquilo y estabilizado, decidimos proseguir con el interrogatorio.
– ¿Hay alguna medicación que tome actualmente de forma habitual?
Después de una larga retahíla de fármacos contra el colesterol, la diabetes, la tensión arterial, algún que otro colirio, pastillas de hierbas de Teletienda y unos cuantos remedios pseudonaturales, nos confesó:
– Bueno, y la pastilla “para hacel el amol”.
¡Cáspita!, pensé – realmente el pensamiento fue “coño”, pero me hacía ilusión introducir esta bella interjección –. Uno de los fármacos que están absolutamente contraindicados en personas con cardiopatías es el sildenafilo, más conocido popularmente por su nombre comercial, Viagra. Me parecía increíble que no se le hubiese hecho conocedor de ello al paciente y que, en sus noches lujuriosas, continuase tirando de pastilla azul para izar la bandera.
– Pero, a ver si me entero, señor Fernández... ¿usted sigue tomando esa pastilla? – preguntó en este caso mi compañero con la misma cara de póquer que debía estar poniendo yo.
– Sí, claro. Nadie me ha dicho que no la tome – contestó de forma coherente.
Su esposa, que escuchaba atentamente al lado, permanecía impasible. Cierto es que la libertad sexual ha ido ganando terreno poco a poco al tabú existente hace unos pocos años, pero me parecía, cuando menos curioso, que una señora de cierta edad no se ruborizase ante las afirmaciones explícitas de que su marido necesitaba cierta ayuda para poder atravesar el túnel.
– Señor Fernández, le pregunté sin andarme por las ramas, ¿a usted no le han dicho que con sus problemas de corazón no puede tomar Viagra?
En ese momento, el plácido anciano con el que habíamos tratado, se incorporó de la cama como si el Viagra le hubiese hecho efecto de golpe.
– ¡Pero qué coño de Viagra ni su puta madre! Yo no necesitó ninguna pastilla azul para ponerme palote – nos gritó encolerizado.
En ese momento, y a escasos centímetros de mi espalda, noté como la mujer, esta vez sí, se ponía como un semáforo prohibiendo el paso.
– Pero señor Fernández... – balbuceé –, si usted nos acaba de decir que toma la pastilla “para hacer el amor”.
– ¡Gilipollas! – me gritó. La del dolor de cabeza, joder... ¡el paraceramol!
Lección aprendida: para hacer bien el amor no hay que venir al sur... hay que llevar en el bolsillo una buena caja de Gelocatil.