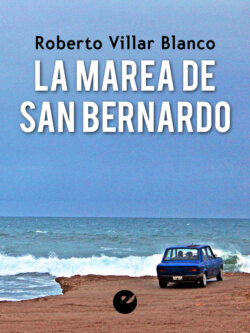Читать книгу La marea de San Bernardo - Roberto Villar Blanco - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl aroma que respirábamos en la habitación de Pablo era el mismo aroma de Pablo. Lo que me resulta imposible es aventurar qué fue primero, si el olor de Pablo o el olor de su habitación. Tanto si había nacido con él, si le había sido conferido por su habitación, o si lo había obtenido por otros medios, el perfume que llevaba Pablo encima o dentro, era él mismo. Él en sí mismo. No olía mal, a ver si me explico: olía a él. Carente de otra fragancia externa. Pablo era su perfume. Eso, en un sentido entrañable no lo puedo decir de nadie más. Mi amigo nunca tuvo gotitas de esencia ajena. Su autenticidad descarnada se mostraba desnuda a cada momento. Impúdico con su propia forma de ser, enrostraba a quien fuera su diplomacia inverosímil carente de todo tacto.
Tal vez por ser un tipo con el caracú bien visible, Pablo te podía resultar ligeramente desagradable en un primer contacto, pero eso era sólo hasta que estabas un buen rato con él. Entonces lo más probable es que lo encontraras definitivamente por siempre jamás absolutamente repulsivo. En algún caso, sobre todo con algunas chicas, ocurría el efecto contrario, y ellas quedaban entregadas sin condiciones a su arrobador tufillo, momento que él −temiéndolo fugaz− aprovechaba para besar y manosear todo lo que pudiera, antes de que el arrobamiento femenino, que, como la eternidad, tiene un límite, se disipara con cualquier excusa del aire.
Si hay alguien que nunca, ni siquiera en el acercamiento inicial, encontró desagradable el olor a Pablo, ese tipo soy yo, Guillermo, su amigo de la infancia. Pablo y Guillermo: los únicos amigos desde siempre, los que se sobrevivieron mutuamente.
Desde un primer y lejano momento quise quedarme a entender el mensaje que desprendía su fragancia. Eso ocurre algunas veces en las vidas de dos chicos de cinco años. Pero si ocurre, lo hace a esas edades, y ya nunca más. No conozco casos de amistades inmunes a los atentados del futuro iniciadas después de los nueve o diez años. Pongamos los once como fecha límite. El olor propiciatorio de la amistad tiene fecha de vencimiento, como el de las flores que caducan para meterse, después, en los libros o en los tachos de basura.
Pablo y yo no seríamos amigos del alma si nos hubiéramos olido por primera vez a los treinta años, edad que tengo ahora. A estas alturas, mi actitud sería similar a la de casi todos cuantos lo conocieron después de los cinco años de edad, y no tuvieron la fortuna de ser sus amiguitos desde el jardín de infantes, ni pervivir a todos estos años de amistad.
Cada uno tiene el olor que se merece mucho antes de tener la cara que se merece. No sé cuál es el mío, pero si logro describir a que olía Pablo, sabrás qué clase de tipo era −tal vez acabes comprendiéndolo aunque no te importe en absoluto−. Probablemente puedas también deducir, comprender y explicarme qué clase de tipo soy. Conocer, quizá, si merezco la cara que tengo y las arrugas del espejo que vendrá, el de los cincuenta o los sesenta que ya están presagiándose. Pablo, en cambio, nunca envejecerá y acabará de morir cuando yo desaparezca con estas páginas bajo el brazo. O cuando el fuego quiera saber de mí, y haga cenizas de ellas. O viceversa.