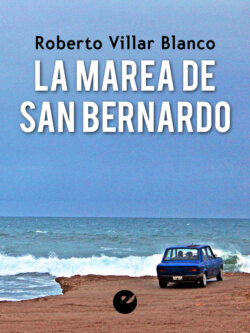Читать книгу La marea de San Bernardo - Roberto Villar Blanco - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLos cuadernos, como no podía ser de otro modo tratándose de mis cuadernos, de mi habitación y de mí, estaban en un cajón de frutas. Exactamente uno que quince o veinte años atrás contuvo manzanas. Manzanas "Carmencita". Uno de esos de madera muy rústica. No podía pasar los dedos por él sin clavarme alguna astilla; aunque de esto no me enteraba sino hasta cuando volvía a dejar el cajón en su sitio, horas más tarde. Las astillas se metían dulcemente en mí. Sin que mi sangre, que nunca se enteraba de nada, se diera cuenta. Sólo la melancolía se percataba de todo y dejaba debida constancia de los aromas que concitaba la madera, el papel, la humedad, y el polvo en que se convierte la piel para que la inspiremos sin sufrir problemas respiratorios. Para que todo esto ocurriera, probablemente fuera condición indispensable que el cajón de frutas estuviera habitado por los viejos cuadernos de la escuela primaria.
Pablo y yo no éramos iguales: el diablo me libre y lo libre a él. El cajón estaba en el rincón más alto y lejano del armario de mi habitación, ése que tenía por techo el techo de la habitación, lejos, lejísimos del suelo habitado por los cuadernos de mi amigo. Incontaminados de mujeres malas de papel, quienes estaban igualmente ocultas pero más cercanas.
Allí esperaban los míos, donde se olvida lo que no se va a necesitar durante años junto a la maleta que desaparecerá vacía. A pesar de las apariencias nada de lo que iba a parar allí era inútil, porque ninguna espera lo es. La altura, la lejanía y el escondrijo no distanciaban, como no separa un océano dispuesto entre mis años y yo. Para contribuir a esta terca labor de la memoria es que existen los rincones ignotos de los hogares. Los de a ras del suelo y los de a ras del techo.
Muy pocas veces había bajado el cajón antes de aquella tarde de la lluvia invisible. Primero a la cama, después al suelo. Cuatro o cinco veces en quince años. Las suficientes para refrescar lo importante acerca de mí, creerme mentiras nuevas, agregar datos a lo que pasó. Exacerbar la leyenda y comprobar que no he vuelto a aprender nada verdaderamente nuevo desde entonces. Tal vez exagere un poco.
Estos, todos estos años ulteriores de mujeres que no dejan escrito su desdén; de cambios de pieles que se mimetizan con lo que no me parezco; de no compartir aulas con Pablo, no están en cajones de fruta de madera, nunca lo estarán. Han nacido con otra vocación, una vocación traidora de la infancia.
Pablo me ayudó a bajar el cajón de los cuadernos por última vez aquél día, el de la tarde aquélla, en la que el bosque de nuestros cuadernos no nos dejó ver la lluvia. Ni falta que hacía.
No podía ser de otra manera (de otra madera): mis recuerdos de aquellos años también estaban forrados de azul, como los de mi amigo. A él se los había forrado Esther; a mí, Flora, que en realidad se llama Florinda, y también en realidad es mi madre. El brillo leve del plastificado del papel había dado paso a otra rusticidad, empapada por las astillas de su hábitat de madera.
Ver resumido en unos minutos la evolución con la que el tiempo desvirtúa el resplandor del papel de los cuadernos es como observar una película en colores que va ganando progresivamente en blancos y negros. Como cuando con el mando a distancia vuelvo a darle hermosos grises a esas películas horriblemente desvirtuadas con la aplicación del color por computadora. Películas descoloridas por el color.
Perdiendo el tiempo mirando los relojes no se ve el tiempo pasar. Vemos los cuadernos viejos, pero no podemos ver sucederse los renglones. Por eso a Pablo y a mí, la lluvia que emitía la programación invernal de la ventana de su habitación, nos parecía siempre la misma. Hermana gemela de la lluvia inexistente que no vimos desde la ventana de mi cuarto.
Unos pocos cuadernos eran de papel araña verde, entre tantos azules. Y los había desnudos. Los "cuadernos de comunicaciones" no estaban forrados con ningún papel. Pero lo habían estado. No eran de tapa dura como el resto. Se le podía ver la marca: Rivadavia, claro. No sé por qué ya no estaban cubiertos. Los cuadernos tenían la etiqueta autoadhesiva pegada en el margen superior derecho. Las etiquetas tenían una reminiscencia, o más que una reminiscencia, a bandera argentina: blancas con un reborde azul y renglones azules. En ellas había escrito hace muchos años, con un especial esfuerzo caligráfico, mi nombre, mi grado y el nombre de mi escuela: Escuela Nº 5. D. E. 6º. Paul Groussac (con dos eses). Es decir: escuela número cinco distrito escolar sexto Paul Groussac. Paul Groussac fue un escritor francés que vivió en Argentina a mediados del siglo XIX. No alcanzó el estatus de prócer, tal vez porque ni tan siquiera perdió una batalla, sólo fue escritor y presidente de la Biblioteca Nacional. De no haber ido a esa escuela no hubiera tenido ni esa vaga noción que tengo de Paul Groussac.
Las carpetas rojas de jardín de infantes no estaban en el cajón de frutas. No eran cuadernos, las hojas estaban repletas de dibujos, colores y papeles pegados. Nunca volví a dibujar como entonces, lo que no deja de ser una verdadera desgracia. Estaba el león celeste, que te miraba con unos ojos rarísimos que sólo existen en los lápices celestes de los chicos. El resto de mis dibujos están en la memoria del olvido, esperando aparecer quién sabe cuándo. Yo, ahora, sólo recuerdo, al lado del artista infantil despojado del arte, al león celeste. Acechándome para siempre.
Las carpetas de jardín de infantes también formaban parte del tesoro que debíamos recuperar como primer paso del plan. Jardín de infantes, cuadernos de primer a séptimo grado, cuadernos de comunicaciones. Lo de las fotos vino después.
De los dibujos de los cuadernos recuerdo muchísimos. Menos "Matemáticas" -nunca me gustaron, siempre me superaron en número- todas las materias me permitían desenfundar los lápices y los marcadores de colores y dibujarlo todo. En "Naturaleza" había que ceñirse al realismo: el puma tenía que parecer efectivamente un puma (utilizar el marrón clarito), la flor del ceibo -la flor nacional- tenía que ser un reflejo fotográfico de la estampa del libro del que la copiabas. La posibilidad de máxima divagación creativa te la daba la ilustración que debía acompañar la redacción tema "La primavera". Tema "Mis vacaciones". Tema "Mi familia". Etc. Mi preferida era y sigue siéndolo, sin duda alguna, "Tema libre". Era abrirme la puerta al desenfreno literario y pictórico. Algo de agradecer. Las ilustraciones para geografía debían constituir un ordenado ejercicio de dibujo más o menos técnico. Los mapas, por lo tanto, no eran lo mío. El espectro de colores era limitadísimo. Marrón para las montañas. Azul para el mar. Y mucho verde para el resto. No olvidarse de dibujar las Malvinas. No olvidarse, por nada del mundo, de dibujar las islas Malvinas.
Algunas de esas ilustraciones, posiblemente las menos logradas, pugnaron por transformarse en pinturas merecedoras de la inmortalidad. Unos pocos dibujos lo han logrado, a costa de colores más vivos, de líneas menos rígidas, hurtadas a hojas cercanas aprovechando un breve momento de distracción de estas. Las ilustraciones damnificadas más afortunadas perdieron sólo una parte de sus vidas, convirtiéndose en inconexos trazos sepia. Otras, simplemente desaparecieron por completo.