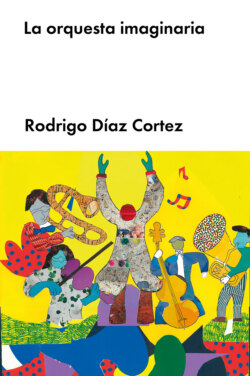Читать книгу La orquesta imaginaria - Rodrigo Díaz Cortez - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеRecostada sobre el lado izquierdo, me apretaba el hambre cuando amanecí congelada bajo esos cartones. No sé qué cara debía de tener, lo cierto es que me sentí invisible porque nadie me dirigía una mirada cuando pasaba a mi lado. La vereda estaba manchada de mugre diversa. Desde una grieta salía una larga fila de hormigas, que eran las mejores amigas de mi hermano Lu porque eran criaturas tenaces en busca de su camino. A veces cargaban con familiares para llevarlos a su hogar donde almacenaban la comida para pasar un rico invierno. Pensé en el Astronauta protegiéndome, siempre con un cigarro apagado entre los dedos, que solo manoseaba y por momentos olía, demorando el instante de encenderlo. Desde la botillería de una esquina llegaban voces, ruidos, música. Conseguí eludir otra fila de hormigas y seguí calle arriba, pero unos pasos más adelante vi frenar un carro de policía. Los focos del alumbrado se encendieron, se bajaron cuatro carabineros en estampida sobre una joven pareja. Comenzaron a pegarles con sus bastones, hubo gritos, reclamos, y entre empujones se los llevaron arriba de la patrulla. Imaginé que podría aparecer otra autoridad y devolverme al correccional.
Así que me puse en marcha como si jamás me hubiera guarecido en ese refugio.
La calle estaba agrietada después del último temblor, y arrancaba casi en la plaza de Correos, hacia el Ensanche Norte, donde las aceras empezaban a ser más amplias, las farolas del puerto daban luz amarilla, las fuentes de soda tenían las paredes revestidas de espejos, y pensé pedir algo en una pastelería aunque se me cayera la cara de vergüenza. Vi cuatro perros echados al sol, los cubos de basura de hojalata deformes de tantos golpes, un poco más lejos el supermercado y la estación incrustada dentro de un edificio, donde los autobuses se rozaban para entrar y salir y, más allá, aunque no demasiado lejos, los carteles con grandes letras verdes indicando la carretera hacia el norte del país, hacia la ciudad en la que mi madrina Ornelia había cobijado a mamá Dora, que debería estar esperándome con mi hermano Lu y el Astronauta. Quería llamarla porque mi madrina tenía teléfono, pero no sabía su número.
Cansada de la nochecita que había pasado, decidí regresar a la casa del viejo relojero. La luz del local permanecía casi todas las noches encendida porque Busico, insomne y vigilante, a menudo abandonaba a tientas el dormitorio y deambulaba por la casa en busca de una aspirina y un vaso de agua. También porque cuando recibía a Sinestesia o a alguno de sus amigos pasaba buena parte de la noche allí, quieto en uno de los desvencijados sillones, imaginando que regresaba su hijo muerto. O permanecía despierto con una lupa incrustada en un ojo mientras desmontaba algún mecanismo con su destornillador de precisión. Minina, niña, exclamó Busico, Sine me dijo que vendrías a desayunar, pasa, pasa, que la mesa está lista.
Busico tenía manchas de café en la piel. Me tenía preparados dos huevos revueltos dentro de una marraqueta. Era como si llevara meses, tal vez años, esperándome. No le importunaba mi presencia, al contrario, sabía que estaba allí por Sinestesia y que era inofensiva. Incluso creo que me tomó cariño. Sin embargo, siguió cultivando, como algo muy preciado, su viejo hábito de la soledad. No quise preguntar por Sinestesia. La charla de Busico era fluida, pero se detenía a veces casi invitándome a entrar en sus huecos de silencio, que resonaban como las pausas largas de papá durante los días de trabajo en que no podía ensayar con la tuba. También el relojero se quedaba callado a ratos, tomaba sus diminutas herramientas y bajaba los ojos a un mecanismo. Le pregunté de qué conocía a mi amiga Sinestesia. El hombre se asomó por la cristalera, como asegurándose de que nadie nos espiaba y me contestó que Sinestesia había sido amiga de su hijo, al que visitaba todos los domingos en el cementerio.
Cortaba la hierba que había plantado, cambiaba las flores de los maceteros y hablaba con él. Yo no quise preguntar de qué había muerto; no era necesario después de conocer los malos pasos en que andaba mi amiga.
A veces pasaban horas hasta que entraba una persona preguntando por la pila de su cronómetro o por un cambio de correa. Se sentaba para leer el diario y le acunaba el tictac del reloj de porcelana que tenía frente a él, y aquel pulso le iba dando serenidad y somnolencia. Luego se enfrascaba en el arreglo de uno que no solo atrasaba la hora, sino que lo hacía de una forma peculiar. Las manecillas avanzaban cuatro segundos y retrasaban tres, avanzaban otros tres y retrocedían dos, avanzaban dos y retrocedían uno, adelantaban uno y de nuevo volvían a empezar. Al principio el viejo relojero Busico pensó que la maquinaria estaba descompuesta, o que algo en el mecanismo se había vuelto loco. Luego sacó la conclusión de que allí dentro estaba pasando algo grave. Es el principio de una parálisis, me dijo como si fuese médico. La experiencia le había enseñado que lo mejor era abstenerse de opinar frente a un reloj enfermo.
Me acercaba a la vidriera para oír el tictac de unos relojes, de cada uno de ellos; parecían decirme cosas a través del vidrio y los veía intensamente, con sus colores y voces primordiales, como ahora veía entrar a Sinestesia y escuchaba lo feliz que se sentía porque se había teñido el pelo de color azul. También se había colocado tres argollas en la parte superior de ambas orejas. Y lo explicó como si de pronto se hubiera liberado del color natural de su cabello porque le estorbaba.