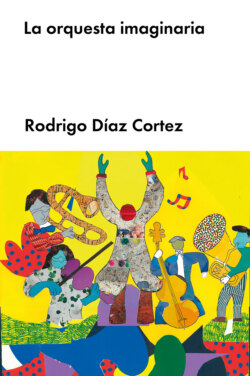Читать книгу La orquesta imaginaria - Rodrigo Díaz Cortez - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеNuestra casa, que tenía cinco pisos y veinte habitaciones, estaba en medio del Lido, nuestro pequeño principado en un puerto al final del mundo. Papá decía que al barrio le pusieron ese nombre porque el enorme Palace, el edificio vecino, se inspiró en un hotel que estaba en la playa del Lido original, en Venecia, y que aparecía en una película italiana que él adoraba. Ciertas imágenes no se iban de la pantalla de mi mente, como sucede cuando algo impresiona: el desalojo de nuestra casa, la madriguera del viejo relojero que albergó nuestra fuga del correccional de menores o el revólver oculto bajo la chaqueta de cuero de Sinestesia. La realidad era tan nueva para mí que me parecía un sueño.
Cuando llegué a la entrada del edificio estaba cercado con alambre de púas. También habían puesto un vallado para que no se viera nada desde fuera. En el interior, una montaña de cenizas todavía espesaba el aire con su humareda. No admito que a nuestra casa la llamen hotel barato. Odio esa manía que tiene la gente de menospreciar los suburbios, aunque el olor a moho esté envasado en su interior. Levanté la vista. En el balcón había una silla volcada y un jirón de tela se había enredado en la barandilla. Me acerqué a la entrada que había sido tapiada con ladrillos y ya no estaba el buzón de hojalata. Llamé al vacío de las habitaciones como si esperara a uno de los fantasmas del Astronauta. Me apoyé con la frente en el timbre y me quedé allí hasta que el sol se hizo insoportable. Me dirigí a la casa de la mamá del Astronauta. Para mi mala suerte, la madrina Ornelia, que era prima lejana de mamá Dora, se había mudado el día anterior. Al parecer, un camión recogió sus cosas. La casa estaba totalmente deshabitada aunque no se la habían quemado. Grité a una vecina para que me abriera la puerta y me pidió que me marchara lo antes posible de allí. Me advirtió que si me veía la autoridad, volvería al correccional de menores. Yo eso ya lo sabía y preferí correr el riesgo.
Otra vecina me insistió que me quedara en su casa, alegando que le había prometido a mamá Dora que se haría cargo de mí si aparecía, que papá estaba encerrado en una cárcel de la capital llamada San Miguel. Le pregunté si tenía el número telefónico de la casa de mi madrina Ornelia y al recibir una negativa de su parte, se lo agradecí, pero desconfié y le dije que me lo pensaría. Apresuré el paso por una vereda junto al canal repleto de basura, que yo no perdía de vista; no quería cortarme la planta del pie con un casco de vidrio. Avisté un pequeño objeto dorado que provocó que mi corazón diese un vuelco: era la embocadura de la tuba de papá. La estudié una y otra vez. Yo la había usado como talismán en algunas ocasiones, en el examen final del colegio, en alguna cita importante, y ahora regresaba a mis manos como por arte de magia. A papá lo había visto durante tantos años tocar su tuba con ella; era imposible que se tratara de otra, y nada más tenerla entre mis manos fue como si su sonido alucinado me reconfortara el ánimo. Palpar esa embocadura era como si papá estuviera tocando de nuevo delante de mí.
De repente recordé una escena de cuando era pequeña. Estaba sentada delante de un fotógrafo, sobre las rodillas de mamá Dora, con papá y mi hermano Lu, que era dos años mayor que yo. Entonces vi el océano Pacífico. Fuera del estudio del fotógrafo estaba el hermoso y despiadado mar, el mismo que amedrentaba a los hombres con su inmensa fuerza. Yo miraba embobada los barquitos que iban deprisa, de una orilla a otra, antes de que vinieran los grandes barcos, los que traían a la gente de la Segunda Guerra y de los negocios del otro continente. Un barco grande se acercaba. Cuando consiguieron amarralo al muelle, escupió por su boca a muchos europeos que venían para trabajar en las fábricas. Salían en tromba como un rebaño de cabras. Algunos cargaban sobre el hombro sus camas enrolladas, y observaban con curiosidad la vestimenta de la gente que trabajaba en el astillero.
Cada noche yo salía en pijama por la ventana del balcón, con el dedo índice de la mano izquierda en la boca. Oía voces de hombres y mujeres, música que incitaba a dar saltos de alegría, que se mezclaba con los ladridos de los perros. En una ocasión, mi padre dijo: Venga niña, vete a la cama y duérmete ya. Si no duermes, la noche tampoco dormirá y despertará a los músicos. Yo me hice la dormida aunque me picara todo el cuerpo. Por la mañana papá despotricó contra los extranjeros del otro continente que arribaron al puerto cuando nos estábamos tomando un par de fotografías para el recuerdo. Detrás de ellos, bajaron también los piojos y las chinches. Así que mamá Dora nos hizo quitarnos la ropa interior mientras papá encendía leña para el fogón. La hirvieron con detergente. Ahora entendía por qué el barco grande estaba tan inquieto cuando lo amarraron al muelle. Mi hermano Lu quiso salir del cuarto, pero la puerta no se abría. La voz de mamá Dora nos advirtió desde el otro lado: La puerta no se va a abrir hasta que se restrieguen con vinagre el cuerpo y el pelo. Mi hermano Lu y yo nos rascamos un rato. Luego yo le rasqué la espalda a Lu y él me la rascó a mí. Ambos teníamos una cama muy cómoda y una ropa de cama increíblemente blanca. Nos sentíamos como en el cielo.