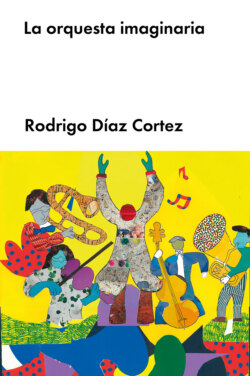Читать книгу La orquesta imaginaria - Rodrigo Díaz Cortez - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеSe notaba que la prisa era lo habitual, y por la velocidad de los pasos daba la impresión de que a la capital no le llegaba nunca la noche. A veces pasaba un hombre ofreciendo leche de burra. No faltaba el que asomaba por la ventana para preguntarle cuánto valía el vaso más chico. Los ojos de la burra me recordaban a los hermosos y tiernos ojos de mamá Dora. Yo lloraba y Sinestesia me cobijaba entre sus brazos. La gente de la gran ciudad se comportaba como si en cualquier momento alguien la fuera a fotografiar.
Sinestesia estaba ansiosa por visitar su barrio. Por eso subimos a un ómnibus que iba hasta el extrarradio del extrarradio de la capital. Viajamos más de una hora. Yo preguntaba dónde estaba la cárcel de San Miguel, y Sinestesia me decía que había que madrugar, levantarse muy temprano para pedir una entrevista con papá. No tuve más remedio que seguir sus instrucciones.
Uno de los mejores amigos de Sinestesia se llamaba Marlon. Cuando lo vi por primera vez me dio repelús, pero a medida que hablaba su risa de calavera dejó de parecerme siniestra. Es más, creo que encajaba con su fisonomía. Estaba emocionado de ver a mi amiga y era evidente que la respetaba. Supongo que el carácter fuerte de ella imponía a cualquiera porque decía las cosas de un modo directo, sin pelos en la lengua. Su amigo se acababa de separar y su mujer, también gran amiga de Sinestesia, se había marchado con el niño.
Marlon dijo: Sine, la cagué. Compliqué nuestro mundo porque me cansé de la cloaca. No sé a qué le llamaba cloaca, pero la cocaína o algo así le había carcomido casi todos los dientes. Marlon dijo: Tu amiga gana una miseria a la semana por cambiar pañales y por aguantar los insultos de una anciana con alzhéimer. A veces viene mi suegra para traerme al niño. Por la noche se lo devuelvo.
Sinestesia le contó la historia de papá: que tras la última revuelta, lo sacaron a empujones de casa, que se lo llevaron con su tuba adentro del furgón policial, lo trasladaron a la cárcel de San Miguel y a mí me mandaron al centro de menores, donde nos reencontramos. Una vez logramos salir de allí, la madriguera de Busico nos salvó, dijo. La imaginación empezó a vagar por el terror vivido en el centro de menores, pero dentro de mi cabeza volvió a sonar la tuba alucinada, como la había tocado papá el día del desalojo.
Marlon había perdido a su madre cuando tenía quince, en plena rebeldía, y a partir de entonces cambió de colegio una infinidad de veces a causa de su mala conducta. El padre se volvió a casar, y luego la empresa que suministraba repuestos de vehículos quebró. Después de que su papá sufriera un infarto, Marlon se quedó solo con la madrastra, que le arrebató lo que quedaba del negocio y todo lo que pudo, excepto la casa de dos pisos en la que vivía, que había pertenecido a sus abuelos y que su padre había inscrito a su nombre. La charla entre Sinestesia y su amigo saltaba de un tema a otro; yo estaba tan cansada que se me cerraban los párpados. Marlon me dejó una toalla y me duché. Luego me llevó al piso de arriba, a un cuarto atestado de bolsas con ropa y muebles viejos repletos de vinilos. En medio de las dos camas había un ventanal que daba a la calle; Marlon parecía entusiasmado por enseñarme el árbol que asomaba desde la vereda. La almohada desprendía un aroma a chicle de menta, colonia, gomina pegada como el aceite. Me dormí mientras ellos no dejaban de hablar.
Muy pronto por la mañana, Marlon irrumpió en nuestra habitación con su risa de calavera y abrió las dos puertas del amplio ventanal. Al parecer quería que viéramos lo verdes que estaban las hojas del árbol. Todavía soy wagneriano, le dijo a Sinestesia, que bostezaba y reía a la vez. Marlon dijo: Es el momento en que los primeros rayos del sol surgen de la cordillera. Le conté que a mi padre también le gustaba mucho Wagner, y cuando le hablé de que siempre tocaba la Cabalgata de las valkirias con su tuba, él rebuscó entre sus vinilos. Eligió uno de entre todos y lo colocó en el aparato. Subió el volumen y comenzó a dirigir la sinfonía. A mí me dio un escalofrío. Marlon nos pidió que no apartáramos la vista de esa enorme montaña llamada cordillera. Era bellísimo ver cómo se filtraban los primeros rayos del sol. Y vinieron los gorriones a jugar entre las hojas del árbol. Unos aterrizaban en el alféizar del ventanal, otros se desplazaban en zigzag, y el movimiento de las manos de Marlon parecía dirigir sus distintos vuelos. Sinestesia aplaudió. Mi cara se empapó de lágrimas y me las quité con el antebrazo. Desvié la vista cuando el sonido sofocado y valiente de la tuba comenzó a crecer tanto en mi mente que me cortó la respiración. La piel de mi cara estaba húmeda y caliente. Mi boca, salada. Tuve que agarrarme a la embocadura de la tuba para no mezclar la fantasía con la realidad. Marlon dijo: Ustedes son las vírgenes guerreras que regresan del campo de batalla, por eso las nombraré como las valkirias, mis divinidades nórdicas. Quise preguntarle a Sinestesia de qué hablaba su amigo y ella me aseguró que no se trataba de nada malo, sino que nos comparaba con heroínas, y que los violines evocaban el incesante pisoteo de los caballos. Sinestesia se cubrió los hombros y la cabeza con una frazada y dijo: No has cambiado nada, huevón, es normal que mi amiga te dejara. Y ambos reían de algo que yo me había perdido. No sé por qué Marlon me recordó al Astronauta. Desayunamos un gran tazón de leche con chocolate. Cuando nos acompañó al ómnibus, no paró de darle instrucciones a Sinestesia de cómo actuar una vez nos presentáramos en la cárcel de San Miguel. Sabía muy bien de lo que hablaba. Marlon le regaló un destartalado celular solo para hablar con ella. Y en ese gesto comprobé que mi amiga se despediría de mí más temprano que tarde.