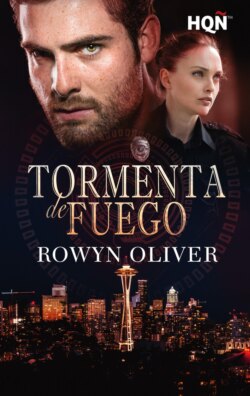Читать книгу Tormenta de fuego - Rowyn Oliver - Страница 7
Capítulo 2
ОглавлениеSentado en el porche de su nueva casa, Max reflexionaba sobre lo que había cambiado su vida en unos meses. No es que fuera un sentimental, simplemente se había pasado cinco años creyendo que podría disfrutar de una buena vida. Y se había equivocado.
Su vida no era perfecta, ni lo fue nunca. Seguramente había pasado cierto tiempo diciéndose que sí, convenciéndose de que todo iba bien, y que nada, nunca, podría ser mejor de lo que ya tenía. Se había acomodado a esa paz quebradiza, pero que de algún modo suponía efímera, porque de noche cuando abrazaba a su mujer a la que quería y se sentía un buen hombre, un buen marido y un buen hijo, siempre estaba la duda de si era un buen hermano. Disfrutando de la vida, mientras su querida hermanita yacía en una tumba fría sin ser vengada.
Cerró los ojos y contuvo el aliento. Había sido lo más feliz que un hombre podía ser en sus circunstancias. Había amado y se había abierto a su esposa todo lo que había podido. Y al parecer no fue suficiente para ser comprendido y amado. Quizás no fuese la adecuada, y ahora que echaba la vista atrás se preguntaba en qué estaba pensando cuando decidió casarse con Arizona.
Max miró hacia abajo y observó los papeles del divorcio que tenía entre sus manos. Estos habían llegado en un sobre certificado con dos pequeños indicadores de colores que señalaban claramente dónde debía firmar para ser, lo que se dice, un hombre libre. Pero ¿quería serlo? Él era un hombre tradicional, cuando se había casado con Arizona lo había hecho para siempre. Cerró los ojos y no estaba satisfecho con echarle toda la culpa a ella. ¿Acaso él mismo no la había utilizado en cierta manera? Hubo un tiempo, no hacía mucho, que pensó que la alegría y vitalidad de su esposa compensarían su carácter taciturno y esos momentos de tristeza en los que se sumía al recordar que no había sido capaz de resolver el asesinato de su hermana.
Un error. Ella jamás lo había comprendido y ahora dudaba de que lo hubiera amado nunca. ¿Qué le había pasado a Arizona? ¿Siempre había sido así y él era demasiado ciego para verlo? ¿Y qué le había pasado a él? Soltó el aire audiblemente. Era más que probable que él mismo se hubiera engañado respecto a sus sentimientos. De lo contrario, firmar esos papeles, divorciarse de ella sería algo inmensamente más duro, y no un mero trámite, un… alivio.
Estaba sentado en los escalones del porche de la casa que acababa de comprar en Seattle. No alquilar, sino comprar, con la intención de quién sabe si no regresar nunca al que todavía consideraba su hogar: Dallas.
Si algo le había enseñado la traición de Arizona, es que a veces necesitas marcharte para tomar perspectiva, para aclarar sentimientos e ideas. Ahora había dejado su vida en Dallas para instalarse en Seattle de manera casi definitiva. Aunque parte de su corazón estaba en su ciudad natal, debería admitir que necesitaba desesperadamente huir de allí. Alejarse de los malos recuerdos, de su incompetencia para atrapar al único asesino que le quitaba el sueño.
Era hora de firmar los papeles del divorcio y empezar una nueva vida, con nuevo trabajo y casa nueva. Era una casa amplia de tres dormitorios, un patio trasero para que un perro pudiera dormir largas siestas sobre la hierba. No es que él tuviera un perro, pero podría tenerlo… Aunque a veces visitaba a Trevor los días de partido y su perro Rex era tan endiabladamente jodido que se le quitaban las ganas de tener un cuadrúpedo correteando por allí. A Max le gustaban los animales, como también le gustaba su rancho que había dejado en Texas. Pero bueno, quizás algún día… quizás algún día podría llevar una vida normal, con amigos, un perro, y una mujer que lo quisiera.
Suspiró.
Al pensar en la mujer, no apareció en su mente la imagen de su esposa con espesos cabellos dorados, sino la flamígera melena de Jud, que, por cierto, no tenía ningún derecho a estar ahí, metiéndose en su mente con imágenes que iban de lo más cotidiano a lo más explosivo.
—Jud O’Callaghan. —Suspiró.
No sabía qué tendría esa mujer, pero no era el momento para pensar en ella. Al fin y al cabo, Jud no le ayudaría a superar su divorcio, uno que no resultaba tan duro después de todo. Y eso le hizo preguntarse cuánto habría querido a su mujer realmente.
No había duda de que, después de lo ocurrido, cualquier hombre sensato habría perdido la cabeza. Su mujer le partió el corazón, o cuando no su dignidad, a hachazos. De eso no hacía mucho, pero el tiempo suficiente como para creer que no había vuelta atrás. No la perdonaría. Su matrimonio estaba muerto y enterrado.
Arizona no le convenía. No era una mujer de fiar después de lo que le hizo. ¿Qué mujer lo era?, ¿qué mujer era lo suficientemente transparente para decir abiertamente lo que pensaba, para no tener dobleces, para no guardarse nada?
Parpadeó y miró al cielo nocturno. Rio sin ganas cuando de nuevo la imagen de una pelirroja malhumorada y con una lengua viperina se le apareció de inmediato. Quizás eso fuera cierto, pensó. Jud O’Callaghan no tenía dobleces, era pura sinceridad. Pura, devastadora y punzante sinceridad. Demasiada para su gusto y su orgullo.
Dio un trago al botellín de cerveza que había dejado a su lado en las escaleras del porche y sus pensamientos se dirigieron de nuevo a su esposa.
Quizás si Arizona hubiese tenido fuertes motivos para traicionarle como lo hizo, él podría haberla perdonado, aunque… jamás olvidado. Pero ¿tan mal se había portado con ella? De nuevo otro suspiro que le hacía pensar que jamás de los jamases confiaría en ella de nuevo, y sin confianza no había amor y mucho menos una relación. Entonces, estaba todo claro. Se había terminado.
Era momento de pasar página, y lo haría en aquella casa. La llenaría de gente, puede que fuera pronto para llevar alguna chica, pero podría invitar a los chicos de la comisaría a un par de barbacoas los días de partido.
Con los codos apoyados sobre sus rodillas y con los papeles en alto, leyó por encima las letras que formaban un sinfín de palabras que Max no quería volver a repasar. La solicitud de divorcio era amistosa, pero en primera instancia la separación no lo fue tanto, y es que él no perdonaba con facilidad las mentiras.
Que el abogado le hubiera hecho llegar los papeles era algo que no debería sorprenderle ya que llevaba más de un año separado de Arizona. Y ya no sentía nada por ella. Era posible que haber encontrado a su esposa con otro hombre le hubiera hecho abrir los ojos de golpe.
Max había sido fiel los cinco años de matrimonio y los dos de noviazgo, algo que no le supuso ningún esfuerzo, porque él era así. No es que fuera un hombre al que no le gustara el sexo, más bien todo lo contrario, pero se creía enamorado. Se creyó enamorado de Arizona desde el mismo momento en que la vio como una mujer y no como la niña que correteaba detrás de él desde que tenía memoria, primero en la escuela y después en el instituto.
Qué lejano parecía ya todo. Y mucho más lejano le parecería después de firmar los documentos. Mañana mismo se los enviaría a su abogado. Seguro que a Arizona no le supondría ningún esfuerzo el estampar su firma junto a la suya y dar por disuelta esa unión que al parecer fue un error desde el principio. Pero con Arizona nunca se sabía, era una mujer caprichosa e inestable. Sin duda se había arrepentido de haber hecho lo que hizo. O así se lo dijo Sue, su hermana.
—Esa hija de la gran puta se presentó en casa. Menuda zorra. Gastó dos paquetes de pañuelos desechables antes de que mamá la invitara a salir —dijo su hermanita con la boca más sucia que se podía encontrar en el estado de Texas—. Evidentemente no le dijo lo que te hizo. O sin duda mamá hubiera descolgado el rifle de caza de papá.
Podría imaginarse perfectamente la escena. Su madre no era tonta, pero era demasiado buena como para pensar mal de Arizona. Y Max había prohibido a sus hermanas hablar del tema a su madre. Pero algo debía sospechar, puesto que un hombre no abandona su hogar y se larga al otro lado del país por nada.
Suponía que aquello era el final.
Iba a sacar el bolígrafo del bolsillo de su camisa, cuando la llamada lo interrumpió:
—Capitán Castillo.
La voz familiar de su antiguo jefe le hizo sonreír.
—Capitán Gottier, ¿qué tal le va por Dallas?
Se escuchó una risa al otro lado del teléfono.
—No nos podemos quejar. Estoy… disfrutando de mi prejubilación.
Max sonrió. Conociendo al antiguo capitán que le había recomendado enérgicamente para ocupar su puesto en Seattle, estaría cazando delincuentes como si tuviera la energía de un adolescente. Pero qué lejos estaba todo aquello de la realidad, pues Max no podía imaginar los motivos ocultos que acompañaban esa llamada.
—¿A qué se debe el honor de su llamada, capitán?
Hubo un silencio demasiado prologando al otro lado de la línea. Max frunció el ceño y esperó, mucho se temía que no era una simple llamada de cortesía.
—¿Es por mi madre?
Gottier era amigo de la familia desde siempre y, si le llamaba, o bien era por trabajo o porque algo había pasado en casa.
—No muchacho, ni mucho menos.
Cuando el hombre volvió a hablar su tono era mucho más grave.
—Sé que debes de estar muy a gusto en Seattle, pero quizás te apetecería… ver algunas fotografías que tengo de un nuevo caso en Dallas.
Max se levantó como un resorte. Dejó los papeles sobre las tablas del porche y se puso alerta.
—¿Es él?
Los dos sabían perfectamente a quien se refería: el descuartizador de Dallas. El asesino en serie que tantos años atrás había empezado su macabra obra, asesinando a casi una docena de mujeres, una de ellas, la hermana de Max.
—Podría serlo —dijo Gottier—, pero ya sabes que también supusimos demasiado pronto que el descuartizador había actuado en Seattle y nos equivocamos.
—Era un imitador —aceptó Max—. Y en este caso… ¿Te parece un nuevo imitador?
—No puedo descartarlo. —Max no pudo verlo, pero intuyó que el capitán Gottier se había encogido de hombros—. Quizás sea el mismo y se haya vuelto descuidado, o quizás sea un buen imitador. Sea como fuere, necesitaría tu opinión, Max.
—Cuente con ella —dijo sentidamente.
Max no había hecho otra cosa en toda su vida que desear atrapar a ese monstruo.
—Entonces, déjame enviarte lo que tengo. Hay unas fotografías y un primer informe listo.
—Quiero ver esas fotos —dijo rápidamente Max.
Al otro lado del teléfono Gottier sonrió complacido.
—¿Tienes un ordenador?
Max dio media vuelta y abrió la puerta para entrar en casa e ir hacia la habitación que usaba de despacho.
—Yo… —quiso hablar Max.
—No te preocupes, hijo, en todo lo que pueda ayudarte estoy aquí. Te mando las fotografías a tu cuenta de correo privada. Sé que en estos meses como capitán estás haciendo un trabajo muy duro, pero también sé que jamás olvidarás lo que le pasó a tu hermana…
Max respiró hondo.
—Por supuesto que no.
El dolor por la perdida, por el asesinato de hacía tantos años que no pudo resolver y le obsesionaba, volvió a doblarle en dos.
—Muchas gracias —consiguió tranquilizarse y que su voz sonara casi serena.
Max se dejó caer frente al ordenador y esperó impaciente a que se iniciara la sesión.
—No hay de qué, Max, no sabes lo que significas para mí. Eres como un hijo.
Max cerró los ojos emocionado y pensando en el caso que acababa de abrirse en Dallas. Otra vez el asesino de su hermana parecía andar suelto y él iba a atraparlo.
—He reservado un vuelo para Seattle —dijo Gottier—, tengo amigos que visitar y no me supone ningún esfuerzo pasarte la información que tengo sobre este asesinato.
Max asintió casi conmovido.
—De verdad se lo agradezco.
—Mañana al mediodía estaré allí.
—¿Mañana? —preguntó sorprendido.
—Sí, siento no haberte avisado con tiempo.
—No es necesario, estaré encantado de verle. Y los chicos de la comisaría también —añadió más animado.
Y yo a ellos, pensó Mathew Gottier al recordar a los agentes que habían trabajado en su comisaría.
—Entonces, me pasaré por mi antiguo despacho.
Max sonrió.
—Le estaré esperando.
—Nos vemos mañana.
Cuando Gottier colgó el teléfono, tenía una sonrisa dibujada en el rostro que no iba a desaparecer en un largo tiempo. Él sonreía, pero estaba seguro de que Max Castillo estaría hirviendo de pura rabia ante las fotos de la última víctima del descuartizador de Dallas. Una auténtica obra de arte.
El juego empezaba de nuevo.
Tal como había predicho, a Max le faltaría tiempo para correr hacia él si le enseñaba un buen hueso que roer. Gottier echaba de menos su competencia. Era hora de hacerle una visita y despertar suficiente interés como para que se planteara regresar a Dallas en busca de su asesino favorito.
En su busca.
¿Qué haría el bueno de Max cuando finalmente supiera la verdad? Cuando se diera cuenta de que él era el asesino que había perseguido media vida.
Miró el teléfono que tenía en la mano y bajó del coche. Frente a él la casa del rancho de los Castillos ocupaba todo su campo de visión. Sonrió satisfecho. Siempre le había provocado una gran satisfacción ver los rostros de sus queridos amigos, la familia Castillo, y saber que no remotamente sospechaban que él y nadie más había acabado con la pequeña Alice.