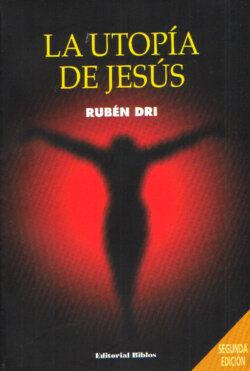Читать книгу La utopía de Jesús - Rubén Dri - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo I
El proceso de espiritualización sacralizada
Todo nuevo ámbito de conocimiento, en la medida en que de alguna manera viene a conmover el mundo espiritual –el ethos– en el que vive el hombre, suscita una resistencia que Gastón Bachelard denominó “obstáculo epistemológico”,[1] pues se opone a la nueva esfera de conocimiento que de esa manera se abre. La raíz de esa resistencia se encuentra a nivel inconsciente o incluso preconsciente. Radica en las prenociones y preconceptos con los que el hombre comúnmente se maneja en su vida cotidiana.
En último término, la raíz se halla situada a nivel de la práctica no transformante de la realidad, que se limita a manejar los instrumentos ya creados en medio de los cuales el hombre se mueve como “en su casa”. En este sentido, el hombre es verdaderamente “un animal de costumbre”. Kosík habló de un mundo de la “seudoconcreción”, es decir, de un mundo que no es creado por el hombre, sino que ya ha sido creado, limitándose el hombre a manipular objetos dentro de aquél.[2]
Lo decisivo para el concepto de “obstáculo epistemológico” es que el hombre se mueve bien con comodidad en ese mundo, sin preguntarse por su verdad o falsedad, y que está dispuesto a luchar contra cualquier cambio que atente contra sus hábitos adquiridos.
Pero no todo nuevo conocimiento suscita el mismo tipo de resistencia. Incluso los hay que no son rechazados. Se da una graduación. El primer grado, o sea, el nivel más bajo, es el que se relaciona con los descubrimientos que tienen lugar en el ámbito de la naturaleza en general, pues estos conocimientos son los que se encuentran más alejados de los intereses entre los que se mueve la vida del hombre.
Así, conocimientos referentes a la vida animal o vegetal son fácilmente aceptados. Sin embargo, incluso en este nivel hay conocimientos que suscitan en diversas capas sociales una profunda oposición. Los nuevos descubrimientos y viajes astronómicos, por ejemplo, han suscitado el vivo rechazo de sectores campesinos que veían en ello una provocación sacrílega al poder de Dios. Incluso en la condenación a Galileo puede verse uno de los momentos culminantes de la lucha que se ha debido sostener para avanzar en los conocimientos de la naturaleza. Michel Servet, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, son todos testigos y víctimas de esta lucha. Algunos de ellos –como Giordano Bruno y Michel Servet– pagaron con su vida el atrevimiento de romper los secretos de la naturaleza.
Pero si en este nivel muchas veces el rechazo a los nuevos conocimientos ha sido tan vivo, ello aumenta cuando pasamos al ámbito de las ciencias sociales, o sea, al de la economía, sociología, política, psicología, pues es el ámbito en el que se mueven los intereses inmediatos de los hombres. Una nueva concepción del Estado, de las clases sociales, del inconsciente, siempre provocará las más encarnizadas polémicas.
Ello no puede extrañar, pues aquí se juegan intereses de clases. Una nueva concepción puede poner en peligro situaciones de poder, riqueza y privilegio largamente trabajados. Por ello, si a pesar de los obstáculos opuestos, los nuevos descubrimientos en el ámbito natural terminan siendo aceptados por todos, no sucede lo mismo con los descubrimientos en el ámbito social. Marx pudo haber escrito los tomos de El capital para demostrar su descubrimiento del «plusvalor», pero aceptar ese descubrimiento por parte de la burguesía equivaldría a una confesión de culpabilidad en la explotación de millones de seres.
Pero el ámbito de las relaciones sociales no es el grado de máximo obstáculo para el avance de los conocimientos, sino el religioso, es decir, el ámbito de las relaciones sociales consagrado por la religión. Elaborar una nueva concepción de Dios que ponga en tela de juicio la concepción tradicional para muchos seres equivale a un verdadero sacrilegio que debe ser inmediatamente condenado, y su autor ejemplarmente castigado.
Este ámbito es sumamente amplio. No sólo abarca lo que podría denominarse propiamente el correspondiente a la teología como la citada concepción de Dios y la realidad del trasmundo, sino también la organización eclesiástica, el tipo de vida que deben llevar los sacerdotes e incluso los simples fieles, es decir, toda la esfera de la moral.
La raíz de la encarnizada resistencia a la novedad en este ámbito radica en la sacralización de intereses de clase cuyo máximo beneficiario es la burocracia sacerdotal. Pero no es el único beneficiario. Todas las clases dominantes de una sociedad tienen interés en que la religión no cambie o cambie sólo dentro de determinados límites, en la medida en que sirve a sus intereses de dominación. Uno de los más lúcidos pensadores de la burguesía, Vilfredo Pareto, lo dijo con mucha claridad: “Una sociedad marcha bien si su elite es inteligente y el pueblo, religioso”. Un pueblo que ha introyectado determinado tipo de valoración religiosa ofrece dura resistencia al cambio. Ello no siempre es negativo, pues ha servido a muchos pueblos para defender su identidad y luchar en contra de la dominación.
Con respecto a Jesús de Nazareth, cuyo proyecto y práctica queremos analizar, uno de los obstáculos epistemológicos más graves con el que tropezamos es el del proceso de espiritualización sacralizada que ha recibido su persona. Se trata de una espiritualización que ha recibido el sello de la sacralización.
La espiritualización implica dos operaciones: la primera es la división de la realidad en dos partes, una material y la otra espiritual; y la segunda, la atribución de toda práctica a la realidad espiritual. Así, si Jesús entró en Jerusalén y se apoderó del Templo anunciando su destrucción, ello se refiere a la destrucción de su cuerpo mediante la muerte; si habló de los pobres, se refirió a los “pobres de espíritu” en cuya categoría entran también los ricos en sentido material; la categoría “Reino de Dios” no se refiere a ninguna realidad terrena que tenga que ver con la política y la economía, sino al cielo, situado después de la muerte.
En pocas palabras, Jesús es visto como un ser perteneciente puramente al ámbito del espíritu, sin que los conflictos humanos, políticos y sociales lo rocen en lo más mínimo. A lo sumo, puede tomar conocimiento de ellos para proponer soluciones desde arriba. El conflicto de las clases sociales, el de los pobres y los ricos –en lenguaje del Evangelio– se soluciona mediante el precepto del amor que no tiene en cuenta la existencia de las clases y abarca por igual a pobres y ricos, oprimidos y opresores.
Dentro de esta concepción es impensable un Jesús que se indignó violentamente en contra de los sacerdotes, escribas y fariseos, o que en el desierto sufrió tentaciones reales, es decir que lo conmovieron interiormente.
Este proceso de espiritualización, a su vez, se vio reforzado por el de sacralización. Esto significa que el mensaje de Jesús, su proyecto y su práctica, volvieron a ser interpretados en el marco de las religiones tradicionales que consideran como sagrada toda la parte que el proceso de espiritualización considera simplemente como espiritual.
Es menester no confundir ambos procesos y comprender cómo en el cristianismo la espiritualización se vio fuertemente reforzada por la sacralización. El primer proceso, el de espiritualización, le proviene al cristianismo del ámbito helenístico en el que desarrolló la reflexión –la teología– sobre la práctica de Jesús, y en especial de la filosofía griega; y el segundo, el de sacralización, de la influencia que las religiones en general tuvieron sobre el mismo.[3]
La filosofía griega, de hecho, constituye la expresión filosófica de la concepción religiosa o sacerdotal. Si tal concepción no tuvo en Grecia las consecuencias inmovilizantes que en cambio habría de tener en el cristianismo, ello se debe a que allí no fue sacralizada. Al contrario, la filosofía constituyó una especie de desacralización.
El dualismo como concepción de la realidad, que implica el proceso de espiritualización, se encuentra dialécticamente conectado con el dualismo de la práctica social de la sociedad esclavista griega. A los amos –los hombres libres– corresponde el ámbito de la espiritualidad, mientras que a los esclavos y demás sectores cercanos les pertenece el despreciado ámbito de la materia.
Esta dualización de la sociedad habría de recibir un impulso extraordinario con el advenimiento de la sociedad burguesa y la consecuente división de la sociedad en sociedad civil,[4] ámbito de la lucha de todos contra todos por la supervivencia y el poder, y la sociedad política o Estado, ámbito espiritual o cielo, en el que se proclama que todos los hombres son iguales. El agravante aquí es que en el cielo de la sociedad política todo se profesionaliza. En consecuencia, también la religión, que pasa a ser campo exclusivo de sus profesionales, los sacerdotes, y sus intelectuales, los teólogos. A ellos pertenece el ámbito espiritual sacralizado.
Como consecuencia de este doble proceso –espiritualización y sacralización– se tiene un estereotipo de Jesús inamovible. Este Jesús es tan manso de corazón que es incapaz de arrebatos de violencia; es tan dulce que es inconcebible que pronuncie expresiones fuertes; es amante del sufrimiento; lo sabe todo de antemano; nunca participó en problemas políticos; su mensaje es completamente ajeno a las ideologías de la época. Es fácil seguir enumerando características de un estereotipo que todo cristiano conoce.
Este estereotipo ofrece la mayor resistencia a un análisis real del proyecto y de la práctica de Jesús. Si no hay una disposición a cuestionarlo, difícilmente podrá entenderse algo de lo que trataremos de analizar en este libro. No pedimos que se acepten nuestras interpretaciones, sino que se esté dispuesto a cambiar la concepción sobre el proyecto y la práctica de Jesús, y en general sobre su persona, si el análisis demuestra que ello es necesario.