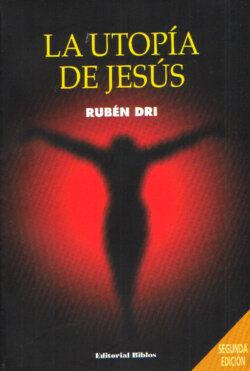Читать книгу La utopía de Jesús - Rubén Dri - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo VI
La sociedad de Jesús
Ya hemos visto que la totalidad se estructura a partir de la producción que es su momento trascendente. Para los efectos de nuestro análisis distinguiremos entre modo de producción y formación social.[34] Entendemos por modo de producción la manera de organizar la producción. Un modo de producción es distinguible de otro por factores como la extracción de plusvalía – sea por vía extraeconómica,[35] como en los modos de producción precapitalistas, o económica, como en el capitalista–, la propiedad de los medios de producción, la división del trabajo, el nivel de las fuerzas productivas.
Pero en la realidad no se dan los modos de producción puros. No existe la totalidad ya hecha ni un proceso de totalización única, como pensaba Augusto Comte, sino una serie de totalizaciones parciales, en camino hacia la totalización completa. Estas totalizaciones parciales son las formaciones sociales. Una formación social consiste en el modo concreto como se realiza un modo de producción. Éste siempre se encuentra mezclado con otros modos de producción que se le subordinan sin desaparecer por completo. La historia de los modos de producción es, en realidad, la historia de las formaciones sociales en las que se realizan.
Para nuestro propósito, pues, debemos en primer lugar caracterizar el modo de producción al que correspondía la Palestina de la época de Jesús –siglo I– y la formación social palestina.
El modo de producción correspondiente era el asiático,[36] que en ese momento era dependiente del modo de producción esclavista propio del Imperio Romano. Con la conquista de Alejandro Magno (siglo IV a. de C.) Palestina ya había sido sometida al modo de producción esclavista griego, y, luego, con la conquista realizada por Pompeyo (63 a. de C.) había pasado a depender de Roma.
Corresponde, en primer lugar, caracterizar el modo de producción asiático.[37] Se basa en la apropiación colectiva del suelo por parte de la “entidad comunitaria tribal”. “La tierra es el gran laboratorio, el gran arsenal que proporciona tanto el medio de trabajo como el material de trabajo como también la sede, la base de la entidad comunitaria.”[38] El elemento fundamental es la tierra, la posesión de la tierra. Tengamos presente este elemento para cuando consideremos los momentos fundamentales del Reino de Dios.
En realidad, en cuanto a la posesión de la tierra, se produce una mediación que es necesario tener en cuenta. Por una parte, el dueño de la tierra es la comunidad, y el individuo que la posee la puede trabajar, en cuanto miembro de ésta. Pero la comunidad, a su vez, sólo es dueña de la tierra en cuanto recibe una delegación de una unidad superior, el Estado, “unidad omnicomprensiva”, que está por encima de todas estas pequeñas entidades comunitarias.[39]
La unidad superior o Estado no aparece caprichosamente. Es la necesidad de determinadas obras que tienen las comunidades la que hace posible y necesaria su aparición. Se trata de las obras de riego y canalización que sólo las puede realizar una entidad que disponga de los medios necesarios para ello. Por lo tanto, el Estado cumple una función para las comunidades. Pero tal función es al mismo tiempo opresión, porque los sectores sociales –nobleza real, sacerdotes, escribas, militares– que se apoderan del Estado lo aprovechan para llevarse abundantemente el excedente del trabajo de las comunidades.
La necesidad que tienen éstas de defenderse de peligros comunes–como las inundaciones, la sequía o las invasiones de tribus enemigas– o de obtener el preciado beneficio común del agua crea las condiciones propicias para el establecimiento de un gobierno central estable y autoritario. Nace así el despotismo oriental, tan odiado por los profetas, propio de las monarquías asiáticas.
Las comunidades son autosuficientes. Producen todo lo necesario para vivir, intercambian por trueque sus productos y combinan la agricultura con la manufactura, de modo que todo lo necesario se produce allí. La aldea no es sede de comercio. Pero allí donde el modo de producción entra en contacto con otro más avanzado, como el esclavista, o donde las clases dominantes intercambian los productos que, como excedentes, han obtenido de las comunidades, se forman las ciudades. Allí residen los nobles, las clases dominantes que son grandes propietarios. Siempre la tierra es la fuente de la riqueza.
El modo de producción asiático, en lo que se refiere a la propiedad de la tierra, puede representarse de la siguiente manera:[40]
En lo que se refiere a la manera de emplear el excedente, el esquema anterior puede ser complementado con el siguiente:
P Producto del sector artesanal y comercial.
E Excedente.
E1 Gastos de guerra.
E2 Gastos de producción artesanal y comercial.
E3 Gastos para obras públicas.
E4 Gastos para otros funcionarios.
C Producción agraria que revierte a la comunidad.
I Producción agraria total.
T Sector en que trabaja la comunidad fundamentalmente al margen de que ocupe su trabajo realizando sus necesidades en otros sectores.
En el modo de producción esclavista “la tierra de cultivo aparece como territorio de la ciudad, no ya la aldea como mero accesorio de la tierra”.[41] Si en el modo de producción asiático la unidad natural es la tierra, apareciendo la aldea como su prolongación natural, en el modo de producción esclavista la unidad natural es la ciudad con sus tierras colindantes. La ciudad es su producto. Si en el primero los miembros de las comunidades padecen una verdadera “esclavitud generalizada”, en el segundo hace su aparición la esclavitud propiamente dicha.
En cuanto al Estado, el modo de producción esclavista ha conocido distintas formas, desde las más despóticas, pasando por los distintos matices de las aristocráticas, hasta las más democráticas, como en ciertas épocas de la vida de Atenas.
En cuanto a la formación social,[42] no podemos tratar en forma unitaria la Palestina del siglo I en nuestra era, porque tanto geográfica como políticamente estaba claramente dividida en cuatro zonas: tres entre el Jordán y el mar Mediterráneo, de norte a sur –Galilea, Samaria y Judea–, y dos al este del Jordán, de norte a sur –Decápolis y la Perea.
De todas ellas nos interesan particularmente Galilea y Judea, por ser la primera el teatro principal de la actividad de Jesús de Nazareth, y la segunda, por ser el lugar de su muerte. Geográficamente, Galilea es una región mucho más fértil y rica que Judea, que es árida y pedregosa.
Galilea estaba dotada de dos grandes rutas comerciales que la ponían en comunicación con el mundo helénico y con el romano. Una ligaba el mar con Damasco, y la otra desde Damasco llegaba hasta Jerusalén, siguiendo el valle del Jordán. Además, se había realizado en forma bastante abundante el entrecruzamiento de los judíos con los no judíos. Los primeros eran sobre todo campesinos. Es por ello que el movimiento de los zelotes, que expresaban los intereses de los campesinos y de otros sectores oprimidos, tuvo allí profundo arraigo.
Judea, por el contrario, estaba más aislada del resto del mundo siendo, en consecuencia, un lugar más propicio para mantener la pureza de la tradición judía. La vida se concentraba en torno de Jerusalén y fundamentalmente en el templo, que de hecho era el centro no sólo para los habitantes de Judea y de la Palestina toda, sino de toda la diáspora judía, que abarcaba los lugares más remotos del Imperio Romano.
La base de la economía de Palestina era la agricultura que se encontraba en un estadio de desarrollo primitivo. Los principales productos eran en Galilea, trigo, vino, bosques, ganado mayor, pesca; en Judea, vino, aceitunas, frutas legumbres, cereales; en Transjordania, trigo, ganado mayor; en Samaria, trigo, bosques y legumbres.
En cuanto a la composición social, podemos dividir las clases sociales en un bloque dominante y otro dominado. El bloque dominante estaba formado por la nobleza sacerdotal, la nobleza laica y los escribas, y el dominado por los jornaleros agrícolas, los pequeños propietarios, los pequeños comerciantes, los empleados y servidores del templo, los simples sacerdotes, los levitas, la mujer, los esclavos.
En el bloque dominante sobresale en primer lugar la nobleza sacerdotal. Comprendía al sumo sacerdote, el jefe supremo del templo, los jefes de las veinticuatro secciones semanales, los guardianes del templo y los tesoreros, que eran tres.[43]
El sumo sacerdote era la máxima dignidad a la que podía aspirar un judío. Presidía el Gran Consejo o Sanedrín y en caso de ser sometido a juicio sólo el Sanedrín era competente en la materia. Gozaba de inmenso prestigio y de gran poder político, incluso después de su deposición. Las intromisiones del poder político, a partir de la época de los Seléucidas, le hizo perder gran parte de su prestigio y poder. Herodes nombró y destituyó según sus propios intereses a los sumos sacerdotes, los cuales terminaron subordinándose completamente al poder político.
Debajo del sumo sacerdote estaban el jefe supremo del templo, al que competía la supervisión del culto y constituía la suprema autoridad policial; los jefes de las secciones semanales (veinticuatro de ellos), los cuales conformaban un colegio autónomo; los guardianes, de los cuales cuatro eran levitas jefes, y los tesoreros, que eran tres.
El sacerdocio se transmitía por herencia. “Según la concepción histórica del judaísmo contemporáneo de Jesús, la familia sacerdotal sadoquista –nombre que viene de Sadoc, sumo sacerdote que actuó bajo Salomón y David– había proporcionado, desde Aarón, los sumos sacerdotes de Israel, los cuales se sucedieron sin interrupción.”[44] Pero esta sucesión se rompe en tiempos de Antíoco IV Epífanes, el cual en el 175 reemplaza a Onías II, el último sacerdote sadoquista legítimo, por Jesús, que toma el nombre helénico de Jasón, y luego sustituye a éste por Menelao, quien hace asesinar a Onías II. El hijo de éste, Onías III, toma las armas para luchar contra Antíoco IV Epífanes pero finalmente derrotado, a pesar de haber logrado tomar Jerusalén, se retira a Egipto, donde construye el templo de Leontópolis.
La persecución a que el rey Antíoco somete a los judíos hace que éstos, liderados por los macabeos, se subleven y emprendan las luchas de liberación. En el 152, Jonatán, de la familia de los Asmoneos –macabeos– asume el sumo sacerdocio, que queda en su familia hasta el 37, año en el que Herodes se apodera de Jerusalén. En el 35 Herodes asesina al último sacerdote asmoneo, Aristóbulo, y a todos sus parientes, quedando en sus manos el poder de nombrar y destituir a los sumos sacerdotes a placer.
A partir de entonces las familias sacerdotales se dividen en legítimas e ilegítimas. “Las familias legítimas eran únicamente las sadoquitas, que prestaban sus servicios en el templo de Onías, en Leontópolis, y las familias procedentes de esta rama directora, y las ilegítimas eran aquellas familias de cuyo seno el azar o la política, a partir del 37 a. de C., había elevado a uno o a varios miembros a la suprema dignidad religiosa.”[45] Cuando los zelotes se apoderen del templo, en el 65 d. de C., introducirán el procedimiento de elegir al sumo sacerdote por sorteo.
La política de esta nueva aristocracia sacerdotal, que es la que estaba en el poder en la época de Jesús, se basaba en la fuerza y la intriga, que “le permitía obtener las principales funciones del templo, y tener en sus manos los impuestos y fondos del mismo”.[46] Quedaban en sus manos “no sólo el templo, el culto, la jurisdicción sobre los sacerdotes, un número considerable de asientos en la asamblea suprema, el Sanedrín, sino también la dirección política de la asamblea del pueblo”.[47]
Junto con la nobleza sacerdotal destaca la nobleza laica, cuyos representantes formaban parte del Sanedrín. Son nombrados en los Evangelios con la denominación de ancianos. El Sanedrín se componía de setenta y un miembros distribuidos entre los sacerdotes jefes, los escribas y los ancianos. Estos últimos eran los representantes de las principales familias no sacerdotales que compartían el poder junto con las familias que formaban la nobleza sacerdotal. Eran familias de terratenientes. En la nobleza laica incluimos a la corte de Herodes, que en la época de Jesús tiene su residencia en Tiberíades, Galilea.
En el bloque dominante de la época de Jesús debemos colocar también a los escribas, quienes provenían de todos los estratos sociales y constituían una nueva clase social en ascenso, cuyo poder fincaba fundamentalmente en el saber. Es el momento en que comienzan a aparecer las profesiones académicas, y gran número de puestos, antes ocupados por miembros de la aristocracia sacerdotal o laica, pasan a manos de los escribas.
El bloque dominado estaba constituido por los jornaleros agrícolas que trabajaban en los latifundios de la nobleza laica y sacerdotal; los pequeños propietarios campesinos que vivían penosamente del producto de su trabajo; los esclavos, cuyo número no era significativo para la producción que corría por cuenta fundamentalmente de los campesinos, cuyas comunidades estaban en crisis debido, en gran parte, a la subordinación del asiatismo al esclavismo; los simples sacerdotes, los cuales recibían los diezmos y otros tributos, que les eran completamente insuficientes, por lo cual “se veían obligados a ejercer una profesión en el lugar donde residían, de ordinario un oficio manual”;[48] los levitas, entre los cuales, sin embargo, es necesario distinguir un estrato superior, formado por los músicos y los cantores, y otro inferior, constituido por los servidores.
Al hacer la división en clases sociales en la Palestina del tiempo de Jesús, sin embargo, es necesario tener en cuenta otro factor fundamental: el grado de pureza al que pertenecían los distintos sectores sociales, pues regía el sistema de mancha-pureza.[49] Podemos decir, en general, que los ricos eran puros, es decir, observantes de la ley, mientras que los pobres eran impuros o pecadores. Sin embargo, entre los impuros están también los publicanos o cobradores de impuestos, que distan mucho de ser pobres.
Los distintos sectores sociales se movilizaban de acuerdo con determinadas corrientes religioso-políticas entre las que sobresalen los saduceos, los fariseos, los bautistas, los esenios y los zelotes. Caracterizaremos brevemente a cada una de ellas, porque la práctica de Jesús se entrecruzará con las mismas, concordando con algunas y discrepando violentamente con otras.
La corriente saducea expresaba los intereses de la nobleza, tanto sacerdotal como laica. Surge en la época de la insurrección macabea –siglo II a. de C.– expresando desde el inicio una actitud dialoguista, de componendas, con el ocupante, que se prolongará cuando la dominación siria sea suplantada por la romana. Ellos estarán a favor del pago del tributo. Tenían todo que ganar de un arreglo con los ocupantes.
Estaban en sus manos la administración y el culto del templo, la principal entrada de riquezas. Ideológicamente se atenían a la Torá escrita, interpretada en un sentido conservador, oponiéndose a la Halaká oral, desarrollada en especial por los fariseos, porque en las tradiciones orales se transmitían mensajes revolucionarios. Estaban en contra de la resurrección, tema fundamental de la literatura apocalíptica, que surge a raíz del levantamiento popular macabeo en contra de la dominación. Creer en la resurrección en esos momentos era legitimar la insurrección y darle perspectivas de triunfo.[50]
La corriente farisea surge en la misma época que la saducea.[51] Los fariseos provienen de los hasideos o piadosos, grupo que se adhiere a los macabeos en las luchas de liberación y del cual provienen también los esenios.
Los fariseos formaban verdaderas comunidades cerradas con reglas bien establecidas para la admisión de los candidatos. Éstos debían atravesar un período de prueba que duraba de un mes a un año, según los casos, asumir el compromiso de observar los reglamentos de la comunidad y las prescripciones sobre la pureza y los diezmos, prescripciones estas últimas a las que asignaban una enorme importancia y que estarán en el centro de las controversias con Jesús.
Las comunidades de los fariseos tenían un jefe, el cual siempre era un escriba, asambleas que se realizaban los viernes por la tarde, una comida semanal en común y su propia justicia.
Socialmente no representaban a los sectores dominantes. Surgen de sectores populares –campesinos, comerciantes, artesanos, simples sacerdotes– enfrentados a la dominación extranjera y esperanzados en el advenimiento del Reino de Dios.
Frente a la exclusiva Torá de los saduceos, los fariseos sostenían la vigencia de la Halaká oral. Pero el punto central de su ideología se centraba en el tema de la pureza. Mientras los saduceos sostenían las normas de pureza –sistema de la mancha-pureza– como válidas y obligatorias sólo para los sacerdotes, los fariseos las extendieron para todo el pueblo. Fueron los principales sostenedores de Israel como un pueblo elegido.
De modo que su frente de batalla era doble: por una parte, los saduceos, con los que finalmente entrarían en componendas; y por otra, el común del pueblo formado por los impuros, los que no practicaban las leyes de pureza, los pecadores. A raíz de esta práctica farisea, el título de am ha-arez que antes hacía referencia a la totalidad del pueblo de Israel, pasó a denominar sólo a los impuros, al pueblo pobre y pecador.
Los esenios y los qumramitas formaban comunidades semejantes a las de los fariseos, pero, como se apartaron de la sociedad, formando verdaderas comunidades conventuales, no incidieron en forma significativa en la lucha de clases en la época de Jesús. Es menester señalar, sin embargo, que en el seno de estas comunidades, formadas por sectores populares enemigos de la dominación extranjera y esperanzadas en el advenimiento del Reino, se cultivó una viva literatura apocalíptica que alimentaba las esperanzas merced a las cuales se había producido la insurrección macabea.
Los bautistas con toda probabilidad nacen más tarde, en la época de Jesús de Nazareth, lo mismo que los zelotes. Los bautistas, cuya denominación proviene de la práctica del bautismo, pertenecían a la corriente profética radical. Herodes percibe el peligro de Juan el Bautista y por eso lo hace asesinar.
Los zelotes expresaban la vertiente más violenta de los sectores populares enfrentados a la dominación externa y a la interna. Su número fue creciendo constantemente, hasta lograr la hegemonía en las masas cuando la insurrección del 66 d. de C.
Cuando veamos la estrategia de Jesús,[52] analizaremos también la de los zelotes que es la que más se le acerca, pero desde ya hacemos notar que querían “purificar” a la sociedad, de manera especial al sacerdocio, echar al usurpador romano y liberar de sus deudas a todos los sectores populares que habían caído en manos de los ricos terratenientes y comerciantes, y cuyas actas de deudas se guardaban en el templo.
El método preferido en contra del usurpador romano era el de los golpes de mano, la guerrilla con sus escondrijos naturales en el desierto, de acuerdo con la tradición macabea, y los “ajusticiamientos” de líderes políticos de los opresores.
En cuanto a la estructura política,[53] es necesario tener en cuenta, en primer lugar, al asiatismo de la formación palestina, y, luego, su subordinación al esclavismo romano. En cuanto a lo primero debemos, a su vez, distinguir entre las aldeas y las ciudades. Las aldeas estaban gobernadas por un consejo de ancianos formado por los jefes de las casas judías que respondían a las normas de pureza, y un sacerdote encargado de resolver los problemas de acuerdo con el sistema de la mancha-pureza. En las ciudades la máxima autoridad era el Consejo, formado por los jefes de las familias más ricas, teniendo también mucha importancia los tribunales, presididos por los escribas.
Jerusalén ocupaba un lugar especial. La máxima autoridad allí era el Sanedrín, formado por setenta y un miembros, divididos entre los sacerdotes jefes, los escribas y los ancianos, a los cuales ya conocemos.
Pero Palestina, organizada de esta manera, dependía del Imperio Romano. A partir del 6 d. de C. quedó dividida en dos regiones, la de Judea y Samaria, dependiente del procurador romano que residía en Cesarea, junto al mar; y la de Galilea, dependiente del Legado romano que residía en Siria. En Galilea, por otra parte, se encontraba el rey Herodes Antipas, y de él en lo inmediato dependía Galilea. En las fiestas, el procurador se trasladaba a Jerusalén, ciudad en la que había una guarnición romana permanente que ocupaba la fortaleza Antonia, para prevenir la posibilidad de tumultos populares en contra de la dominación romana.
Como la práctica de Jesús se divide en dos etapas netamente distintas, la de Galilea y la de Judea, es necesario hacer notar las diferencias existentes entre la formación de una y de otra, como queda expresado en los gráficos que siguen.