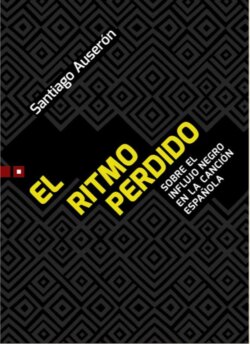Читать книгу El ritmo perdido - Santiago Auserón Marruedo - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El gato encerrado
ОглавлениеUsamos con frecuencia el nombre de algunos animales como apodo individual o gentilicio para destacar cualidades que ni la identidad formal del sujeto reconoce ni están incluidas entre los rasgos que distinguen a nuestra especie. Dando un aparente paso atrás en el orden de la evolución, designamos a alguien como Gato, León, Tigre, Caballo, Oso, Gorila, Zorro, Lobo, Víbora o Perro. Recuperamos de este modo cualidades inhumanas para otorgarles cierto valor simbólico. No es que pretendamos identificar al ser humano con el animal en cuestión o señalar semejanzas evidentes entre ambos, muchas veces el apodo le cae a uno encima de manera totalmente accidental. Sin embargo convertimos lo animal en rasgo distintivo e intensificamos su sentido como si estuviésemos más cerca del totemismo primitivo que del Siglo de las Luces. Algunos pueblos de Australia, África y América conservaban todavía en el siglo xx una forma de organización social basada en clanes que tomaban el nombre de un animal, el cual se convertía en objeto sagrado o tótem y no podía ser sacrificado ni comido, salvo en determinadas ocasiones rituales. Los miembros de un mismo clan no podían contraer matrimonio ni mantener relaciones sexuales, quizá para favorecer el intercambio con otros clanes. Los individuos heredaban el nombre del tótem correspondiente a su clan por vía matrilineal. Tenía un sentido de identificación mágica con las virtudes del animal, el clan quería emparentarse con su poder.1
El apodo animal renueva en el medio urbano un resto de animismo que el éxodo rural parecía haber dejado definitivamente atrás. Todavía en los pueblos, la costumbre de colgar apodos circunstanciales, que se convertían en pesada herencia familiar como grotescos títulos nobiliarios, rara vez echaba mano de nombres de animales. La cercanía del establo bastaba para tener presente el papel de las bestias como fuente de alimento que había perdido todo carácter sagrado.2 El viejo sacrificio ritual, que convertía a los miembros de una comunidad en partícipes ocasionales de lo divino, se reproducía semanalmente en la misa dominical, dando a comer a la vecindad más devota fragmentos de un dios humanizado. Fue preciso distanciarse del medio rural, que los hijos del pueblo fuesen a buscar trabajo y pareja lejos de su entorno, para que el apodo animal recuperase un halo legendario, reflejo pálido y tardío del tótem primitivo, precariamente adherido al individuo perdido y anónimo entre el gentío urbano. Tras la humanización de lo divino, fue preciso que el nuevo habitante de la urbe se deshumanizase un poco.
El apodo animal conserva un halo degradado y borroso de antigua efigie heráldica. Es un símbolo desprovisto casi por completo de prestigio, como un tatuaje que ha perdido significado colectivo, que responde solamente a los caprichos del destino solitario. Mide la distancia creciente entre el individuo y la comunidad, que antaño buscaba asimilarse con otra especie animal y hoy juega como al descuido con imágenes que nos comprometen débilmente. Pone a prueba el resorte gastado de los nombres. Tiene cierto interés gramatical observar de cerca, como con lupa, el funcionamiento de ese deterioro simbólico.
En el caso del apodo individual, el nombre común del animal pasa a ser propio de un individuo humano. El tótem con el cual se identificaba todo un clan prehistórico se convierte en mera caracterización personal. Falta el sentido vinculante con el grupo que le daba fuerza a la denominación. Pero el apodo animal tampoco llega a ser propio del todo, porque conserva el eco genérico de la especie aludida. Su resorte gastado fluctúa por tanto entre lo humano y lo inhumano, entre lo propio y lo común. Cuando el nombre de la especie animal se aplica en cambio a un colectivo, vincula a una especie con parte de otra especie, sigue siendo común. Podríamos pensar que las funciones del viejo tótem en este caso se renuevan, pero lo cierto es que acontece algo distinto. El nombre de la especie animal destaca ciertas cualidades del grupo humano. Su significado se intensifica para diferenciarlo de otros grupos con los que no admite intercambio. No es el nombre totémico de un clan que espera relacionarse con otros clanes, sino el de un colectivo segregado. El apelativo común adquiere nuevo realce, la cualidad animal se transforma en intriga que sólo entienden los implicados. Si en el apodo individual el valor simbólico fluctúa de forma algo indecisa entre el carácter propio del sujeto aislado y lo común de una especie animal, en el uso como gentilicio el nombre de la especie animal, sin dejar de ser común, se singulariza, se convierte en valor cultural cerrado sobre sí mismo, que se arriesga a ser ensalzado o denostado. El nombre común de una especie animal se debilita cuando se convierte en nombre propio de un individuo. Recobra fuerza si se aplica a un grupo, pero sólo para oponerse al resto de la humanidad.
Veamos algunos ejemplos: si decimos «el León de Belfast», aludimos a un cantante huraño, rugidor y peleón, tal vez hasta cruel y sanguinario –aunque en el fondo noble–, en caso de caer sobre su presa. Eso nos quiere hacer temer, al menos, tal designación. Su talante se compara con todos los rasgos comunes de la especie felina mayor. La expresión, al incluir un topónimo urbano, produce además un curioso efecto de contraste, como si viéramos al magnífico animal melenudo –¿tocado con sombrero Stetson?– recién escapado de una jaula en mitad de la conflictiva ciudad irlandesa. El individuo solitario así designado preserva cierta capacidad de seducción, como si no dejara de tener presente que, para ser eficaz, el viejo tótem necesitaba el reconocimiento del público femenino.3 Si decimos, en cambio, «jaguares latinos», «jóvenes leones», u «osos de discoteca», atribuimos a un colectivo cierta cualidad específica de la especie animal, sea la fiereza, sea un carácter juguetón, algo torpe y brusco, ajeno a convencionalismos. Usos despectivos de la palabra «perro» se reparten por igual entre moros y cristianos, aludiendo a la supuesta bajeza del colectivo opuesto.4 Estamos ante funciones de la denominación algo extrañas, por muy naturales que parezcan, de significado ambivalente, que singularizan de un modo u otro el lugar común, jugando a intercambiar rasgos entre individuos y grupos, entre distintas especies, convirtiendo cualidades naturales en valores culturales contrastados. Quizá todo símbolo lleve a cabo un intercambio parecido. Quizá el lenguaje consista en una constante alternancia bipolar, en un continuo proceso de deterioro y revigorización del reparto simbólico. En todo nombre se escucha, ya sea propio o común, la respiración de otro ser. El nombre nos ata al cuello la sombra de un doble, el espíritu de un muerto, no sólo el antepasado en línea directa, sino un ancestro común a los animales y a los hombres.
En un extraño y fascinante libro, el escritor Elías Canetti, búlgaro de nacimiento e hijo de sefarditas españoles, interpretaba la función del nombre totémico en franca divergencia con respecto al sentido sexual y familiar que le había asignado el padre del psicoanálisis. El totemismo sería, desde su perspectiva disidente, algo más que una forma de organización social. El animal totémico es un doble, un espíritu ancestral que representa los lazos con la naturaleza más allá del linaje humano. Adoptar su nombre expresa un deseo de metamorfosis y de multiplicación, pero no en el sentido de la reproducción genética y lineal, sino como fenómeno de «masas» o asociación de energías a la vez en el espacio físico y en el plano de los símbolos. Las masas más primitivas: la horda en fuga, las mutas de guerra o de caza, las danzas rituales fúnebres o festivas, sostienen una doble relación con las fuerzas del entorno y con el espíritu de los antepasados. La muta, que es un pequeño grupo de hombres asociados para actuar con un fin preciso, se opone por su dinamismo al carácter estático del clan, de la tribu y del linaje. Tiende a provocar metamorfosis, fenómenos masivos de mayor alcance. La masa más numerosa e imponente es –de acuerdo con Canetti– la de todos los muertos que aguardan algún resarcimiento por sus penalidades hasta el día del juicio. Probablemente tendrán que contentarse con el reconocimiento de los vivos por su contribución a preservar y perfeccionar sus medios de expresión. Los ciudadanos contemporáneos se lo debemos, no menos que los hombres primitivos. A cambio ellos nos aguardan para que formemos parte de la comunidad más extensa que quepa imaginar, la de las «masas invisibles». La comunidad de los vivos con los muertos es «la idea más antigua de la humanidad». Aristóteles sabía lo que decía cuando alababa el amor por los desaparecidos. Advirtamos que el vínculo con las «masas invisibles» –con las vibraciones del entorno, con el espíritu de los antepasados– se prolonga en la tradición oral por medio del lenguaje, de la música y de la danza. La «cultura de masas» no habría esperado hasta la revolución industrial y demográfica del siglo xix para empezar a actuar, según Canetti.5
Las masas se relacionan con fenómenos rítmicos desde los tiempos más remotos: «El ritmo es originariamente un ritmo de los pies. [...] Los dos pies nunca pisan con la misma intensidad. El hombre siempre ha prestado atención a los pasos de otros hombres; con toda seguridad estaba más pendiente de ellos que de los propios». La pequeña horda de cazadores lee en el suelo las huellas de una manada, ésta es la primera escritura que el hombre aprende a leer. Ante la manada numerosa u otra horda enemiga, el pequeño grupo quisiera multiplicarse. La masa en formación desea incorporar todas las energías del entorno, humanas o inhumanas, y cuando no dispone de más fuerzas las finge para favorecer el acoso o la fuga. El incremento del ritmo de los pies simula, por medio del ruido y también por las huellas impresas en el suelo, un mayor número de hombres. He aquí la representación audiovisual primigenia, efectuada a ras de la necesidad perentoria: huellas simuladoras, numerosas, amenazantes, parcialmente engañosas. Tal es el origen de la danza, que expresa el deseo de crecimiento y de ocupación de un territorio extenso por parte de los miembros de la tribu. Desde el punto de vista de las masas, el ritmo no es una manera de medir el tiempo o de asegurar la sucesión, se asocia antes que nada con la extensión, con el deseo de renovar la posibilidad del crecimiento masivo y de la «descarga» sincrónica, llenando el espacio circundante en alianza con fuerzas de toda especie.6
La mentalidad occidental contemporánea tiende a desprenderse de la creencia en los espíritus como mera superstición. Prolonga en cambio su relación con las «masas invisibles» transfiriendo su expectación hacia las generaciones futuras. Canetti subraya la importancia de esta noble preocupación, que de ser sincera podría contribuir a la supresión de las guerras, pero la humanidad venidera tendría mejores garantías si la actual fuese capaz de sostener el convenio con los antepasados, cuyo espíritu alienta en las palabras y duerme con un ojo abierto en los instrumentos musicales. Ciertas pervivencias particularmente iluminadoras animan a mantener un prudente respeto hacia los espíritus de otro tiempo sin necesidad de caer en la vulgar superstición. Canetti cita un ejemplo interesante: la palabra inglesa «slogan» deriva del gaélico escocés «sluargh», que designa al ejército de los muertos más temibles, que de cuando en cuando se abalanzan sin piedad sobre los vivientes y sobre sus bienes. «Sluargh-ghairm» es su grito de guerra, el grito de guerra de los muertos contra los pobres escoceses de las montañas. Las propuestas publicitarias o políticas, tan aficionadas al eslogan, muestran desde esta perspectiva su verdad más inquietante.7
Al margen de la capacidad humana de sublimar por medio de símbolos las necesidades que nos obligan a vivir en sociedad, el apodo animal manifiesta en todo caso un resto de pulsión atávica, que trata de ampliar nuestro sistema convencional de valores con implícitos marginales, que todo el mundo reconoce. Supone cercanía y algún entendimiento con el bruto carente de palabra, dueño en cambio de las ventajas del instinto. Es muy recurrente el uso de las comparaciones con perros y gatos, animales llamados de compañía, porque se avienen a compartir nuestro hábitat desde hace mucho, si se les proporciona comida regularmente. El animal doméstico urbano solamente se parece al tótem en que, salvo en situaciones extremas, no puede ser comido. Él reclama alimento de continuo sin proporcionar a cambio más que su presencia, valorada como aliciente de una vida cotidiana generalmente exenta de comunicación con el vecino. Extraño destino el del animal de compañía obligado a tratar de descifrar el sentido de nuestras expresiones, que no puede reproducir. Como ya me he hecho bastantes preguntas acerca de la imprudencia que supone el haber elegido un apellido artístico canino, voy a centrarme ahora en el valor opuesto –siempre más misterioso– del gato como apodo de algunos individuos de nuestra especie.
«Gatas» y «gatos» se dice de los madrileños auténticos, con linaje de abuelos nacidos en el Foro, quizá por la abundancia de transeúntes en el antiguo núcleo urbano, comparable con la población nocturna y hambrienta de sus tejados. Incluye, por supuesto, un matiz de figura castiza y ciertos humos en el habla, un meneo apoyando la dicción precisa, ampliamente divulgados por la zarzuela y el cine. Llaman Gato a un amigo desde que salió indemne de varios percances seguidos en su inquieta adolescencia, apurando una pequeña parte de su stock de vidas disponibles. «Gato», en lenguaje coloquial, significa también ladrón, uso que valora la rapidez y la astucia para aproderarse de la presa o del alimento que al felino doméstico no le está destinado. El diminutivo femenino se aplica con frecuencia a las señoritas en tono cariñoso e íntimo, aunque usada en público la misma designación incluye en su campo semántico un valor añadido de supuesta fiereza sexual, fantasía muy apreciada entre varones.
En el mundo del espectáculo anglosajón, «cats» se usa para referirse a los miembros del grupo de músicos negros, especialmente de jazz. El uso tiene un campo de aplicación callejero, comparable al de los «gatos» madrileños, pero distingue de manera más particular al grupo humano abocado a buscarse la vida a diario a nivel de las aceras. La habilidad para conseguirlo por medio de la música es, en este caso, el principal valor simbólico añadido. Sin dejar de lado otros valores semánticos adyacentes (el color del pelaje frecuentemente oscuro, la viveza penetrante y oblicua de la mirada atenta a todo acontecer circundante, la elasticidad proverbial de movimientos), este uso argótico de «cat» realza, por medio de la metáfora animal, un valor eminentemente cultural. Preserva un acento deliberadamente salvaje, como de animal que va en busca de jauría para salir de caza. Pero los gatos no cazan en manada. ¿Acaso «cats» designa a los cazadores solitarios y errabundos cuando se juntan para la fiesta musical? El ámbito de aplicación del término es indudablemente el de la competencia en el medio urbano. El sentido tribal –totémico– primitivo se ha disuelto en destinos solitarios, como los que designa el apodo individual. Pero en este caso los destinos solitarios se congregan con un fin preciso, como el de la primitiva muta guerrera, aunque de naturaleza superior, a la vez material y espiritual, íntima y compartible con el público. Se trata de una muta de carácter étnico, de un uso segregado del apodo animal colectivo, que sin embargo acaba por extenderse a nivel planetario. Hay un formidable salto hacia adelante en esta recuperación del espíritu felino.
«Down in New Orleans / Where the blues was born / It takes a cool cat / To blow a horn», cantaba Art Neville con los Hawketts en 1954. La traducción libre podría ser: «Dicen que en Nueva Orleans, / ciudad donde el blues naciera, / hasta el gato, si es legal, / sabe tocar la trompeta.» El tema se llama «Mardi Gras Mambo», aunque más que de Pérez Prado tiene aire de calypso, y se convirtió en uno de los himnos carnavalescos por excelencia de la Crescent City. El trompetista cubano Jesús Alemañy lo grabó cuarenta y cinco años más tarde, «down in New Orleans», en plan timba, con la voz de John Boutté.8 Tenemos así datos para suponer alguna connivencia entre los «gatos» de la Big Easy y sus congéneres hispanoparlantes de La Habana. Claro que hasta los tejados de Lavapiés o las terrazas del Raval queda un buen salto.
Retengamos este uso cultural específico de la metáfora felina para designar la habilidad musical, desarrollada al margen de la instrucción oficial, con cierto matiz de reivindicación étnica. Sin duda el poder rítmico y melódico de los negros ha sido ya justa y suficientemente ensalzado, hasta convertirse en valor simbólico, casi mito alternativo, es decir, opuesto a las figuras clásicas del mito en su tendencia progresiva a presentarse como iconos visuales, desde la épica arcaica a la pintura y el cine. Es un valor eminentemente sonoro. Los «gatos» del blues y del jazz, y hasta sus bastardos roqueros extraviados («stray»), vienen a reclamar un porcentaje de participación sonora en la construcción de los símbolos de la civilización occidental. Se puede ser «gato» (en este sentido musical) sin ser negro, pero la cosa no es fácil. Es como lo de ser payo en el flamenco, sólo a muy pocos se les reconoce la excelencia. ¿Por qué? ¿No es hora ya de trocar –como los primitivos clanes– mercancías y dones, valores étnicos y lingüísticos, musicales o poéticos, de juntar las dos partes del sýmbolon por las que se reconocían en la antigüedad los amigos separados?9
Algunas inercias se oponen a ello: las heridas históricas aún recientes, reavivadas por la ambición desmedida, la persistencia de situaciones culturales y sociales muy distintas. En Europa la cultura dominante ha academizado el aprendizaje de la música, ha regulado su poder, lo ha sometido al imperio de los iconos, de la escritura, de las formas regulares, de los esquemas geométricos, de las razones numéricas. Los músicos de corte debían legitimar con papeles la magnanimidad esperada de sus jerarcas. Sólo la imagen del césar confirma el valor de la moneda acuñada, éste es el prototipo del valor en Occidente, la imagen del poder y no la rapidez del instinto para revelar consonancias. Hasta los gatos negros acaban por adorar el becerro de oro de la cultura blanca. De modo que hoy en día ya no resulta fácil ser un gato legal, «a cool cat». De nada sirve creerse en posesión de las musas por legado genético, por la fuerza de la sangre. «¿Vivirá más mi corazón que los montes primigenios / que en un instante podrían ser erradicados?», se preguntaba con razón un antepasado de Elías Canetti, el poeta judío granadino Moseh ibn Ezra, desde su forzado destierro, haciendo tambalear con su lamento toda certeza identitaria.q
Canetti hubiera sonreído, seguramente, de haber llegado a sus oídos, en los últimos años de su vida, algún eco de la deriva que su término favorito «muta» tomó en el territorio de los «gatos» madrileños. Proviene del latín medio «movita», que quería decir «movimiento», y del verbo «moveo», que es «mover» y también «promover una sedición». Llegó al castellano a través del francés antiguo «meute», que todavía significa «alzamiento», «partida de caza» o «jauría».w El lenguaje de germanías conservó en el Siglo de Oro «motar» como sinónimo de «hurtar».e «Movida» tenía aún este sentido en el Madrid de los años setenta: partida de delincuentes en pos de su objetivo, caso particular de la primitiva muta de caza. El uso español «movida», que parecía forjado tan a la ligera, renueva, por tanto, un sentido ancestral. Se popularizó primero en los ambientes artísticos, particularmente musicales, pero también en galerías de arte muy activas, como la legendaria Buades. Y a través de los medios de comunicación acabó convirtiéndose en fenómeno de masas, emblema cultural por excelencia de la transición democrática española. Legitimidad etimológica y conceptual a la «movida» no le faltaba.
Hay, en definitiva, gato encerrado en la música popular de nuestro tiempo, un oscuro animismo cifrado en los nuevos códigos numéricos de los registros sonoros. El carácter felino que encarece nuestro anhelante corazón de rostros pálidos, de payos y «gallegos» fascinados por los «sonidos negros» del pasado remoto o reciente, anda por el mundo comprimido, saltando de aparato en aparato, generando beneficios a los tiburones blancos de la comunicación electrónica. Los derechos originales hace mucho que fueron cedidos a cambio de sumas irrisorias. Pero los reyezuelos del hip-hop han aprendido a asesinar a sus hermanos para asegurarse el control del mercado, igual que los narcos. La música negra se iguala finalmente –noramala– con la droga blanca. r
Por fortuna los símbolos y los sonidos prenden como pavesas volátiles en otra parte, cuando su fuego originario se extingue. «Soníos negros» era expresión usada por el cantaor gitano de Jerez Manuel Torre (1878-1933) para describir toda música con «duende». Antonio Mairena ensalzaba años después su memoria, recordando el «magnetismo de su voz, que se le metía a uno por dentro y lo estremecía de tal manera que ya no se podía olvidar aquel eco inconfundible».t Según los testimonios recogidos por el flamencólogo Ángel Álvarez Caballero, la sonoridad particular de Manuel Torre «parecía que tenía electricidad» y provocaba un «eco» interior duradero en la memoria de quien lo escuchaba.y Manuel Torre aplicó el calificativo de la negritud a otras músicas, como la del maestro Manuel de Falla.u Hay efectos sonoros comparables a los de la electrónica sin necesidad de aparato ni enchufe. Y más de una manera de sonar negro, como de ser gato o perro.
Ante los vientos que soplan en el albor del nuevo siglo, las ganas de ser gato negro se atemperan, aguardando que se aclaren un poco las aguas, que puedan volver a ser compartidas las claves musicales entre humanos con diversos apodos animales. Yo elegí el de perro por motivos literarios más que musicales, y no porque me haga especial gracia el estatuto de mejor amigo del hombre. De niño tenía miedo a los perros y a los caballos de la policía. Luego me acostumbré a pasar de largo entre unos u otros. Freud decía que las zoofobias son un desplazamiento neurótico del miedo a la autoridad paterna, que el tótem es la figura del padre y que el sacrificio ritual celebra la muerte del padre real o simbólico, para alimentarse de su poder. Harto quizá de tanto sacrificio, al adoptar el nombre del perro deshago alegremente todo el camino de la cultura, desde el icono del pop hasta más allá del tótem primitivo. Es evidente que renuncio de entrada al prestigio vocal del «León de Belfast» o de «El Caballo» cubano. Contradigo la tendencia general que el escritor libanés Amin Maaluf observaba con acierto: «Curiosa costumbre la que tienen los hombres de darse de este modo los nombres de las fieras que los aterrorizan, pocas veces los de los animales que les son fieles. Uno acepta llamarse lobo, pero no perro».i Asumo todas las bajezas de que se acusan mutuamente moros y cristianos. Pervierto así el halo de singularidad simbólica, más o menos resistente, del apodo animal: lo común de la especie perruna sigue siendo común y corriente en un apellido artístico que podría valer para cualquier otro juglar medio alienado. No cuento de antemano con colectivo alguno que se avenga a compartir cualidades tan dudosas. Voy tan lejos como puedo al encuentro de la prestigiosa raza felina, proverbialmente enemiga, y asisto gustoso a sus habilidades, sin pretender pasarme de la raya. Los antiguos cínicos (del griego kýon, can), exentos de pudor en la plaza pública, habitantes de las afueras; Cipión y Berganza, perros bienhablados y escarmentados del coloquio cervantino; los canes músicos y voladores de las Investigaciones de un perro de Franz Kafka, son mis hermanos naturales. Y Juan Zorro mi primo, el trovador gallego que ponía en boca de una niña enamorada: «Por la orilla del río / vi remar el navío. / Vi remar el navío / y en él iba mi amigo». Es probable que haya un asomo de cinismo en el hecho de adoptar un nombre artístico bajo y malsonante, después de haber conocido el éxito con una marca rutilante y mediática. No es extraño que quienes tienen que ratificar el éxito o la popularidad guarden un margen de desconfianza ante tales caprichos. Cervantes ya asumió algún riesgo al llevar al extremo el género picaresco, emplazando el punto de vista narrativo por debajo del nivel de las tripas, dando voz al sufrido compañero cuadrúpedo. Kafka puso a prueba los límites del pensar y del sentir humanos, la paciencia de los buenos editores, al elegir como sujetos de su obra a escarabajos, ratones, monos y perros. Como ven ustedes, el problema no es nuevo. Así es que me ratifico en mi decisión. Hasta que torne, al menos, de las Américas el amigo de la niña gallega embarcado por fuerza, en tanto sale o no de su escondite el gato encerrado de la música popular de nuestro tiempo.