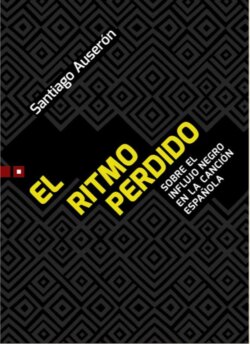Читать книгу El ritmo perdido - Santiago Auserón Marruedo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Filosofía o rocanrol
ОглавлениеDebo ocuparme ahora de la necesidad forzosa de elegir entre el ambiente de bares, clubes o camerinos tras el escenario y las horas de quietud que requiere el estudio, pasiones opuestas que pudieran no responder sino a una manía personal, quizá compartida con unos pocos, pero que no aparenta ser motivo de celebración popular. Mi cabeza de veleta se va con tanta facilidad tras el autocar de los músicos como tras lo que rasparon a la luz escasa de unas velas o un quinqué los hombres y mujeres del pasado, antes de la invención de la bombilla. Puestos a defender mi íntima y en muchos aspectos extrema contradicción, reconozco que de entre todos los libros escritos prefiero aquellos que no gozaron de las ventajas de la luz eléctrica, obligados a sostener una estrecha relación con las sombras. Uno recorre insaciablemente las líneas impresas en busca de candelas dispersas en la tiniebla de los tiempos, más durables que los fuegos de artificio de la actualidad civilizada. ¿Qué tiene el gusto por los espíritus del pasado para competir con la celebración de nuestros días? Exige horas serenas, jornadas parecidas unas a otras en su curso, al contrario justamente de las que permite el oficio de músico ambulante. Tal vez el secreto de mi oscilación entre la música y los libros consista en el gusto por el exceso, sin más, en la tentación de rebasar los límites. Después de los días de agitación en carretera necesito estar a solas con los papeles, igual que necesito luego, según avanza el ciclo lunar, salir a la calle y correr el riesgo de olvidar lo poco que llevaba aprendido. Me debato aún con la sensación del pequeño dilettante que sólo se esfuerza en la medida del placer que le proporciona el ir de una actividad a otra, huyendo de obligaciones. Dilettare significa disfrutar un poco de todo. Eso le quita mucha seriedad al estudio, dificulta la preparación técnica imprescindible para el músico profesional y además pone entre paréntesis la entrega sincera al acto colectivo de la sonoridad efímera.
Acaricio sin embargo la esperanza de que cierta suerte de hedonismo alcance a ser aceptada como programa ético, si los inconvenientes que conlleva el disfrute de los placeres físicos se compensan con la revelación de los goces intelectuales. Y viceversa, porque toda pretensión inmoderada de saber se tambalea cuando se oyen desde el fondo de la noche los cantos de la tribu. Como digo, no es cuestión de equilibrio, sino de doblar un cabo llevado por un viento que viene de lejos, como si la medida del placer no fuera el justo medio aconsejado por los moralistas –aquí me aparto de la noble enseñanza del Estagirita–, sino la torpeza cometida, la dificultad, el cansancio, que obligan a detenerse para respirar, para pensárselo un poco; como si en contrapartida la conveniencia del método viniera tarada por un vuelco diario inevitable hacia la realidad común. El resultado es que uno practica la teoría como recurso curativo y lleva el oficio de cantante como trabajo de campo de un investigador algo alterado.
Dicen que en la vida sólo hay tiempo para hacer bien una cosa. Me consuelo pensando que no he elegido del todo mi destino y que, si me las apaño para disfrutar con él, hago como el antiguo estoico que dice: «desea lo que ocurre». Así pues, la verdad de mi contradicción interna se asemeja tal vez a la oscilación entre epicureísmo y estoicismo que describió el gran vitalista Henri Bergson.1 Traigo, pues, algunas referencias, igual que la institutriz cuando llega a casa de sus nuevos señores. Mis referencias me permiten cumplir con mis obligaciones un poco a mi aire. O no cumplirlas en absoluto, llegado el caso. Pertenezco al linaje de los empleados educados que a veces desquician –como el Bartleby de Melville o el ayudante de Robert Walser– la paciencia de los patronos benevolentes.
Mis padres hubieran querido que estudiase para ingeniero de caminos, ése era el porvenir soñado para un hijo de la clase media baja en la España de los sesenta. Había que ver los aires que se daban por aquel entonces los ingenieros: parecían dueños de los saltos de agua, del asfalto, de los cálculos imprescindibles para mover las fábricas, los automóviles y las mercancías, dueños del progreso, en suma, que vale más que un viejo latifundio. La empresa nos animaba generosamente a considerar tal posibilidad, sugiriendo que se harían cargo del coste de mis estudios. Pero yo estaba enfrascado en el libro de filosofía de sexto de bachillerato –que sólo cerraba con disimulo si aparecía el ingeniero jefe–, pugnando por comprender las formas a priori de la sensibilidad externa e interna según Kant, a saber: el espacio y el tiempo. Sin alcanzar a elucidar por completo la naturaleza relativa y hasta cierto punto subjetiva del espacio y del tiempo, comprenderán ustedes que los caminos, canales y puertos de la geografía española significasen poco para mí.
La filosofía fue una vocación elegida, mientras que en mi posterior dedicación a la música me vería arrastrado por el caudal de los acontecimientos. Algo en mi cerebro se aquieta, se explaya, cuando pienso en términos abstractos. Sé que no es lo normal, que nadie puede pretender competir en privilegios sociales por ello. En la antigüedad, el ejercicio de la filosofía –igual que el culto a los dioses– estaba reservado a hijos de terratenientes que no encontraban particularmente atractivo el hedor de la sangre. Sócrates fue una excepción notable: hijo de un cantero y de una comadrona, no rehusó las obligaciones del combate, pero se dedicó a provocar a la flor de la aristocracia ateniense con argumentos desviados de los ideales de la tradición. Llevó una vida frugal, despreciaba el dinero, los vestidos y el calzado y se lavaba sólo en ocasiones especiales. A mí el gusto por la especulación me vino en la oficina, convenientemente aseado, hurtando horas al dibujo técnico. Trabajando en el canal de El Granado, mientras vivía en Castillejos y La Puebla, no tuve más posibilidades de estudiar que hacerlo por mi cuenta. Don Manuel, el maestro de escuela de Castillejos, me ayudó hasta cuarto de bachiller y luego renunció honestamente a cobrar por estudiarse los libros a la vez que yo. Me presentaba por libre a los exámenes en el Instituto Ramiro de Maeztu de Huelva. Hasta entonces había sido un alumno mediocre, pero de pronto empecé a experimentar cierta avidez intelectual –cosa que de por sí no es particularmente loable–, y las dificultades para llevar adelante los estudios no hicieron más que servir de acicate. ¿Basta que el aprender deje de ser obligación impuesta para que se transforme en objeto del deseo? Bastaría, quizá, si la cultura fuese aceptada socialmente como placer u objeto de lujo, tan deseable para el adolescente como una moto o el primer automóvil. Por suerte o por desgracia no es así, casi nadie reconoce que el pensamiento viaja más rápido que los medios de transporte, quizá más incluso que algunas ondas electromagnéticas, a lo mejor funciona a la velocidad de la luz, no sé, al menos se puede discutir sobre ello. Yo me consideraba un trabajador que se atreve a aspirar al mayor lujo de los antiguos linajes, como un negro que en vez de soñar con adueñarse de la fábrica o pegarle fuego a los campos de algodón pasase directamente a saltar de nube en nube, quizá en pos de la procesión de los santos.
Cuando nos trasladamos a Madrid, en septiembre de 1971, el ambiente político y los estudios captaban toda mi atención, aparte del trabajo de delineante, del que ya iba calculando cómo huir sin armar mucho jaleo. Ingresé en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense en el 72, en horario nocturno. Entre el rojerío apenas se escuchaba más que canción protesta, los más extraviados no salíamos de Dylan y Cohen, con el refresco ocasional de J. J. Cale aportado por un amigo de familia numerosa que disponía de variada discoteca; aunque pronto empezamos a tratar también con Paco de Lucía y Camarón, gracias a un militante de la Liga Comunista Revolucionaria que además de trotskista flamenco era seguidor de los Stones y lector de Proust. La rosa de los vientos de la cultura española volvía a desplegarse en las cuatro direcciones. A partir de entonces sería principalmente mi hermano Luis el que trajera novedades sonoras a casa. En los cursos nocturnos de filosofía y letras había un poco de todo: en unos me resarcía con disimulo de las escasas horas de sueño, pero en otros me sentía estimulado. La cabeza se me iba por parajes insólitos, más allá de los cerros de Úbeda. Durante los dos años entonces llamados comunes tuve buenos profesores en literatura griega y latina, en lingüística, en literatura española, en filosofía de la naturaleza, donde empecé a superar el rechazo a las matemáticas. Durante los años de especialidad corría al salir del trabajo hacia el autobús, ansioso por llegar a clase de ontología. En las demás clases hacía lo justo para cumplir y dedicaba mi excedente de energía a participar en seminarios paralelos, donde se discutía mucho sobre marxismo entre gente afiliada a partidos de la izquierda clandestina y alumnos de formación católica en plena crisis de conciencia. Ambos sectores, agriamente enfrentados, compartían sin embargo cierto talante escolástico que resultaba entristecedor. Afortunadamente también había un seminario sobre Nietzsche, verdadero oasis para algunos de nosotros en mitad de aquel desierto de ideas en crecimiento. Lo dirigía Ángel Currás, un profesor joven de sólida formación germana, inclinado no obstante al pensamiento en fuga, amante de Schumann. Algunos sábados quedábamos lejos del seminario de filosofía y pasábamos la velada en un espectáculo de travestis. Ángel se quitó de en medio poco después, dejando tras de sí un grupúsculo de alumnos agradecidos.
En cuarto curso empecé a oír hablar de Deleuze y Guattari, de Foucault. Los profesores que explicaban Hegel o Heidegger, y aludían a Marx y Engels de pasada, los trataban como provocadores, nietzscheanos iconoclastas que infundían cierto temor. Cuando abrí por primera vez el Antiedipo fue como un electroshock. Al principio no entendía nada, fiel a mi costumbre, pero percibía oscuramente que aquello me hablaba en directo (a mí o al otro que asomaba dentro) y fuese por la razón que fuese no podía dejar de leer. Poco a poco me fui inventando el posible sentido de las «máquinas deseantes» y sus modos de producción. Otras veces me sentía avergonzado, como si el principal propósito de los autores hubiera sido arremeter contra mis frágiles defensas, como si el teatrillo del inconsciente familiar freudiano (heredero de la gran tragedia griega) estuviera a punto de desmoronarse en mi interior. Cada vez que me encuentro con un libro impenetrable se convierte en un reto para mí y casi siempre acaba por gustarme, al cabo de unos años. Me ha pasado, por ejemplo, con Paradiso, la construcción barroca tropical de Lezama Lima, o con el Ulises, la aventura lingüística y etílica de James Joyce. Después de varios intentos infructuosos, quizá realizados antes de tiempo, un día cae el velo, se despeja el camino, algo cede de pronto, uno admite como legítima toda libertad con el lenguaje, y prosigue la lectura riéndose a carcajadas. La dificultad intelectual y la risa tienen mucho que ver, en mi opinión. Claro que no se trata de la misma risa que provocan las situaciones consabidas de los chistes. Otros libros, aunque no tan intrincados, resultaban aciagos para mis amigos y un don del cielo para mí, como La metamorfosis de Kafka, que leí al poco de llegar a Madrid, encerrado en mi cuarto como si yo también me fuera a convertir en cucaracha, pero esta vez sonriente como un dibujo animado.
Mientras me debatía en la Universidad entre clases y asambleas clandestinas, desde el instituto de San Blas, en la periferia madrileña, llegaba a casa un grupo de amigos entre los que primaba el buen gusto musical. Iban, tanto o más que al Instituto, a la discoteca Argentina, emplazada justo frente a la comisaría del barrio y una de las sedes del orgullo marginal del Foro. Asistían a todos los conciertos de rock y a muchos de jazz, falsificaban sus entradas, manejando cuidadosamente diversos papeles y pigmentos. De aquellos conciertos yo me perdía unos y hacía cola en otros, bajo la amenazadora mirada de los grises. Vi a Canned Heat y a Blood, Sweat & Tears en el Teatro Monumental, y en el Pabellón del Real Madrid a Frank Zappa & The Mothers of Invention, a la Mahavishnu Orchestra con Jean-Luc Ponty. Me perdí a Kevin Ayers con Ollie Halsall –quien años más tarde formó parte de Radio Futura– en el Monumental, a Lou Reed un par de veces, a los Rolling Stones en Barcelona, y la última gira de Bob Marley. Nunca he querido ir a ver a los Stones, pese a haber sido un sonido importante en mi formación callejera. Hubo conciertos –algunos matinales– en la sala M&M, donde escuchamos a la formación en trío de Soft Machine, a los Troggs ya tardíos, y también a Burning y a Triana. En uno de esos conciertos me presentaron a Silvio, el cantante sevillano, en una fase bastante elevada de su particular trayectoria hacia las nubes. En la acera de enfrente del club me contó que estaba escribiendo un tema que decía: «Acción dorada / como en un amanecer el sol acciona / sobre la tierra mojada. // Ligeramente rubia / tumbada en un jardín, / tomando el sol estabas…» Días después le escuché cantar en directo otra canción: «Baila cadera», que tenía un groove del demonio. Las letras de Silvio oscilaban entre los destellos de inspiración poética y el delirio alcohólico. Se ajustaban a un compás contrastado con las emisoras de las bases estadounidenses de Andalucía, tomaban muestras de léxico y escenografía en horas gastadas como entertainer de un barco que hacía cruceros por el Mediterráneo. Pero el castellano, hasta con acento sureño, carecía por aquel entonces de la flexibilidad que Silvio le exigía; en su boca espiritada y canora optaba generalmente por deslizarse, a partir de los dos o tres versos iniciales, a un idiolecto vagamente relacionado con las lenguas inglesa e italiana medio aprendidas en los cruceros.
En mi casa nos reuníamos frecuentemente con los amigos y se escuchaba mucha música. Mientras vivimos en Ezequiel Solana, nuestro primer domicilio madrileño, cerca del metro de Quintana, cuando mis padres se iban de vacaciones con los pequeños, hacíamos fiestas que acababan con la luz apagada, oyendo el «Birds of Fire» de la Mahavishnu, «In a Silent Way», de Miles Davis, «I Sing The Body Electric» de Weather Report. Al otro lado de la calle de Alcalá estaba el colegio Obispo Perelló, un centro muy activo de agitación cultural, donde se organizaban asambleas clandestinas y recitales amenazados por la policía. Allí escuché por primera vez a un joven Enrique Morente en plenitud de facultades. La fase universitaria en Madrid estuvo marcada por la preocupación política, pero conforme se acercaba el final del franquismo, el ambiente empezó a virar hacia lo festivo. Mis padres eran muy hospitalarios. Ya en el piso de la calle Antonio Toledano 17, más cerca del centro, en un ambiente de universitarios discutidores, mi padre hacía cocteleras de dry martini los domingos, desde por la mañana, y ponía sus discos de Armstrong y Sinatra. Luego pasábamos a Chuck Berry. Entre conversaciones, gritos y risas, con el tocadiscos a tope, el bullicio se escuchaba en toda la calle. En realidad la música casi nunca paraba en casa. A veces yo tenía que preparar exámenes, pero el tocadiscos o la radio no dejaban de sonar en la misma habitación. Cuando me acostaba, ya bien entrada la noche, teniendo que madrugar para ir a la oficina, las conversaciones y las risas no aflojaban hasta las tantas. Mantener la vocación filosófica en tales circunstacias exige firmeza de voluntad, o quizá más bien lo contrario, un pensamiento del todo evanescente, acostumbrado a dormitar en muy diversas situaciones, tanto laborales como académicas.
En esa época íbamos mucho por La Vaquería, en la calle Libertad, donde servían cerveza con ginebra. Y algunos domingos a la Bovia, junto al Rastro. Los Stones y los Doors eran la banda sonora callejera de Madrid, «L. A. Woman» encendía las reuniones como un motor de arranque. Luego abrieron un pub en la esquina de la calle Ayala con Doctor Esquerdo, cerca de casa, donde ponían música más sofisticada y había personajes con brillantes atavíos. La escuela de San Blas y Canillejas había traído a casa el glam, a los Slade, a T. Rex. Y sobre todo a Lou Reed, David Bowie y Roxy Music. Los dos primeros no me seducían al principio, me parecían afectados. Los amigos me decían: «Escúchalos, hombre, que no sólo hay Dylan en el mundo». Dylan era para mí el contacto con la negritud americana y sus consecuencias. Cuando escuchaba música a solas, seguía poniendo sus discos, sobre todo el Blonde on Blonde, tratando de aprenderme las letras y de hacer –sin éxito– canciones parecidas. No me sentía inclinado a integrarme en nuevas tribus de hombres blancos: ni rockers ni mods ni glam ni punk. Reed me convenció con Transformer y con Berlin. Después escuché las disonancias de la Velvet Underground con curiosidad. A Bowie lo entendí con Ziggy Stardust, con Aladdin Sane, una mezcla de pop y música contemporánea que me resultaba estimulante; y sobre todo con Pin-Ups, su intenso y admirable disco de versiones. Me gustaban las guitarras de Mick Ronson, mezcla de refinamiento y poderío. De Roxy Music poníamos mucho Siren, cuya portada sugería fantasías eróticas en ínsulas extrañas. Ya ven ustedes el resultado de leer a Juan de la Cruz en los años de la liberación sexual. Las emisoras de FM madrileñas eran en aquellos años una fuente de información valiosa. A través de ellas iban llegando los elegantes discos de John Cale –la otra cara de la Velvet–: Slow Dazzle, Fear, Paris 1919. Y los primeros de Brian Eno, sobre todo el Another Green World. De Phil Manzanera en solitario, Diamond Head, y luego los de 801. Los de Kevin Ayers (Confessions of Dr. Dream, Sweet Deceiver…) antes de quedarse a vivir en Mallorca y perder el oremus. Nos causó mucha impresión el oscuro June 1, 1974, en el que aparecían todos ellos junto a Nico. También oíamos a los Caravan de los hermanos Sinclair, y luego a Hatfield & The North. La música de corte europeo, principalmente la llamada escuela de Canterbury, predominó un tiempo en casa, aunque también poníamos discos americanos, como el Blues For Allah de Grateful Dead. Todo blanco, menos Stevie Wonder, que estaba en las máquinas de discos de un bar cercano a Moncloa, donde solíamos recalar después de clase. Stevie también sonaba en casa de unos amigos, fervientes comunistas y melómanos, donde nos juntábamos a estudiar sin parar de escuchar música. Muchos años después, lo vi tocar en el Jazz & Heritage Festival de Nueva Orleans, alzando un puño amable para anunciar la inminente llegada de un negro a la presidencia de los Estados Unidos.
Con ciertos discos podía concentrarme en el estudio, con otros no había modo. Se iban decantando dos líneas de escucha básicamente divergentes: una ambiental que permitía concentrarse; otra eléctrica y salvaje, con la que para estudiar había que pelearse por el volumen y acabar desisitiendo al poco rato. Con los discos de Eno, por ejemplo, mi mente podía viajar sin dificultad hacia las costas de la antigua Jonia o los jardines de la Alemania romántica, hundirse en la psicodélica Monadología de Leibniz. Gracias al gusto ecléctico de los amigos de la periferia madrileña comencé a apreciar también la música culta contemporánea, me enganché al Concierto n. 3 para piano y orquesta de Béla Bártok, a la Sinfonía n. 1, El mar de Vaughan Williams. Pero si sonaba el «Marquee Moon» de Television, o los discos de Iggy Pop, la urgencia urbana me hacía pensar en salir a la calle a tomar unas cañas. En el fondo es bueno que el pensamiento tenga que enfrentarse a diario con sus demonios, probar a sujetarlos un rato o salir –más frecuentemente– alegremente derrotado. Con la llegada de los grupos de nueva ola, mis hermanos ya no tan pequeños empezaron a reclamar su derecho de acceso al tocadiscos, para insistir en Devo, en los Sex Pistols y, sobre todo, en los Ramones. La electricidad cruda ganaba la partida, ya sólo podía aspirar a un hueco para pensar fuera de casa.
Conocí a Cathy François en el verano del 74, en el Playboy de la playa de San Juan, en Alicante, donde estaba de vacaciones con una amiga. En seguida nos pusimos a hablar de música y de los poetas franceses del xix. Yo estaba desplazado temporalmente en Orihuela como delineante, hacía muchas horas extras, comía y dormía en El Corro, la fonda de la señora Teresa y el señor Manuel. Todas las noches me iba con los compañeros de trabajo a las discotecas de Alicante, volvíamos de madrugada, dormíamos un rato y a trabajar de nuevo. La señora Teresa se encargaba de mantenernos despiertos con su asado de cabrito. La jornada pasaba escuchando la radio mientras delineaba y sesteaba sobre el tablero. Mis compañeros no hablaban mucho de literatura, así que, cuando me encontré con Cathy, las horas volaban conversando en la pista al aire libre, respirando una atmósfera de flores bajo las estrellas, bailando solamente algunas piezas, con paso trémulo. Era el año del sonido Philadelphia, también ponían mucho a Barry White y ocasionalmente a Isaac Hayes. Cathy no hablaba español y mi francés de bachillerato no bastaba para vencer la timidez. En un inglés inventado a medias, ella citaba a Victor Hugo, yo traducía a Camarón. Yo había venido a Orihuela pensando en escribir un estudio sobre el poeta local Miguel Hernández, ella llegó a Alicante con intención de escribir una historia de ciencia-ficción. Ninguno de los dos proyectos se llevó a cabo. Pero con Cathy empecé a tratar con más libros, a aprender el nombre de algunas flores. Después de viajar a Francia por vez primera, al final del verano, me puse a leer en francés, siguiendo sus consejos: Baudelaire, Gérard de Nerval, Mallarmé, Flaubert, Antonin Artaud y las novelas de Kafka (que me gustaron todavía más en otra lengua), la prosa irreverente de Witold Gombrowicz, los libros de Deleuze-Guattari.
En uno de sus viajes a Madrid, Cathy me trajo el Rock Bottom de Robert Wyatt, el primer disco que hizo el ex batería y cantante de Soft Machine después del accidente que le dejó en silla de ruedas. Premio de la Academia Charles Cross del año 1975, aquel disco extraño, luminoso y turbulento a la vez, estaba lleno de insinuaciones próximas a mi estado de ánimo fronterizo. Destilaba un género de demencia suave, una dulzura visionaria, cierta alegría en el surco del sufrimiento, una especie de esquizofrenia artesanalmente combatida por medio de la palabra y los instrumentos musicales. La expresión «rock bottom», dicho sea de paso, es un hallazgo, significa muchas cosas: bajío donde encallar y hundirse; tocar fondo, pisar tierra firme, y también el rock visto desde su parte trasera. Los libros de Deleuze y Guattari (Capitalismo y esquizofrenia i y ii, Kafka, etc.), endiabladamente abstractos sin dejar de estar sembrados de advertencias concretas, proponían ideas para gestionar estados mentales semejantes a los que yo experimentaba escuchando a Robert Wyatt. Todos aquellos libros y discos extraños me parecían herramientas necesarias para acceder al pensamiento desde el pupitre inestable de la clase trabajadora.
En cuanto acabé filosofía me empeñé en irme a París, aunque me habían denegado la beca que había solicitado, haciendo caso omiso de mi expediente lustrado con ahínco de humilde fregona. Empecé a leer metódicamente los libros de Artaud, el poeta-actor y pensador loco. Me parecía una salida para escapar de las imposiciones cotidianas, no una fuga teatral de la realidad, sino una experiencia que me permitía refugiarme en la neblina del pensamiento, contemplar de otro modo las cosas que había de afrontar en casa o en la calle. El mundo de las ideas era para el aristócrata Platón un cielo transcendente hecho de formas puras y luz inalterable. Para mí, nebulosa cotidiana, en la que de vez en cuando se adivinaba un fulgor pasajero. Con Antonin Artaud descubrí que el pensamiento no es un atributo personal, sino materia en bruto, que en la vida diaria choca con otro género de cosas materiales, y que hay que pelear para abrirle hueco o buscar su momento oportuno. Mi tendencia natural a la abstracción no tenía por qué conducirme en consecuencia fuera del mundo, ni llevarme a representar un papel de intelectual de oficio. En los libros hallaba la misma electricidad, en suma, que hacía sonar los discos.
Dejé por fin el trabajo de delineante y me fui a París en el tren Puerta del Sol, en litera de segunda, con la cabeza llena de inquietudes agitadas por el traqueteo. El tren paraba en Irún para hacer el cambio de ancho de vía. Ya en Hendaya, subían desde la oscuridad las voces roncas y guturales de los ferroviarios galos, mientras yo imaginaba parajes de romántico exilio. En la ciudad de París me fijé con agrado en las diferencias más sencillas: en los pestillos de las ventanas, en la textura espesa de las cortinas granates, en el gris de los enchufes o en el aspecto serio de los teléfonos. Pero me chocaba la gravedad dramática con que cierta gente –los que tenían pinta de aspirar a título de artistas o intelectuales, que eran muchos– portaba su identidad en el metro y por la calle, como pasos de Semana Santa, con una especie de circunspección altiva, lindando con el espectáculo. Mi propio carácter me parecía en comparación poco hecho, peligrosamente entusiasta, sin temor a rayar en la frontera del ridículo, decididamente al otro lado si bebía un poco más de lo justo, sátiro desconcertado y torpe entre una muchedumbre experta en manejar las apariencias. Propenso a una amargura negra compatible con el verso de Verlaine: «mi duelo es sin razón», lo cual me permitía ya sentirme un poco parisino. En cualquier momento, sin embargo, el tono seco de un transeúnte o de una dependienta volvía a ponerme en mi sitio. Tenía que elegir entre varias identidades posibles, algunas de las cuales era mejor no defender en público. No me sentía responsable de todas ellas, pero mi deseo era conducir a trancas y barrancas mi recua de mulas a través del paso de montaña, hasta dar con cierta senda de lucidez difícil de alcanzar: «Es preciso que lleguemos a la frontera / antes del anochecer...» cantaba Robert Wyatt en castellano tomado de un manual de bolsillo de Assimil. París no estaba esperando a un estudiante subpirenaico con la libido recalentada por la represión, emigrado de una guerra civil prolongada en el enfrentamiento consigo mismo, para replantearse sus maneras de capital cultural del mundo. En el vagón de metro, en la panadería, en la ventanilla universitaria, las miradas duraban estrictamente lo justo para hacer manifiesto el desdén. Con mi francés todavía escueto, me las fui arreglando para pedir la cuenta en los cafés, para inscribirme como alumno de tercer ciclo en la Universidad de París viii, para entrar en las bibliotecas e ir haciendo algún trabajo por horas. Es verdad que desde entonces el trato a los españoles en París ha mejorado mucho. Los periodistas destacados por las revistas francesas, que vendrían años después a reportar la movida madrileña, ávidos de comprobar libertades recientes y precios más asequibles del mercado de narcóticos, propagaron noticias acerca de nuestro derecho incipiente a ingresar en el primer mundo. Lo español acabaría poniéndose de moda en Francia. Pero no puedo evitar acordarme de mi sensación de extranjería como de un privilegio ganado a pulso, algo que andaba buscando desde niño, a lo que no querría renunciar por nada del mundo. Comparo mis sensaciones de entonces con las que debe de sentir hoy entre nosotros un inmigrante magrebí o subsahariano. Seguro que no son las mismas, pero intento imaginar el porvenir que pudiera corresponder con sus ensueños.
Las Universidad de Vincennes recibía inmigrantes de todo el planeta, funcionaba más como mercadillo y restaurante infecto que como centro de estudios. Muchos acudían en busca de drogas. Allí, sin embargo, daba clase Gilles Deleuze, una vez por semana, y otros profesores atípicos que también me interesaba conocer: Jean-François Lyotard, François Chatelet. Inscribí mi proyecto sobre Antonin Artaud para trabajar bajo la dirección de Deleuze (aunque oficialmente firmó René Schérer, dado que Deleuze tenía demasiados alumnos) y, en un encuentro relámpago, le presenté mis ideas sobre la «metafísica en actividad» de Artaud. Me sugirió que prestase atención a su incesante relación con las drogas. Otro día comentamos algo acerca de la entonación del habla en las canciones de Dylan. No tuve tiempo de insistir en el asunto ni de presentarle mi trabajo. Había huelgas frecuentes. La clase era tumultuosa, de difícil acceso, fascinante en cuanto Deleuze entraba por la puerta, con abrigo y sombrero grises, bufanda roja, como un personaje de las novelas de Beckett, a quien citaba a menudo. Deleuze era un ser magnético. Buscando inspiración antes de empezar a hablar, contemplaba la nube que salía de su cigarrillo, de la que iba a caer el discurso a veces como relámpago, a veces como ceniza. En su cerebro se producían conexiones asombrosas, sostenía el discurso hasta el límite de lo pensable. Tras un largo periplo por sendas incógnitas y arriesgadas, acababa sus argumentaciones ralentizando poco a poco la frase, bajando el tono hasta desembocar en una revelación susurrada, efecto dramático al que un aula llena de locos respondía con un silencio electrizado, que culminaba con una exhalación de aire de los pulmones del pensador –ya por aquel entonces bastante tocados–, una especie de interjección prolongada que se deshacía de su función de apoyo coloquial y sonaba como un rugido sordo, como si aún le quedasen arrestos al filósofo para contemplar cara a cara el fuego del mundo. Deleuze aprovechaba entonces nuestro aturdimiento momentáneo para encender otro cigarrillo –la duración del cigarrillo marcaba el tempo de la argumentación– y antes de que le cayese encima una pregunta impertinente retomaba la estrategia de su razonamiento, levantaba otra vez un poco la voz, diciendo: «Aaalooors...», con cierta ternura femenina, pero con la mirada oblicua de quien te va a anunciar que tienes que ir cambiando de idea. Nunca hubiera podido imaginar que una clase pudiese llegar a ser tan emocionante. Pero allí no había mucha ocasión para compartir ideas o emociones con nadie. Sólo hablaba con un compañero japonés, que también estaba trabajando sobre Artaud, durante el trayecto de metro, hasta que él tomaba su correspondencia. Pasé muchas horas en las bibliotecas, sobre todo en la de La Sorbona y en la Bibliothèque Nationale, copiando textos de revistas de los años treinta y cuarenta, con una ansiedad de poseso y una insatisfacción creciente.
En París, 1977, se respiraba la atmósfera de la nueva ola musical desatada después del fenómeno del punk en Inglaterra. Compré algunos discos y visité algún club nocturno, donde el personal no era más comunicativo que en las aulas. Algunos lucían galas recién sacadas del manual del perfecto roquero. Yo estaba totalmente metido en la lectura de Artaud, en los inéditos de sus últimos años de internamiento, tratando de pescar las consecuencias filosóficas del Teatro de la Crueldad, los retazos de pensamiento surgidos de su inmersión deliberada en la locura. El ambiente musical parisino me parecía demasiado dependiente de la moda, el ambiente intelectual obstruido por una afectación semejante, pese al indiscutible atractivo de las ideas de los maestros. Trabajé pintando y empapelando un apartamento en la periferia, copiando libros de contabilidad en el despacho de Mr. François, en la calle Turbigo, junto a la calle St. Denis, poblada de señoritas en ropa interior de encaje desde el punto de la mañana fría. Llegué a obsesionarme con la experiencia artaudiana, a encerrarme en una reflexión aislada, extrema y desnuda. Soñaba a veces con una nube gris palpitante en la que percibía la luz ligeramente metálica del sentido. No veía mucha salida para mis estudios en Vincennes, de hecho la universidad cerraría poco tiempo después. Y tampoco sentía grandes deseos de hacer oposiciones en Madrid para profesor de instituto.
Durante unas vacaciones percibí entre los amigos del entorno de la galería Buades, a quienes había empezado a tratar en el último año de Facultad, un dinamismo interesante. En la radio se escuchaban canciones atrevidas en español y se hablaba de grupos nuevos. La era de los solistas salidos de los grupos sesenteros había acabado con Camilo Sesto haciendo de Jesucristo Superstar. Decidí regresar a Madrid, seguir mi tesis en la Complutense, donde obtuve una beca de investigación a la que renunciaría nada más empezar Radio Futura, algo precipitadamente. La estancia en París me había permitido intimar con el delirio intelectual, internarme en muchos libros, tomar el pulso de algunos autores selectos. Pero en mi propia tribu estaban empezando a sonar tambores acallados desde hacía siglos.
La electricidad furiosa del punk, el desenfreno y el aturdimiento, que unos defendían como extrema liberación y otros denostaban como sometimiento a la facilidad mediática, carente de sensibilidad musical, me parecía a mí en aquel momento otro cantar: una puesta al desnudo no ya del cuerpo –sujeto por otro lado con imperdibles– sino del cerebro humano en estado de shock. Era una especie de desnudez extrema de las ideas, una metafísica de clase obrera, sin recurso a lo trascendente, lo que se estaba manifestando bajo el lema del no future. Tenía para mí un valor, más que musical, filosófico y político, en sentido amplio. A la vez que asumía la negación de todos los valores como desechos burgueses (del lenguaje estructurado, de cualquier forma de orden establecido, de la propia anatomía), el punk representaba la irrupción en el mercado mediático y en la industria del ocio de los desheredados blancos, como si fueran negros pero sin tierra de origen que lamentar, por medio de la sonoridad eléctrica en crudo, sin tradición musical reconocible, puesto que los punkies renegaban para empezar del circo del rock, que les estaba contratando como enanos. No hay realmente muchas cosas que aprender del punk, musicalmente hablando, salvo la intensidad de la expresión llevada al límite, el fraseo que reproduce a veces la entonación coloquial más desquiciada y urgente, la excesiva distorsión de las guitarras que parecen echar en falta algo de lubricante para motores, el pulso acelerado compartido como engranaje humano que se enfrenta a las máquinas en su terreno, con su propio lenguaje, oponiendo ruido a la ciudad del ruido. Poco estudio hace falta para incorporar esos colores al espectro musical, pero eso no los convierte en desdeñables. Son la respuesta blanca (lívida, mortal) que vino a cerrar con un espasmo el siglo de las canciones. No hay nada más allá en la conjunción minimalista de sonido eléctrico y letra. Salvo perder las prisas, la urgencia por desaparecer en un vómito. Y en tal caso volvemos a carear nuestra lengua estupefacta con el formato escueto más internacional: el blues primitivo, sin que sea obligatorio limitarse a la escala pentatónica. Porque podemos aprovechar esa llamada de atención borderline con la que culmina la canción popular eléctrica, fuera de los límites de la cultura y del prestigio social, hecha desde el cubo de la basura, para volver la vista atrás y comparar los restos de las tradiciones poéticas y musicales de nuestras lenguas con los patrones de la negritud, que se han vuelto universales. Radio Futura fue un intento de ese tipo, un proyecto afterpunk periférico, en lengua romance. El interés del punk es que con él se acabó la pequeña e intensa historia del rock, un contagio interétnico masivo por medio de las canciones. Naturalmente podemos seguir haciendo jazz, rhythm & blues, rock, soul, reggae o hip-hop, igual que se puede seguir haciendo tango, bossa nova o son cubano, como leer una y otra vez con placer a los clásicos del Renacimiento o del Siglo de Oro. Se puede mezclar todo ello y mucho más, flores de Oriente y sapos de Occidente en cazuela de barro puesta a fuego de leña, desdeñando la limpieza de las cocinas de inducción. Debemos intentar preservar cualquier retazo de cultura, contracultura o subcultura, popular o elitista, que aún sea capaz de provocar sensaciones sin depender exclusivamente de un código numérico, ahondar en los estilos que conservan algo de electricidad sin enchufes, sólo para comprobar si hay vida fuera del aparato. Pero hemos de tener presente que en modo alguno basta con mimetizar patrones rítmicos, melodías, giros de expresión, versos de un metro u otro, para saciar la sed de nuevas formas sonoras que despertó en nuestra infancia y que ya nada podrá satisfacer.
Toca averiguar ahora qué utilidad siguen teniendo las canciones y los libros en la era digital. Hay faena para rato, porque hasta los temas aparentemente más simples de la cultura popular contemporánea esconden gato encerrado. Son tan intrincados que llaman a la reflexión, pero nos hemos quedado sin palabras y además no hay horas en el día. Hay que sostener el pensamiento a partir de ahí, si queremos hacernos cargo del control de nuestras vidas. No es seguro que queramos, nos lo vamos a pensar. Los supervivientes del punk permanecen atentos a lo que pueda decir cualquier canción con energía, aunque no abrase los sesos, les ha dado tiempo a escuchar algo de jazz y hasta de música clásica, mientras se lo estaban pensando. En lo que me concierne, no creo poder librarme de la necesidad de hacer canciones, tratando de vislumbrar a través de ellas lo que todavía no entiendo de la existencia y de la vida en común, que es prácticamente todo. Entre mi vocación de estudiante de filosofía extranjera y mi oficio de escritor e intérprete de canciones en español no tengo elección, han nacido juntos y ambos se disputan las ganas de seguir en la pelea, a sabiendas de que no hay tiempo para todo.
Opongo al desánimo ocasional el recuerdo vivo de las razones que me hicieron tomar la decisión de limitar las horas de estudio para compartirlas con otros aprendices de músicos en un local de ensayo. El deseo de pensar y de escribir, eso está muy bien, me decía entonces, pero ¿acerca de qué? ¿Dónde tomarle el pulso a la realidad, al pasado y al futuro de la sociedad de los hombres? Debo al oficio de hacer canciones el haberme proporcionado material de primera mano para reflexionar, a la vez que me quita casi todo el tiempo para hacerlo. Y a algunos libros de filosofía que me han acompañando de gira –aguantando burlas amistosas, esperando pacientemente ser abiertos en algún rato perdido entre furgones, aeropuertos, escenarios, bares y cuartos de hotel– debo paisajes mentales divergentes, misteriosas sentencias cuyo sentido jamás parece agotarse, como la de Spinoza en su Ética, favorita de Deleuze: «Nadie sabe lo que puede un cuerpo». 2