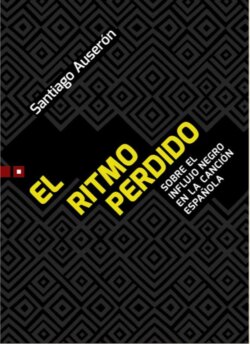Читать книгу El ritmo perdido - Santiago Auserón Marruedo - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
De un país perdido
ОглавлениеLa quema de rastrojos después de la cosecha permitía hasta hace poco acelerar la recuperación de la tierra. Cuando se araba y se trillaba con animales, la paja restante servía para alimentarlos, pero con la llegada de las máquinas al campo daba mucho trabajo esparcirla y enterrarla antes de volver a sembrar, por lo que resultó más a cuenta recuperar la técnica del fuego, aplicada en agricultura desde tiempos neolíticos. El fuego evita microorganismos pestilentes, las cenizas devuelven a la tierra sus nutrientes oscuros. Entre ingenieros y agricultores hay quienes defienden y quienes condenan esta práctica recientemente prohibida en España, bajo el supuesto de que la recuperación lenta del suelo es a la larga más productiva. Como esto no es un manual de agricultura, el lector impaciente estará aguardando que asome el sentido de la metáfora. En tiempos de Radio Futura, cuando surcábamos de cabo a rabo la meseta varias veces al año, era frecuente ver a través de la ventanilla en movimiento cómo los campos de Castilla flameaban e iban quedando negros, listos para el sueño reparador del barbecho. Entre nosotros se imponía un silencio respetuoso. El cansancio y los recuerdos de las últimas emociones de la escena o del aftershow nos inclinaban a comparar nuestro ánimo con el sufrido lomo de la tierra ennegrecida por las llamas. Tales imágenes dieron título a un disco grabado en Londres, en el que nuestro deseo de enlazar con la nueva ola internacional empezó a complicarse con la intención de echar mano de tradiciones locales. Algunas canciones aludían a fantasmas e incendios propagados en la pasada guerra civil. La imagen del fuego estaba impresa en el doble fondo de la sensibilidad y de la memoria, el rocanrol en España era nuestra guerra particular. Tras la cosecha de emociones de la gira vendría el nuevo semillero de canciones. Para grabar De un país en llamas no aguardamos mucho. Movidos por el éxito creciente procedimos según el ejemplo de los agricultores de secano.
Por primera vez en aquellos días empezamos a plantearnos la necesidad de dar un giro a la estética urbana de la nueva ola, incorporando en las letras imágenes del campo español, de las viejas calles del centro donde aún se escuchaban ecos rurales. Entre el nervioso stacatto eléctrico y las historias de la España profunda el diálogo no resultaba del todo fluido. La métrica de las canciones hechas a imitación de los modelos estadounidenses o ingleses no se amoldaba a la herencia de los versos predominantes en nuestra lengua. Con el país en pleno proceso de transición hacia la democracia, cerrando tratos para su integración en Europa, las canciones populares tendían a imitar el curso rápido de la frase anglosajona, su facilidad para los negocios. Tan sólo unos años atrás, algunos amigos provenientes de la izquierda radical, prefigurando otros giros ideológicos espectaculares, planteaban la conveniencia de votar más bien al centro que a la izquierda, para no precipitarnos en dirección de la medianía gris del bienestar europeo sin considerar la posibilidad de abrazar un destino más humilde, pero también más coloreado y sugestivo. La propuesta era algo fantasiosa, pero señalaba la conciencia de un límite que estábamos franqueando sin posible vuelta atrás. Por no perder el tren de alta velocidad del futuro, nos internamos decididamente en la medianía gris, dejando atrás algunas virtudes de la confusa y problemática tradición hispana, por ejemplo el hábito de memorizar la poesía.
Fue una sorpresa descubrir que los versos y estrofas del Siglo de Oro español se conservaban en Cuba con una viveza que permitía improvisar, mantener los tonos de vieja herrumbre del ingenio azucarero, pero también sacar a relucir nuevas historias del transporte urbano, de la cola de racionamiento, de la escuela y de la pista de baile cotidianos. El son cubano sobrevivía por otra parte a pocas millas marinas de la música afroamericana hecha en inglés. Los primeros paseos por La Habana nos permitieron asistir boquiabiertos al luminoso desconcharse de los viejos palacetes, al airearse ligero y garboso de la indumentaria tropical, y escuchar el caudal vivo de un habla que recordaba acentos familiares, pero con rasgos de máscara africana. Misteriosamente preservadas en otro mundo, esencias de un pasado que ya dábamos por perdido. Esa alegría humilde llevada con orgullo muy bien podía ser llamada nuestra, pero empezamos a reconocerla en el momento justo en que se esfumaba. Afortunadamente el país se había fugado a otro continente mucho antes de ponerse por las nubes de la especulación inmobiliaria. Cuando se perdió Cuba, resulta que al final se salvó algo de España.
No deja de ser estimulante encontrar la sensación de lo propio allá donde uno no se lo espera, alivia descubrir una manera de compartir lo desconocido. Lo cierto es que en España vivimos acostumbrados a reconocer diferencias, pero también a dilatar reconocimientos. Éstos se producen más fácilmente cuando uno necesita ser acogido. Las fachadas cariacontecidas de algunos barrios de Barcelona, por ejemplo, siempre me ha parecido que conservan una expresión completamente española. A veces me detengo a escuchar un clamor en el silencio de sus puertas y ventanas. Parece que van a aparecer los viejos colchones, para protegerse del tiroteo. Es lógico que haya quien prefiera compartir recuerdos menos conflictivos, pero no es fácil desligarse del vacío que nos une. Los clamores del silencio son más hondos que las diferencias entre lenguas hermanas. Pudiera parecer fuera de lugar, propio de un talante quejumbroso y falsario, echar de menos los años del hambre. No es mi intención, ni mucho menos, pero lo cierto es que asombra constatar cada año la evolución incomprensible de las calles y plazas con sabor añejo, de las costas luminosas, hacia una extraña fealdad sin alma. Hay que tener cuidado con los conceptos que uno pone en juego: país, alma. Son cosas que están siempre en trance de perderse. Sería absurdo esperar alguna suerte de restitución en esos términos. ¿Qué es lo que reclamamos entonces? ¿Algo con lo que no se pueda especular? ¿O más bien al contrario, la posibilidad de fabricarse un lugar enteramente especulativo, imaginativo, resistente a su propia perdición? Quizá se trate de equilibrar la velocidad de los cambios con el ejercicio de la memoria, la especulación con la lección de la experiencia. Para imaginar es preciso que las imágenes resistan algún tiempo, que podamos reconocer algunas sensaciones. ¿Cómo preservar el frescor de los viejos puestos de flores cuando el flujo masivo de inmigrantes y turistas aconseja el aumento de la producción en invernaderos? ¿Acaso no vienen buscando ellos también una parte del pasado o del país natal que les falta? Fabricarse un lugar no se reduce a adquirir en propiedad una casa con jardín cuidadosamente delimitado del jardín vecino. Las sensaciones relacionadas con la propiedad privada únicamente persisten bajo amenaza. El frescor de los puestos de flores callejeros es otra cosa. Es un lugar común que se sostiene con un flujo moderado de dinero. Necesitamos un lugar común capaz de preservar sensaciones e imágenes en devenir. Ése y no otro es el objeto prioritario de la especulación. Pero el fluir del dinero no es capaz de moderarse.
La conversión de nuestro país en democracia moderna, su integración en la moneda europea, desataron un formidable furor constructivo que en las zonas turísticas se había anticipado unas décadas a la transición. La democracia española se consolidó bajo el rugido amenazador de excavadoras y hormigoneras, igual que la ateniense tras el veloz impulso de sus naves. El alza insensata y arrogante de los precios, disimulada tras la dificultad para calcular el cambio, parecía poder sobrellevarse si todo el mundo gastaba más rápido. No hemos tardado mucho en caer en la cuenta de que, cuando la especulación desatada quiere volver a apoyar los pies en el suelo, el suelo ha desaparecido bajo sus pies. La democracia ateniense era un acuerdo entre ciudadanos propietarios que excluía a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros. La española, siguiendo el modelo estadounidense de la casita con jardín exiguo, pero muy bien delimitado, ha soñado con convertir a todo el mundo en propietario, esclavizando a hombres y mujeres –sin distinción de autóctonos y extranjeros– a una deuda que dura de por vida, a lo largo de la cual el valor de la propiedad se convierte en algo muy dudoso.
¿A esto se refería Kant cuando definía la naturaleza apriorística y más bien subjetiva del espacio y del tiempo? Otras experiencias nos advierten de que la percepción del espacio –al menos del espacio urbano– es cosa variable y relativa. Cuando volvía de mis primeros viajes al extranjero, hasta las grandes avenidas de Madrid me parecían más pequeñas, sucias y descoloridas, ya fuera por descuido nativo o visitante. Vivimos a mitad de camino entre los bulevares empíreos y el chabolismo insalubre, tal vez por eso los turistas de latitud norte se dejan ir a comportamientos zafios que reprimen en su país de origen, mientras los inmigrantes sureños se acomodan en los extremos de nuestra pobreza, renovando la actividad social en torno a las chabolas periféricas. Solamente reconozco con alivio mi país cuando aparto los ojos del suelo y trato de volverlos a través del humo hacia el límpido azul, que el jerifalte de turno prefiere tapar con una bandera de tamaño impúdico, cuando no con hoteles negros que clausuran el horizonte.
Todo cambia, desde luego, ni el país ni el paisaje pueden ser iguales para siempre. Pero ¿dónde está escrito que el cambio deba ser necesariamente a peor? A peor –«cap au pire», decía el último Beckett en su lengua adoptada– vamos por obligación los mortales, llenos de melancolía contemplando el rostro indiferente de las ciudades, que en su largo desamparo durarán mucho más que nosotros. Perder la vida, vale. Pero ¿por qué perder la calle, por qué la playa, es decir, las cosas que se desgastan lentamente? ¿Qué ingenuo o malévolo adalid del bien común puede engañarse o engañarnos con la creencia perversa de que el crecimiento puede prolongarse indefinidamente? No es de nuestro gusto la nostalgia del origen perdido, pero nos gustaría que el cambio continuo, en lo que depende al menos de las decisiones humanas, fuera discutible. Porque no es fácil aplicarse el dicho de Heráclito el Oscuro: «descansa en el cambio», cuando las obras incesantes impiden el sueño nocturno.
La experiencia de recobrar impresiones del pasado natal en lejanos territorios se ha vuelto normal entre viajeros frecuentes, particularmente españoles, que acaban de dejar atrás el subdesarrollo y vuelan por todo el mundo con creciente desenvoltura. Quizá por esa razón me cuesta hacer turismo, no vaya a ser que al final me encuentre lo mismo por todas partes. Hay quienes se topan con su vecina de rellano en Benarés, mochila al hombro; para eso yo no hago el viaje iniciático. Mi trabajo me obliga de todas formas a moverme mucho. Últimamente prefiero buscar diferencias cercanas, descansar en un cambio apenas perceptible. Lisboa, por ejemplo, es un destino siempre apetecido, poético y musical, en el que aprovecho para trabajar a otro ritmo, haciendo como que estoy de vacaciones. La primera vez que cogí un tranvía para Alfama me robaron la cartera y perdí también la tarde en la comisaría. Pero luego he vuelto otras veces, Alfama me ha devuelto con creces las horas perdidas. Allí también he tenido la sensación de recobrar un lugar común, los lujos inefables atesorados en el regazo de la pobreza, la tarde detenida en gastados azulejos, la copla murmurada en una hora de silencio, el rumor de un bosque soñado durante la siesta.
Las nuevas canciones nacen de esa fuente que todavía alcanzamos a escuchar de vez en cuando. Merece la pena buscar entre las palabras, como entre ruinas, aquellas que son capaces de hacer revivir fantasmas de otro tiempo, sin dejar de reclamar su derecho a figurarse el porvenir. Quizá el país perdido no pertenezca en realidad al pasado. Quizá hayamos perdido tan sólo ese estado de relativa indigencia prometedora en el que uno necesita abrir la puerta a la certeza del cambio que se avecina. A cambio hemos ganado el futuro como seguridad férrea, con sus inevitables accidentes masivos y daños colaterales. No es que echemos de menos la utopía febril, intransigente y caprichosa, echamos de menos su verdad callada, la necesidad de donde mana el deseo de otro horizonte. La verdad de toda vieja utopía reside en eso que Deleuze y Guattari llamaban «le peuple à venir»: una comunidad que sólo admite desterrados, nómadas del vasto desierto interior, guerreros que huyen del bando de la avaricia, ciudadanos de un planeta devastado cuyas ruinas esconden un pozo de agua mítica, cuya frescura imaginaria es comparable tan sólo con el sinsabor de su perpetua dilación.1
Reclamar la restitución del país perdido, la integridad del espíritu amenazado por la ruina, sería como prolongar la confianza en la redención ultraterrena, aunque invirtiendo su sentido. Los que hacemos canciones no solemos ser tan confiados, nos contentamos con una utopía pequeña y manejable. Arte de lo efímero por excelencia, la canción popular se ve en la mera necesidad de pelear para encontrar su forma de resistir. Hoy se enfrenta al abismo del olvido en mitad de un océano de registros. No basta con grabar un disco para asegurarse la participación en la fuente del lugar común donde se refrescan las sensaciones. Nuestro problema sigue siendo el mismo que en las épocas de la tradición oral, con la salvedad de que, si queremos una comunidad de oyentes, hoy nos la tenemos que inventar, con independencia de los medios que interceptan el acceso a la memoria colectiva. Los medios de comunicación no construyen comunidad, se limitan a administrar audiencias. Las canciones, en cambio, avanzan hacia su comunidad por venir en la medida en que son capaces de despertar las voces de los espíritus. El país perdido solamente revive en las canciones, que de esta suerte son un modelo político sin pretenderlo.
Para definir la naturaleza del ritmo musical, el filósofo persa Ibn Sînâ (Avicena, 980-1037) empezó por investigar el modo en que dos notas sucesivas mantienen cierta «unidad en la imaginación». El problema específico del ritmo tiene un alcance general, expresa la relación entre lo nuevo y lo viejo en un periodo reducido, cercano y observable: «Una cosa nueva debe ser percibida cuando la huella de la otra es todavía neta en la imaginación, para que parezcan percibidas ambas al mismo tiempo». Más allá de cierto límite temporal, dos notas sucesivas carecen de unidad. Siguiendo la enseñanza de Aristóteles, Avicena nos dice que la especulación no basta para calcular el límite de tiempo favorable para la imaginación: «Esa duración máxima sólo puede ser conocida por la experiencia, la especulación no puede conducirnos a ella. Algunos fijan ese máximo en tres veces el tiempo de referencia, otros en cuatro; todos son unánimes en considerar que es excesivo sobrepasar el cuádruple». Un compás de cuatro tiempos es el marco natural para la unidad imaginaria de las notas sucesivas, según dice la experiencia. Sólo estamos hablando de la práctica musical, el modo en que esta sencilla teoría sea aplicable a la memoria personal o a la historia de los pueblos se lo dejamos a los especialistas. En cuanto interviene el discurso en la construcción de la memoria individual y colectiva, el ámbito de lo que se puede imaginar se amplía considerablemente, se expresa en años, lustros, generaciones, edades históricas o «eones». Es más que probable que haya también una medida de la experiencia, no discursiva, a partir de la cual la historia personal y colectiva se disuelven, el país o la cabeza se han perdido, igual que se pierde el ritmo ocasionalmente. Perder el ritmo no es tan grave, si previamente hemos aprendido cómo recuperarlo, si hay alguien más a nuestro lado sosteniendo el pulso. Con su característica finura para la reflexión, Avicena nos proporciona otra pista útil para mantener el ritmo, o para recuperarlo cuando se ha perdido. Es preciso tener en cuenta que las notas sucesivas están separadas por silencios más o menos marcados. Escuchando el efecto sonoro inmediato de una «moción» (movimiento de la mano sobre el instrumento), no podemos imaginar el silencio que separa las notas sucesivas; pero, si reemplazamos una nota por un silencio, esa impotencia de la imaginación desaparece: «Pues no resulta imposible figurarse una moción por medio del pensamiento, durante un silencio en que nada se percibe».2 Atentos, pues, al valor de los silencios. Nuestra comunidad por venir podría estar buscando en ellos su medida.