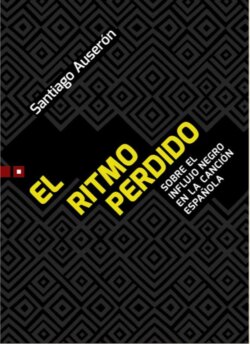Читать книгу El ritmo perdido - Santiago Auserón Marruedo - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Notas
Оглавление1 Natalio Galán, Cuba y sus sones, Pre-Textos, Valencia, 1983. La lectura de este libro, amablemente enviado por sus editores, me hizo emprender viaje a Cuba y comenzar a investigar su música.
2 Ibídem, p. 12.
3 La cita es de Guillermo Cabrera Infante, quien en el prólogo al libro de Galán, op. cit., p. xi, resume el extenso periplo musical de la habanera. En el libro del musicólogo Alan Lomax, Mister Jelly Roll, The Fortunes of Jelly Roll Morton, New Orleans Creole and «Inventor of Jazz», Cassell & Co., Londres, 1952, p. 62, el gran pianista declaraba que el «matiz hispano» («Spanish tinge») fue un componente indispensable del jazz de Nueva Orleans, sin el cual no hubiera obtenido su «correcto sazonamiento». Narra el modo en que adaptó piezas hispanas (como La Paloma de Sebastián de Iradier) conservando el arreglo de la mano izquierda en el piano (es decir, el patrón de habanera) y sincopando la melodía con la mano derecha, lo que cambia su color «from red to blue» (del rojo al azul).
4 Op. cit., p. 266.
5 Ibídem, p. 93.
6 Véase Alejo Carpentier, La música en Cuba, Obras completas, vol. xii, Siglo xxi, México, 1987, p. 306.
7 Carpentier, op. cit., p. 323.
8 Galán, op. cit., p. 113: «La contradanza cubana aceptó el esquema formal inglés de origen [...], desdeñando las variantes del siglo xviii francés [...]».
9 Carpentier, op. cit., p. 324.
q Según Carpentier, el acercamiento de los jóvenes burgueses criollos al «mundo de las hijas y nietas de los esclavos que habían cimentado su fortuna [...] explica una fase del mestizaje de ciertas danzas salonescas por hábitos traídos de abajo a arriba –de la casa de bailes a la residencia señorial». Ibídem, pp. 319-320. Sobre la importancia de las casas de baile, cf. más arriba, p. 317: «En 1798, el cronista Buenaventura Ferrer estima que hay unos cincuenta bailes públicos, cotidianos, en La Habana».
w Cf. Galán, op. cit., pp. 149, 177, 183 y 229.
e Ibídem, p. 231.
r El verbo latino «tango» significa «tocar» o «tañer». Procede de la raíz indoeuropea *tag: «tocar, manipular», con una variante nasal *tang, cf. Edward A. Roberts y Bárbara Pastor, Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española, Alianza, Madrid, 2005, p. 177. El castellano antiguo preservó la forma latina. Francisco Salinas, en De musica libri septem, Salamanca, 1577, libro vi, capítulo vi, p. 309, recoge como «cantilena vulgar entre hispanos» los versos: «Tango vos yo el mi pandero / Tango vos yo y pienso en al». Puede consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica, R 009298. Corominas, vol. v, pp. 405-406, hace referencia a las palabras gallegas «tanguer» («tañer») y «tangueiro» («gaitero»), así como al dialectal normando «tangue» (nombre de una danza en el siglo xvi), pero añade que no es seguro que deriven del latín. El francés «tanguer» significa cabeceo de los barcos en sentido longitudinal, pero también balanceo lateral, ya sea de los barcos o de las caderas en la danza (cf. Le Robert. Dictionnaire de la langue française, vol. 9, p. 153, que remite a un origen nórdico o del bajo latín).
t La primera referencia documentada en Cuba es la del Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas de Esteban Pichardo, Matanzas, 1836: «Reunión de negros bozales para bailar al son de sus tambores y otros instrumentos». Fernando Ortiz, en La antigua fiesta afrocubana del día de Reyes, Ensayos etnográficos, Ciencias Sociales, La Habana, 1984, p. 46, cita un artículo de la Prensa de la Habana del año 1859, donde se habla de los «tangos o cuadrillas [...] más temibles por su ruido atronador» en la celebración anual de los cabildos negros. El mismo autor, en su Glosario de afronegrismos, La Habana, 1924, pp. 447-448, señala que en algunas lenguas africanas occidentales, como la de los pueblos que habitan la desembocadura del Niger, «bailar» se dice «tamgu» y «tuñgu». Entre los soninké o sarakolí, se dice «ntiangu». Los mandingas llaman «dango» a bailar y «tomton» o «tamtamngo» al tambor. Estamos ante dos líneas etimológicas –indoeuropea y africana– sin aparente conexión que, sin embargo, coinciden. Corominas desconfía del africanismo de «difusión meramente local» que atestigua Ortiz y opta por un origen onomatopéyico derivado del «tañido grosero de tambor u otro instrumento». No aclara si también da por supuesto ese origen a la raíz indoeuropea y a su derivación latina. Véase también Galán, op. cit., pp. 232 y ss., acerca del carácter «polifacético» del término en España y de su uso musicalmente impreciso en Cuba durante la segunda mitad del xix.
y Galán, op. cit., p. 68.
u Ibídem, p. 87.