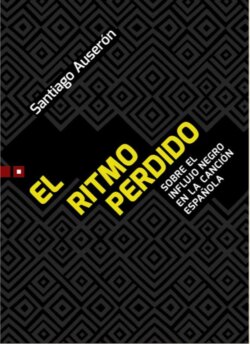Читать книгу El ritmo perdido - Santiago Auserón Marruedo - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Voces en lo oscuro
ОглавлениеDecía Aristóteles, hablando de la amistad: «El querer ser conocido parece ser un sentimiento egoísta motivado por el deseo de recibir algún bien, pero no de hacerlo, mientras que uno quiere conocer para obrar y amar.» Y remataba la frase más interesante de sus libros sobre la ética con una coletilla misteriosa: «Por esta razón, alabamos a los que continúan amando a sus muertos, pues conocen sin ser conocidos.»1 No resulta evidente la necesidad de empezar un libro sobre música popular citando a los clásicos griegos, pero ruego al lector que confíe en que esa necesidad se ha de ir justificando a lo largo de estas páginas. Las ganas de conocer, más que de ser conocido, me incitan a escribir acerca de las canciones venidas de otro mundo. Me veo forzado sin embargo a hablar de mi experiencia personal por mantenerme atento a lo que hemos oído, cuyo sentido no hemos acabado de interpretar. Voy a enfrascarme en el libro de la amistad con los fantasmas sonoros que, siendo por naturaleza efímeros, quieren que los hagamos durar. Aparentemente no hay tiempo para demorarse en escuchar con atención las voces del pasado. Una parte importante de la historia del siglo xx ha quedado sin escribir –no precisamente por escasez de registros– y ya estamos metidos en una nueva transformación tecnológica que ha dejado obsoletos todos nuestros aparatos. A los más jóvenes les parece innecesario volver la vista atrás para tomar referencias, llevados por la pulsión del consumo que ha adquirido proporciones de descubrimiento sin salir de casa. Todo el planeta –y parte de la estratosfera aledaña– cabe en un útil electrónico de tamaño reducido. Los intelectuales apenas alcanzan a estructurar sus ideas ante el espectáculo de un mundo que por todas partes clama, destella y se desvanece como fuego de artificio. La era electrónica ha multiplicado al infinito la actividad de los fantasmas. Somos desconocidos para una multitud de muertos que nos cantan al oído. Justo sería intentar por nuestra parte conocerlos mejor, una seña de amistad entre iguales, por expresarlo en términos aristotélicos. Algo de reflexión parece indispensable para abordar ciertas cuestiones audiovisuales. Por mucho que necesitemos echar mano de los recuerdos personales, enseguida nos veremos llevados a investigar cada vez más lejos, porque las voces que suenan en nuestro interior hablan otra lengua, aunque a la vez resultan extrañamente familiares. Pronto quedará excusado el comienzo autobiográfico, en cuanto el lector se aperciba de que tiene en sus manos una suerte de alterobiografía –con perdón–, es decir, un género de escritura que no sólo nos compromete con la vida de los otros, sino que aspira a desvelar el procedimiento por el cual los otros habitan nuestro ámbito más propio. En adelante, cuando alguien se atreva a solicitar mi torpe firma, le preguntaré si quiere el autógrafo o prefiere el alterógrafo. En este libro nos ocuparemos sobre todo de recobrar la memoria sonora por medio de las canciones, dejando de lado otros grandes asuntos del lenguaje. Rozaremos de paso algunas interrogantes acerca de la memoria visual, privilegiada hasta la fecha por todas las teorías.2
Las primeras impresiones sonoras que recuerdo con nitidez están ligadas al cine. El habla y los cantos familiares se abrieron camino antes, como es lógico, pero mi oído consciente despertó bajo el estímulo del sonido eléctrico reproducido en la oscuridad de la sala de cine, un medio favorable para prestar atención fervorosa. Mi abuela materna, viuda de republicano fusilado, era empleada en el cine Dorado de Zaragoza. Gracias a eso yo entraba gratis por la puerta de atrás y con cuatro o cinco años veía películas para mayores. Cuando se apagaban las luces de la sala, mi abuela me sentaba con sigilo en la última fila. Antes de entrar, aguardaba impaciente a su lado, con la película empezada, atento a las voces que salían de la oscuridad entre el ir y venir de los acomodadores, oculto en un patio lleno de plantas, silencioso, umbrío y húmedo, del que emanaba un intenso olor a menta que era como un baño ritual de iniciación a lo prohibido. El sonido amplificado en la oscuridad me causó una impresión más duradera que las imágenes de la pantalla o el argumento de las películas. Supongo que los besos encendidos por el clímax de la orquesta me impresionaron también, igual que los tiroteos a discreción, pero lo que más me fascinaba era el estilo dramático de los diálogos, que luego procuraba imitar en los juegos, lo mismo que las canciones. Haciendo ruido con un «guitarrico», apoyando el pie sobre una silla minúscula, reproducía en casa las rancheras de las películas mexicanas, insistiendo en el mismo alarido hasta que recibía alguna perentoria indicación en contra.
En Zaragoza se suele hablar en voz alta, mis paisanos expresan deseos y emociones en un tono exaltado que para un niño o un recién llegado puede resultar incierto y amenazador, porque no es fácil detectar cuándo se pasa de la alegría al enfado. Quizá en las voces amplificadas del cine percibiera nuevos matices de expresión. En casa no sólo se hablaba alto, sino que se cantaba a menudo a pleno pulmón. Mis padres se conocieron haciendo zarzuela como aficionados (hay recortes de prensa con una foto de mi padre caracterizado de Don Hilarión, en La verbena de la Paloma, con una morena y una rubia del brazo, dando ejemplo de carácter sociable). Cantaban boleros a dúo, mi madre entonaba muy bien y mi padre sabía canciones en inglés. Era topógrafo en el aeródromo de la base estadounidense de San Gregorio. Estudió inglés por las noches para quedarse a trabajar en el club de soldados, ocupándose del bingo y de organizar fiestas. Trataba a menudo con músicos, siempre contaba cuando llevó a actuar al Dúo Dinámico.
Las canciones proporcionaron, si no las primeras impresiones sonoras memorables, las que mostraron mayor capacidad de sugestión, las más ricas en consecuencias posteriores. Mi conciencia fue despertando al mundo como envuelta por una especie de medio amniótico secundario hecho de canciones, que parecía querer atenuar con sombras acogedoras la violencia de la luz solar. En mi ciudad natal, el sol cae del cielo como una losa. Por las tardes se abre, inmenso lucernario al infinito. Por eso mis paisanos se consideran, más que ciudadanos de un viejo imperio, paseantes del vasto cosmos. Cuando regreso de vez en cuando a Zaragoza, lo primero que me indica que estoy en mi ciudad natal es la alegría algo excesiva de la luz. Debí de nacer enfadado, al parecer no dejaba de berrear y sólo me dormía cuando mi tía abuela paterna, que había sido pianista y sonorizado escenas de cine mudo, me agitaba con movimientos de cámara rápida, entonando una melopea sincopada concebida por ella misma. Recuerdo vagamente algunos fragmentos de folclore campesino cosechados en torno a la mesa camilla: jotas de imágenes palpitantes surgidas a borbotones, cantadas como con ganas de dejar atrás un viejo espanto. Pero toda mi atención se volcó enseguida hacia la intriga de la canción urbana, española e internacional, que delataba la presencia jovial de un elemento extranjero.
Recientemente he leído, en los estudios sobre la tradición lírica española, que las canciones populares de la Edad Media se pusieron de moda en las cortes del Renacimiento. Los poetas del Siglo de Oro imitaron luego su estilo conciso y vivo, sobre todo en las piezas de teatro ligero. Algunas de sus formas e imágenes se preservaron hasta la mitad del siglo xx.3 Pero el éxodo continuo hacia las grandes ciudades y los medios electrónicos en plena expansión estaban barriendo aquellas pervivencias antiguas. Conforme he ido asumiendo el oficio de hacer canciones, rescatar una parte de la tradición lírica olvidada se ha vuelto un propósito sostenido en paralelo con el aprendizaje de los cantos de otro mundo. No tengo vocación de folclorista, sólo me interesa averiguar qué elementos de mi lengua son compatibles con el ritmo aprendido de los negros, asistir al nacimiento de una lírica española por primera vez del todo apátrida. En el Siglo de Oro la lírica popular campesina de tradición oral fue reelaborada y escrita según los nuevos requerimientos de la escena teatral urbana, para un público mayoritario, ávido de versos y canciones. Aquello fue el comienzo de un proceso imparable hasta hoy, en el que la música cumplió un papel determinante. El fenómeno acontecía al mismo tiempo en otras cortes europeas, pero en España adquirió mayor dimensión (carácter de poesía nacional), en un momento de expansión del Imperio y de auge de las letras.4
Transformación comparable, pero mucho más radical –porque culmina la ampliación del espacio público no sólo a escala de la metrópoli, sino de todo el planeta– acaece en la primera mitad del siglo xx: ante la invasión de un repertorio de canciones de otros países y de otras lenguas difundidas por medios electrónicos, con marcado predominio de las canciones en inglés, gracias al poderoso influjo musical afroamericano, se produce el olvido casi completo de las tradiciones folclóricas locales. Todavía en el Siglo de Oro el principal medio de difusión de la canción popular era la viva voz, con apoyo de la escritura en pliegos sueltos y cancioneros, pero con vistas al momento festivo del baile en compañía de otras voces e instrumentos. En nuestros días la difusión de las canciones por todo el globo depende de una red de soportes y enlaces técnicos que requieren conocimiento especializado, otro lenguaje que no es de dominio público, un código secreto, patentado. Algo ha cambiado cualitativamente. Entre la música y la letra se ha interpuesto un grupo mediático. Los versos no tienen ya la utilidad ni el prestigio de que gozaron hace siglos en España hasta entre analfabetos. ¿Hemos renunciado con ello a un saber propio de nuestra tradición, intercambiable por los dones del extranjero? ¿Serán la poesía y las canciones el índice del valor de la cultura hispana, más que la ingenieria informática o que la empresa deportiva? Supongo que este orden mundial tampoco ha de ser definitivo, que la humanidad no se va a dejar retratar para la eternidad como una torre de Babel de canciones ligeras o un mercado de registros electrónicos cada vez más comprimidos. Pero una parte significativa de nuestra historia reciente se ha dignado en disfrazarse de tal guisa. Y aunque ya nos estemos moviendo en otras direcciones, todavía mal conocidas, es hora de empezar a entender algo de lo que nos ha ocurrido desde el Siglo de Oro a esta parte.
Las voces del patio trasero o de la taberna competían todavía en mi primera infancia con la radio, por las estrechas calles del Gancho, junto al Mercado Central. Cantaban el beso furtivo de un marino forastero, las bellezas de ensueño de la ciudad andaluza, los peligros de la ronda nocturna, la violencia de los amoríos fronterizos, el retorno al puerto de origen, tras veinte años de exilio pasados como un parpadeo de luces. Mis oídos al acecho percibían en aquellas canciones cantadas en español algún trasfondo común. Pero el enigma más percusivo e inminente vino de los discos americanos que se ponían en las fiestas que se empezaron a hacer en casa cuando nos mudamos a un barrio más moderno. Las voces de los negros traspasaban los tabiques, se aclimataban a la oscuridad del cuarto como fantasmas risueños o melancólicos, según se desatase la sonoridad loca de la orquesta de swing o se derramase la balada irrespirable que me hacía sufrir una pasión completamente ajena a mi pequeño círculo de amistades. Sin poder conciliar el sueño, trataba de acercarme de vez en cuando a la puerta del salón, cristal opaco tras el que se adivinaban extraños movimientos. Algunas voces blancas venían a competir con los negros en su propia jerga, y aun los superaban, según oía decir, en derecho a la fama internacional. También había negros que cantaban en castellano, con una perfección que hasta hoy me parece insuperada. Ciertas piezas bailables eran designadas con números en castellano, e incluían expresiones vocales inarticuladas de naturaleza particularmente salvaje. Todo ello fortaleció la sospecha de que mi lengua, recién aprendida, tramaba algo con el extranjero. Podría dejar los nombres propios a un lado, con la absoluta certeza de que mi biografía musical es compartida, pero me permitiré recordar que los soldados estadounidenses de la base traían a casa los discos de Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Nat «King» Cole, Dave Brubeck, Frank Sinatra, Mel Tormé, Louis Prima, Nina Simone, Johnny Mathis, Los Platters, Harry Belafonte, Fats Domino, Elvis Presley, Paul Anka, La Lupe y Pérez Prado. Algunos de esos exóticos nombres iban a esperar medio siglo para acabar de hacerme entender su verdadero alcance. Quizá uno no acaba de entender las cosas hasta el día en que a nadie –o a pocos más– interesan.
Ésta es la segunda impresión sonora vivida desde la oscuridad, en el cuarto de los niños, causada por las voces predominantemente negras de los discos. En realidad todas las voces me parecían negras, bien porque salieran de aquellos hipnóticos surcos giratorios, bien porque su escenario natural fuera para mí la oscuridad, hasta el punto de que para escucharlas durante el día sentía la necesidad de cerrar los ojos. Recordemos que la «negritud» es, por otro lado, una cualidad esencial del sonido, ya que se trata de una realidad invisible. Es necesario no obstante precisar que entre las voces negras y sus imitadoras blancas hay algunas diferencias que se tornan significativas con el tiempo. El cantor blanco, proclive a devenir además artista de cine, rara vez se despega de una especie de individualismo dramático, tanto más acentuado cuanto más depurada sea su técnica vocal, mientras que las voces negras combinan naturalmente la lucidez musical y la habilidad técnica con el desenfado y una actitud generalmente comunicativa. Si salen en las películas, comparten la secuencia desde un escenario lateral, se ganan quizá algún plano sudoroso, dejan que se siente en el piano el protagonista blanco para hacer gala de su buena educación. Sólo cuando el jazz se intelectualiza en los años cuarenta, por influencia de los críticos blancos que le proporcionan conciencia de su valor artístico, surgen figuras negras que responden al prototipo del genio solitario que reclama un aura de silencio a su alrededor. Cuesta años entender que se trata de otra ética musical, que no es en propiedad negra ni blanca, pero que a los blancos les cuesta poner en práctica, por algunas razones que están por definir.
Junto a esas voces que se movían a sus anchas en lo oscuro, proporcionando al oído texturas novedosas, sorprendentes, hoscas y a la vez dulces, que adquirían relieve palpable en el ámbito doméstico y casi se dejaban abrazar con los ojos de la imaginación, podría sacar de entre mis recuerdos también algunas imágenes parecidas a las de las películas, una especie de «banda visual» que habrá de contentarse con desempeñar un papel secundario en este libro. A aquellas fiestas, que duraban hasta altas horas de la madrugada, además de los yankees acudían futbolistas famosos y algunas zaragozanas muy dispuestas que lucían vestidos descotados, faldas de amplio vuelo ondulante. Algo de la época dorada del rock & roll nos llegaba así de primera mano. Mi padre conducía los coches de sus amigos soldados, mientras estaban de servicio: un Mercury verde y blanco, un Chevrolet negro. Él tenía una Lambretta roja y negra, con la que a veces me llevaba al fútbol y a los toros. Zaragoza era en aquellos años una mezcla muy particular de religión vernácula y vida à l’americaine –como decía el cartero de Jacques Tati–, juerga trasnochadora y ordenanza militar. Bronca casi segura, por uno u otro motivo. Había un contraste muy marcado entre lo que veíamos en casa o en los bares y lo que nos contaban los Padres Escolapios de la calle Sevilla.
Basta con tirar del hilo de los recuerdos sonoros para que despierte un sinnúmero de imágenes medio olvidadas reclamando sitio en la página. Pero seamos cautos, en razón de nuestro objetivo primordial. La memoria visual de aquellos años se podría reducir en realidad a un juego de luces y sombras, naturales o artificiales, en casa y en la calle, en la ribera del Ebro, destellos pasajeros, atmósferas surcadas por rostros conocidos y desconocidos confundidos en muchedumbre, neones intermitentes al llegar la noche, farolas y escaparates, luces de color indirecto en las coctelerías de moda, donde los grupos de ruidosos bebedores y sus parejas sentadas al otro lado de la barra fumaban y alternaban dramáticas miradas. Todavía el amarillo enfermizo del pasaje Palafox parece querer transmitir un antiguo secreto de familia, casi escucho un sonido de tacones con prisa por llegar a alguna parte cuando todavía era un pasaje moderno. Por alguna razón las impresiones sonoras se quedan en mí con mayor estabilidad que las formas visuales, vagas y evanescentes. ¿Es una particularidad mía o un hecho general que contradice la pretensión a la eternidad de los iconos? ¿De dónde proviene el supuesto de que la representación interior (la fantasía) es de naturaleza principalmente visual?
A mi abuela paterna le gustaba juntar a sus nietos y llevarnos al circo, al cine, al parque del Cabezo a alquilar bicis, a la feria. Nos atraían especialmente los autos de choque, donde había chicos y chicas mayores y ponían canciones de moda. El oído de los críos empezaba a estar más que atento a las novedades acústicas. En la radio Marconi que había en la cocina de mi abuela materna escuchábamos programas de zarzuela, mi madre nos hacía ensayar representando los papeles principales. En cuanto me quedaba a solas pasaba horas jugando con el dial, viendo cómo la lucecita roja recorría de un lado a otro el nombre de las ciudades, deteniéndome apenas en cada emisora, dueño del placer de alargar o acortar el mensaje a capricho, hasta que otra voz a mis espaldas o una mano firme me sugerían la conveniencia de dejar quieto el botón. Por esa radio me enteré de que un cuarteto de Liverpool estaba montando el escándalo (de fondo se oían las voces agresivas y descaradas de «Twist & Shout», sobre un ritmo medio latino). A tenor de lo que comentaba el locutor acerca de sus pintas, aquello parecía interesante. El uso de razón me llegaba de este modo al filo de la sinrazón. El colegio se encargaba a diario de compensar toda inclinación precoz al desatino, mas para mí sería un hecho irreversible el experimentar la conciencia propia –de la que tanto hablaban los curas– como si estuviese escuchando un aparato de radio en mi interior.
Mis primeras salidas en solitario a la calle fueron para cumplir un encargo urgente, con admonición expresa de no despistarme un minuto. Pese a ello, fui ensanchando el círculo de información hasta los billares del Tubo, donde había una victrola. Como no dejaban entrar a los niños, me quedaba en la puerta escuchando y cuando pasaba alguno de aquellos bigardos con patillas y camisa de rayas le pedía que depositase en la ranura de la máquina una parte del dinero que me habían dado para la compra, seleccionando mi tema favorito, «Nineteenth Nervous Breakdown», de los Rolling Stones. De regreso echaba cuentas y, ya que no podía cumplir el encargo inicial en modo alguno, gastaba algún dinero más en papeletas de una tómbola cuyo megáfono atraía mi atención por el camino, con la esperanza vana de compensar mi desvío de fondos con algún obsequio de carácter fabuloso.
Si disponía de algún dinerillo oficialmente asignado, me compraba (o cambiaba, cosa que se hacía por aquel entonces) junto con los tebeos algún cancionero que leía muy atento, intentando recordar las melodías, deduciendo el posible final de las que no conocía sino el comienzo. Me inquietaba el lenguaje de las canciones por escrito, reía reconociendo expresiones que, sin música, resultaban completamente absurdas. Las traducciones de canciones famosas en inglés o en francés me parecían sospechosas, a veces una auténtica tomadura de pelo. Aquellos cuadernillos mal impresos en basto papel, donde abundaban primeras personas del pretérito perfecto de verbos de la tercera conjugación (rimando con otras partículas agudas en «-í»), eran los últimos vástagos degenerados de los nobles cancioneros de antaño.
Me tocó después pasar varios inviernos en el Pirineo, más arriba de Canfranc Estación. El último se me hizo interminable. Durante el buen tiempo la montaña te dejaba entrar en sus recintos majestuosos. Me acostumbré a andar solo por el monte, a sostener durante horas el diálogo interno en parajes de difícil acceso. Vivíamos en una casa al borde de la carretera, frente al cuartel de la Guardia Civil, en un paraje llamado Coll de Ladrones. Pelados de frío delante de la tele, mi madre, mis hermanos y yo aguardábamos con impaciencia los programas musicales, bebíamos coñac quemado para entrar en calor. Íbamos a la escuela del cuartel, con los hijos de los guardias, con los que no compartíamos gustos musicales. Por fortuna la maestra se hizo amiga de mis padres y nos prestó su tocadiscos portátil, además de un montón de singles de los Beatles y de grupos españoles. Mientras me perdía entre riscos relucientes y hondonadas en penumbra, tras una incipiente sensación de sensualidad difusa, o subía y bajaba el puerto de Somport en bici (una enorme y pesada Orbea verde, en la que no alcanzaba el sillín) reproducía aquellas canciones sin más aparato que mi pobre cabeza de cántaro. No entendía las letras, pero me daba lo mismo. Sabía que hablaban de algo que me concernía. Quizá la experiencia del silencio solitario en pleno monte haya contribuido a compensar de algún modo el vocerío interior, proporcionándome una posibilidad de salvar mi espíritu de la debacle. No es seguro. Lo cierto es que pedí y rogué por todos los medios a mi alcance que no me dejaran pasar otro invierno cercado por la nieve.
Al volver a Zaragoza comprobé con alivio que el medio sonoro se había ido animando, haciéndose más accesible. Bailábamos delante de la tele, con el musical que daban todos los días a las dos y media, antes de comer. Mi madre nos ponía en fila, de menor a mayor, a practicar los pasos de moda. La familia urbana española sostenía así la función tribal del folclore ante el avance imparable de la tecnología. Yo contemplaba los movimientos de los músicos y de las go-go girls en la pantalla, y luego el resultado de nuestra mímesis familiar, con el mismo asombro. Cada uno de nosotros éramos una cámara filmando la misma escena desde su propio ángulo. La película resulta ser bien distinta, dependiendo del ángulo de la cámara. Por su parte la pantalla era un ojo gris taimado que nos vigilaba a todos, valorando nuestra relativa timidez y nuestro esfuerzo por seguir el ritmo. En cierto modo tenía razón mi bisabuela de noventa años cuando, poco antes de abandonar el mundo a su propia suerte, respondía educadamente al saludo diario de la presentadora, después de la carta de ajuste. Su hija le decía: «Calle, madre, ¿no ve que no le oye?» Y ella, tajante: «Anda chica, que ya me conoce de casa de tu hermano...» Hay, amable lector, en esta pequeña anécdota familiar, algo más que humor celtíbero.
Un día pusieron «Satisfaction» en los autos de choque del Cabezo. Yo escuchaba atónito aquel riff de guitarra con distorsión, legendario nada más nacer, mientras contemplaba el chisporroteo de las barras de los autos contra la rejilla del techo. Desde entonces, cada vez que suena esa canción me paro a degustar la misma sensación de fruto exótico, salvaje y novedoso. Algunas máquinas de discos anduvieron bien provistas durante años. En la terraza del parque sonaba «La tierra de las mil danzas», por Wilson Pickett, y «Hit the Road Jack», por Ray Charles. No recuerdo la fuente exacta, pero sabíamos que existían los Animals y los Kinks. En la máquina de la piscina de Torrero, donde fuimos a diario durante el verano del 67, las canciones de los grupos españoles empezaban a sonar convincentes. Nuestros preferidos eran Los Bravos, Los Salvajes, Los Canarios, Bruno Lomas y los Roqueros y, sobre todo, Lone Star, que parecían extranjeros aunque cantasen en español.
Al final del verano nos trasladamos a Huelva, cerca de la frontera con Portugal, a Villanueva de los Castillejos. Guardábamos la propina de los domingos para comprar singles: los de Otis Redding eran emocionantes. Nos juntábamos con los amigos y organizábamos guateques precoces en casa. Bailábamos suelto y también agarrado, con mucha seriedad. De un viaje a Madrid, mi padre nos trajo los primeros elepés: el Green River de los Creedence –yo había visto un artículo sobre ellos en la revista Newsweek, a la que mi padre estaba suscrito–, el Wheels Of Fire de Cream y el Everyone Of Us de Eric Burdon & The Animals. Este último todavía cuenta entre mis discos favoritos. Lo oímos por primera vez cuando lo trajo al pueblo un estudiante deportado por agitador desde la Universidad de Sevilla. Tenía que presentarse a diario en el cuartel de la Guardia Civil y nosotros –casualmente, una vez más– vivíamos justo enfrente. Empecé a aprender a tocar la guitarra por aquel entonces. Los amigos del pueblo me enseñaban los rudimentos del fandango de Huelva y yo intentaba copiar los punteos de Eric Clapton con una guitarra de juguete de Goyo, uno de mis hermanos pequeños.
En el pueblo la relación con el sonido era intensa. Para empezar, un forastero recién llegado del norte percibía en el habla coloquial del occidente andaluz un rosario veloz de insinuaciones nada fáciles de retener. La música cumplía además un papel notorio en la vida cotidiana. Había frecuentes reuniones en torno a una guitarra, con cualquier excusa, fuera de las numerosas fiestas del calendario. En la terraza del Casino se reunían chicos y chicas batiendo palmas, cantando a coro fandangos y sevillanas con letrillas de contenido local. En los bares servían un semisolera blanco que ponía la cabeza loca. Los críos se sumaban sin dificultad al círculo festivo de los mayores, aprender a cantar y tocar las palmas era imprescindible para entrar en ambiente. Una vez se plantó ante la barra del Casino de Castillejos el mismísimo Camarón de la Isla, cantando en mitad de una juerga itinerante. Los chiquillos corrimos a verlo, pero él dejó de cantar y el grupo se marchó enseguida. Nunca llegué a escuchar en directo a Camarón.
Todos los días, al caer el sol, sonaba música por los altavoces callejeros del cine, para llamar a la gente, en profana competición con las funciones del campanario. Cuando oía sonar la música del cine, la gente dejaba sus faenas y empezaba a arreglarse para salir. Parejas y grupos de adolescentes paseaban calle arriba y calle abajo, hasta la hora de la película. Por todo el pueblo se oían los emblemáticos instrumentales de Ennio Morricone, algunos valsecitos sudamericanos, sevillanas en abundancia, pero también las novedades de los Beatles. «Lady Madonna» se oyó en cuanto lo trajo al pueblo el hijo del alcalde. Aquel cine era como un ágora oscura donde el pequeño pueblo se mantenía en contacto con el mundo, de manera mucho más activa y comunitaria que con la tele, sin que nadie se privase de expresar en voz alta sus opiniones. En realidad, seguir la película era tan sólo una de las opciones que permitía el acceso a la sala. Si una chica te dejaba sitio a su lado, se abría otro universo de posibilidades. Los críos rogábamos clemencia, ante la taquilla de la señora Quica, cuando no nos alcanzaba el dinero para la entrada (o sea, casi a diario). Ella se resistía durante un buen rato, pero siempre acababa por ceder. Sentarse con una chica en el cine era considerado como posible principio de una relación formal de pareja. En la oscuridad de la sala se tramaban compromisos íntimos que hubieran sido inviables en cualquier otro lugar. Todavía me intriga la habilidad con que las chicas sabían comer pipas y atender al argumento, aparentemente sin perder detalle, manteniendo al mismo tiempo a nivel de los asientos una disimulada estrategia de defensa o armisticio. Desde entonces me pregunto qué vínculo secreto existe entre la oscuridad, la fantasía y la prolongación de la especie. El cine era en definitiva una antesala de la iglesia, imagino que comunicaba secretamente con la sacristía por algún pasadizo secreto, y que en el trayecto de un lugar a otro se invertía la prioridad en la relaciones entre fantasía y realidad.
Al pueblo empezaron a llegar grupos modernos para las fiestas, en vez de precarias orquestillas de baile. Había unos billares donde íbamos a diario a jugar a las máquinas y al ping-pong. Allí, en un escenario minúsculo, vinieron a tocar varias veces Los Solos, un grupo de Isla Cristina. Las parejas mayores no frecuentaban ese local, así que los músicos tocaban para los críos «Massachussets», de los Bee Gees, «A Whiter Shade Of Pale», de Procol Harum y, la que más nos gustaba, «Green Onions», de Booker T & The MG’s. Hablábamos con ellos de tú a tú, nos aprendíamos sus nombres, les pedíamos cigarrillos. Otro grupo del pueblo de al lado (San Bartolomé de la Torre), Los Olímpicos, venía a menudo a la Pista Azul, el lugar habitual de baile en los festejos, donde sí iban los mayores. Los Olímpicos llevaban un uniforme hecho de tela para cortinas, con cintas verticales de otro color cosidas en el lateral de los pantalones. Los Solos no llevaban uniforme, pero tenían mucho swing. Con los grupos de los pueblos cercanos nos íbamos enterando de las nuevas canciones y luego buscábamos los discos. Así descubrimos «Mighty Quinn de Dylan», según la versión de los Manfred Mann, y «Gimme Some Lovin’» de Spencer Davis Group. Empecé a ensayar para ser batería, pero no pasé del patrón de bombo y caja de «Get On Your Knees», de los Canarios. Una vez trajeron a la Pista Azul, para la feria de julio, al grupo mítico de Huelva, Los Keys, que llegaron a actuar en un club de Madrid. Se quedaron varios días en casa de un amigo, junto al que yo me sentaba como aprendiz de delineante, en la misma empresa constructora en que trabajaba mi padre. Cuando los músicos cruzaban la plaza les abucheaban y les tiraban piedras, en protesta por sus insólitas pintas. Fueron a quejarse al cuartel, pero los guardias les aconsejaron que se diesen una vuelta por el barbero para eliminar el problema. Fuimos testigos. Les seguíamos a todas partes, éramos como sus sombras. El primer día nos quedamos sin verles actuar, todavía éramos pequeños para entrar en el baile. Al día siguiente por la tarde nos sentamos en la plaza junto a Feli (el organista de Los Keys, que ya había venido al pueblo con Los Solos y luego pasaría a Los Lentos, de Sevilla), con nuestro tocadiscos portátil y algunos singles. Mis padres nos acababan de traer de Sevilla ese mismo día el «Get Back» de los Beatles, recién editado. Feli alucinó al oírlo y nos llevó a la Pista Azul, donde el resto del grupo estaba probando sonido. El guitarrista Pepe Roca –que más tarde sería cantante de Alameda– sacó el punteo en un abrir y cerrar de ojos. Aquella noche, después de mucho insistir, con apoyo de los músicos, nos dejaron entrar al baile. Los Keys sonaban muy bien, hacían estupendas versiones de Otis, de Aretha, de James Brown. Jesús Conde cantaba en inglés con mucha garra, pero entre las parejas del pueblo no tuvieron buena acogida, les pedían sevillanas, que cantaran en español, y hubo un conato de pelea. Fernando, el batería, controló la situación con mucho arte de carretera, acallando la protesta desde su micro. Enterado de mi incipiente vocación, me hizo subir al escenario en un descanso y me puse a hacer un solo, intentando imitar el de Joe Morello en «Take Five». Afortunadamente, nadie hizo mucho caso.
Don Ernesto Feria, el médico de Gibraleón, era también intelectual humanista y buen tocador de bandurria. Tenía casa en Castillejos y de vez en cuando venía, reunía a unos cuantos amigos guitarreros y cantores nada abstemios, salía con ellos de ronda por las empinadas calles. En ciertas épocas del año era frecuente despertar de madrugada con don Ernesto y sus secuaces interpretando temas de María Dolores Pradera al otro lado del postigo. Su sobrino, que era amigo mío y tocaba la guitarra con él, me presentó a sus primas y luego me llevó a casa de don Ernesto, quien escuchó con sorna mis incipientes veleidades filosóficas y me prestó libros muy subrayados e incomprensibles de Jean-Paul Sartre. Conforme avancé un poco con la guitarra, aprendí algunos de sus temas favoritos, para poder acompañarle en sus rondas, que duraban a veces varios días, a base de vino blanco.
Después de tres años en Castillejos, nos fuimos a vivir a La Puebla de Guzmán, tan sólo a quince kilómetros. Los amigos de allí, a los que ya conocíamos porque venían a las fiestas, eran muy musiqueros, compraban más discos que nosotros. La gente «maja», como decíamos entonces, viajaba de pueblo en pueblo en los autobuses de Damas, para conocerse, enseñarse los discos, comentar a media voz lo que estaba pasando en el país y en el mundo. Así empezamos a escuchar también a Dylan, a Hendrix, a Janis, a Santana, a John Mayall y los Bluesbreakers, a Miles Davis. Algunos discos causaron verdadera sensación: ante la portada del Sergeant Pepper’s de los Beatles nos agrupamos por primera vez como adorando a un icono de múltiples cabezas.5 También recuerdo un recopilatorio fantástico, Llena tu cabeza de rock, con Jerry Goodman (entonces violinista de Flock, luego de la Mahavishnu Orchestra) en la portada. En él escuchamos por primera vez a Leonard Cohen, a Laura Nyro, a Mike Bloomfield, a Taj Mahal. Y el extrañísimo Nefertiti, de Miles Davis y Wayne Shorter. Seguíamos por la radio los programas de Ángel Álvarez y Carlos Tena. Nos íbamos al monte de noche, con las guitarras y una botella de áspero aguardiente. Desde Sevilla nos llegaba el influjo de los Smash, con cuyo batería, Antonio, mantengo amistad. Volvimos a intentar hacer un grupo en La Puebla, pero sólo ensayamos un par de temas de Santana (yo me había pasado a la guitarra). Teníamos nuestro punto esnob, leíamos a Freud y a Castilla del Pino sin entender nada de nada, en las tardes soleadas del campo, bajo los almendros en flor. No entender nada era una situación normal por aquel entonces. Algunos le cogimos el gusto y seguimos practicando. También leíamos a Samuel Beckett, Esperando a Godot y Fin de partida, la lectura más influyente de aquellos años, junto con la de García Lorca, de quien devoraba las Obras completas cuando había poco que hacer en la oficina. Montamos un espectáculo con poemas de Federico, cantados por todo el grupo de amigos. Partimos de las canciones de Aguaviva en el disco Poetas andaluces y pusimos música a otros poemas. Actuamos en Castillejos, con el sargento de la Guardia Civil y el párroco sentados en primera fila, escuchando impávidos los versos del Romancero gitano. Todos guardaban como una espina secreta la desaparición del poeta. La mentalidad dominante en el pueblo era muy conservadora, pero en el fondo se respiraba un resquicio de tolerancia caritativa, propia de latitudes calientes. También hicimos el espectáculo en Mina Isabel, con la ayuda del cura de la localidad, que en este caso era joven y de ideas progresistas. Una vez me cogió haciendo autoestop entre La Puebla y Castillejos, por el camino fuimos discutiendo de política y de religión. La conversación se encendió y al llegar me invitó a tomar café en el Casino. Le dije con ciertos humos que para mí todas las personas eran iguales, que las diferencias sociales nacen del abuso de la fuerza y que, en el fondo, no veía tanta distancia entre los listos y los tontos. Él me contestó que ésa era una idea pretenciosa, que sería injusto tratar a todo el mundo por igual. Yo no podía entender que algunos naciesen prácticamente condenados por sus circunstancias o inclinaciones naturales. Él entonces respondía con lo del libre albedrío, que los malos eligen su destino ellos solitos en algún momento crítico. Aquello no me parecía admisible. En realidad callaba el verdadero calado herético de mi pensamiento, pues no sólo todos los hombres y mujeres me parecían iguales en el fondo, sino que también los animales y las plantas, y hasta las piedras del camino, tenían para mí una especie de alma, aunque más callada y discreta que la nuestra. Me basaba en impresiones recién sacadas del libro de física y química de quinto curso, que se mezclaban caóticamente en mi cerebro con lecturas acerca de los comienzos del movimiento obrero en Inglaterra y sobre la esclavitud de los negros.
Recapacitando ahora sobre aquellos años, comienzo a entresacar algún esquema medianamente claro, cuyas consecuencias están aún por desarrollarse: nuestra infancia, desde mediados de los cincuenta hasta mediados de los sesenta, estuvo marcada por la euforia de la electrónica y el impacto doméstico de las primeras máquinas audiovisuales. El cine, la radio, el tocadiscos y la televisión trajeron la magia del sonido extranjero. Los críos lo vivíamos como una experiencia interior alimentada en lo oscuro, la sonoridad eléctrica invadía el hueco abierto en nuestras conciencias por la educación religiosa. Si la influencia estadounidense, que llegó a través de las bases, y también la cubana (Pérez Prado, Machín, Olga Guillot), resultaban extrañamente compatibles con el nacionalcatolicismo, el influjo de los grupos ingleses marcó sin embargo el principio de un nuevo periodo, simbolizado por el pelo largo y los pantalones de campana, en el que se propagó una actitud de rebeldía y experimentación. Con la adolescencia empezamos a vivir la música de forma intensa y colectiva. La música fue una manera de ser compartida, antes que las ideologías políticas que empezaban a organizar clandestinamente la oposición al franquismo. Había magnetismo y electricidad en el aire, seguramente relacionados con el despertar de la sexualidad y la búsqueda de pareja, pero quizá también con algo más vasto. La electrónica y el encuentro entre las culturas blanca y negra intervenían en la atracción que nos reunía. Los grupos de rock representaban un estilo de vida, un modelo de acción. En definitiva heredamos parte del sentimiento colectivo derivado del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. El rock y el soul eran nuestra cultura básica. Ni la jota ni el bolero ni el fandango de Huelva podían aspirar entre nosotros más que a convivir, si acaso, con la música heredada de los negros.
Fuimos la primera generación apátrida en España, desde el punto de vista de las raíces musicales. Incluyo en la misma generación a los grupos de rock de los años sesenta y a sus oyentes, cinco o diez años más jóvenes. Aunque estuviesen básicamente formados por hijos más o menos descarriados de la clase acomodada, aquellos grupos significaron la primera posibilidad de compartir la experiencia sonora en una escala social amplia. Sin ese fenómeno, que tradujo a los grupos británicos, versionó el soul en su lengua de origen y acercó los patrones de la rítmica internacional a la métrica del verso español, no hubiese habido «rollo» en los setenta, ni «movida» en los ochenta, ni nuevo flamenco ni rock indie en los noventa, ni hubiese habido charla medio fluida sobre el compás del hip hop, ni sería probablemente la misma toda una generación de improvisadores de jazz que ya tenía nivel internacional al empezar el nuevo siglo y está dejando su impronta en las escuelas independientes. El rock entre nosotros no existiría sin los grupos de los sesenta, ni siquiera como la trémula llama que es ahora, cabo de vela gastado y sin despabilar. Ha cumplido un papel de catalizador social que transciende sus propias limitaciones como género. Si logramos que esa llama humilde no se apague por completo, todavía pueden pasar cosas interesantes en nuestra música popular.