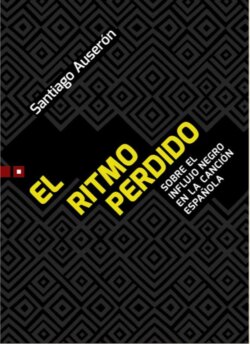Читать книгу El ritmo perdido - Santiago Auserón Marruedo - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Panteón de la rumba
Оглавление«Qué sentimiento me da / cada vez que yo me acuerdo / de los rumberos famosos, / qué sentimiento me da. / Oh Chano, / murió Chano Pozo.» Benny Moré lamentaba así en Rumberos de ayer la desaparición del conguero que se fue a Nueva York, se metió en el circuito del bebop en compañía de Dizzy Gillespie y se dejó la vida tras una discusión por dinero malgastado en las calles de Harlem. Benny Moré, apodado «El Caballo» por la lotería china que se juega en Cuba y que asocia ese animal con el número uno, seguía citando nombres de una saga de rumberos que no conocieron la fortuna internacional de Chano Pozo: Andrea Baró, Malanga, Lilón, Pablito, Mulense, René, todos leyenda brumosa, carne sudorosa, fantasma de solar. Sus nombres nos dejan apenas revivir la furia contenida de las manos hablando lengua sobre la cepillada superficie de los cajones, las voces saliendo como espíritus de un fondo de bodega, medio ahogadas en aguardiente, el gesto tajante de guapería con que se arrojaron al baile. Benny Moré paga una deuda de honor, erige el Panteón de la Rumba para librar a sus héroes callejeros de la fosa común del olvido. Desde las altas esferas de la fama y del registro fonográfico, nos lleva a remontar hasta el humilde vecindario y la sociedad de socorro mutuo, donde la gloria del rumbero cubano se resistía con orgullo a despegar del anonimato.
Después de Chano Pozo, el cetro de la rumba pasó a Tata Güines, su legítimo heredero sobre el pellejo de la tumbadora, quien supo continuar con el encargo de dotar al jazz del conocimiento de los toques afrocubanos sin dejar de preservar, incluso en los ambientes del cabaret profano, viejos secretos rituales. Vi a Tata por primera vez en 1984, llenando con su sola presencia de duende negro el escenario del Tropicana. Diez años más tarde apareció en la puerta del estudio de la calle San Miguel, en La Habana, justo en el momento en que estábamos especulando con la posibilidad de pedirle que participase en la grabación de Raíces al viento. Su encarnación repentina en el umbral, enseñando los dientes y preguntando «¿Qué taaarrr...?», tuvo todo el aspecto de un acto de magia negra. Agustín Carbonell, «El Bola», guitarrista flamenco, estaba filmando la puesta en marcha de la producción, cuando el rumbero irrumpió en la penumbra del control. Con buen criterio gitano, «El Bola» bajó la cámara hacia el suelo sin quitársela del ojo y en mitad del bullicio de salutaciones dijo: «Qué botas más buenas llevas». Calzaba, en efecto, un espléndido par de botas mexicanas negras con punteras de metal, mas bien roqueras. Quizá alguien le había puesto sobre aviso de nuestra estirpe musical.
Al heredero legítimo de Chano Pozo ir a mezclarse con el rock español le parecía cosa muy natural. Igual que al tresero mayor de Cuba, Pancho Amat, que llegó poco después. Ambos estaban genéticamente dotados para el maridaje de estilos y permanecían atentos a las sonoridades internacionales. De no haber sido por el bloqueo, el alegre laboratorio de la música popular cubana hubiera seguido inventando términos para designar sus bailables y alguno de ellos habría enlazado inevitablemente con el rock. El contacto con soneros y rumberos me proporcionó una perspectiva más amplia y generosa de mi oficio, me permitió relajarme, como si ya no fuera a sobrevolar nunca más el vacío en el momento de salir al escenario. Con Faustino Oramas «El Guayabero» y con Francisco Repilado «Compay Segundo» aprendí a practicar en las «descargas» el sonido inmediato, sin amplificar, que entre flamencos escuchaba guardando casi siempre prudente silencio. En mi acercamiento a Cuba disfruté de muchos privilegios, como el de asistir al primer diálogo fértil, duradero, entre el tres cubano y la guitarra eléctrica. Pancho Amat no tardó en incluir la blue note en sus escalas, en dar rienda suelta a la armonía de jazz que ya traía bien asimilada, en llevar la libertad característica de su instrumento más allá de los límites de la tonalidad. John Parsons, a cambio, capturó el lirismo profundo de la trova antigua e interpretó los tumbaos con pulsación de rockabilly. El encuentro entre ambos dio al proyecto fronterizo de Juan Perro veracidad en el más alto nivel.
Tata Güines, por su parte, no sólo participó en la grabación, dejando en el surco momentos estelares, sino que se convirtió en consejero, guía del barco en que se juntaron aventureros de diversa calaña: productores ingleses con músicos españoles –varios payos y un gitano–, un guitarrista galés, un cubano del exilio –el percusionista Luis Dulzaides– y muchos que se habían quedado en la isla para seguir ensanchando el horizonte de su música pese a todas las restricciones. Agarrando el contrabajo, Tata ponía en manos de Javier Colina los más auténticos tumbaos, en los que ahora el contrabajista navarro es un experto. Tras la primera sesión de intercambio, Javier preguntó a mi oficina por su caché, e inmediatamente decidió quedarse en La Habana durante toda la grabación. Seguramente influyó también otra presencia en el estudio: la del piano con el que Nat «King» Cole grabó tomas legendarias cantadas en español cuatro décadas atrás. Acariciando sus pulidos ébanos y marfiles, Javier ponía a prueba cada mañana y cada noche su vasta memoria de canciones.
Tata, Javier y yo pasábamos juntos el día en el estudio y la mayor parte de la noche en los cabarets de La Habana. La conversación musical solamente quedaba interrumpida por las interjecciones simiescas y otras expresiones típicas de Tata, por las carcajadas enloquecidas fruto de los tragos alternos de cerveza y de ron. En los momentos de remanso, desde su lado de la mesa el brujo conguero saludaba afablemente al otro lado con expresión tomada de César Portillo de la Luz: «contigo en la distansia...». Entre sus imprescindibles consejos había algunos medio crípticos: si una toma en el estudio era buena, la ratificaba enseñando las palmas blancas de sus curtidas manos de uñas largas, levantando los hombros y exclamando: «¡Fifty-fifty!» si el resultado en cambio quedaba algo «gallego», sentenciaba inclinando un poco la cabeza, levantando sólo una fosa nasal: «Fifty-...four». Bregado en situaciones en las que hubo de cocinar ingredientes de lo más variado, su particular sistema de valoración numérica en inglés se refería sin duda al equilibrio justo entre influencias musicales de uno y otro lado. Desde aquellos días, cada vez que oigo «Fifty...» al teléfono vienen a alegrarme nuevas de Javier Colina. Yo le respondo con las mismas: «qué pasa, Fifty...» Nos repartimos así al cincuenta por ciento un título honorífico otorgado por la comunidad de la rumba.
Al panteón erigido por Benny Moré no solamente ha pasado ya el añorado Tata Güines. También se fue hace poco, precozmente, desde la ciudad de Barcelona, su entrañable sucesor en línea directa: Miguel Díaz «Angá». Mi contacto amistoso con la música cubana se inició cuando aún estaban vivos muchos músicos de leyenda. Algunos de ellos tenían los ojos cargados de la experiencia de casi todo un siglo, pero las manos vivas para la música. El Guayabero me abrió el primero las puertas del son, me presentó en su casa de Holguín al rumbero Carlos Embale, voz del Septeto Nacional, a quien escuché improvisar en controversia con Reynaldo Prades, el cantante del grupo de Rigoberto Maduro. En el enfrentamiento entre un rumbero mulato de occidente y un sonero negro de oriente, Embale ponía su sonido nasal acerado, mucho sentimiento y algo de mala uva en la intención de las cuartetas, mientras Prades hacía gala de un elegante orgullo guajiro con voz aterciopelada. Maduro era toda una leyenda. Tras oír hablar de él y buscarle inútilmente por todos los rincones de Santiago, me lo encontré tranquilamente sentado en la recepción del hotel donde iba a hospedarme en Holguín. Allí estaba para celebrar el ochenta cumpleaños de El Guayabero, quien casualmente también se hallaba comiendo en el restaurante del mismo establecimiento y me recibió diciendo: «Santiaguito, estaba esperando su llegada...». Cosas de la santería cubana. Resultado: cuatro días de descarga ininterrumpida en los más diversos escenarios, entre ellos mi cuarto. Maduro electrificaba su guitarrita y usaba generosamente el vibrato del amplificador, creando un entorno magnético.
Me permito al cabo de los años echar la vista atrás para apropiarme de un legado con el que me relacioné como extranjero fraternalmente acogido, como si algo me hubiera estado aguardando, en efecto, y mi llegada se produjese en el momento justo. Iba buscando el sonido de la negritud que canta en castellano, el pulso común que late en la rumba y en los tumbaos de son. No es cuestión de confundir ambos géneros: la rumba afrocubana en sus diversas variantes (el guaguancó, la colombia, el yambú) liga escuetamente el canto hispano con los toques de percusión africana, que a su vez dialoga en seco con la dramática gestualidad de los bailadores que van entrando y saliendo del círculo. Conserva todavía un carácter de reunión privada donde se persigue un clímax encendido, una tensión al límite de lo permitido. Deseoso de espacios más amplios, el grupo de son añade instrumentación llamando al baile comunitario. Aunque del todo profana, la rumba se mantiene apegada a la memoria hermética de los cabildos en los días de la esclavitud. El son, en cambio, busca el afuera, cristaliza en el momento en que se afirma la nacionalidad cubana y con ella se desplaza como el sol desde el oriente hasta el occidente de la isla.
Las estructuras internas de un género y otro son coherentes con esos caracteres generales. La clave de son incita a la continuidad, su fluir rítmico se aligera con cada repetición, se intensifica hasta llegar al montuno. Respecto de ella, la clave de rumba desplaza solamente una semicorchea en la tercera nota del segundo compás, creando un rincón imprevisto: esquina de sombra, silencio y golpe inmediato, sensación de alerta entre dos compases, ocasión para el gesto de felino al acecho. En esa pequeña alteración se revelan diferencias significativas. Escribamos superpuestas las dos claves, en compás de 2/4:
Clave de son:
Clave de rumba:
Reproduzco la clave que comienza con el compás de dos golpes, generalizada en la música latina contemporánea. En algunos sones antiguos se escuchaba primero el compás de tres golpes, de forma coherente con la métrica del texto y con el ritmo escueto del bongó. Cuando el grupo de son se amplía con tumbadoras y piano, el patrón de la clave resulta más flexible si empieza por el compás de dos golpes. Sin embargo la música norteamericana, en sus orquestaciones con aire tropical, reproduce generalmente la clave antigua, aunque sus acentos no dinamicen el tema como es debido, resultando de ello un efecto más bien turístico, que no camina por donde está el color (en lenguaje de Tata Güines: «Fifty-four»). Los grupos de rhythm & blues de Nueva Orleans suelen cometer el mismo error cuando utilizan la clave. El efecto que produce correctamente tocada es de fluidez, con momentos alternos de tensión y reposo. El silencio que inicia los compases impares se convierte en juego reiterado, el suspense que crean las corcheas con puntillo del segundo compás se resuelve en valores más relajados. En cambio, la clave de rumba, al desplazar el último golpe del patrón, sorprende con valores temporales más cortos cada dos compases. Por otra parte, tiende a permitir a veces la sensación de ligadura entre ese último golpe del patrón y la corchea inicial del siguiente, de modo que la alternancia de dos y tres golpes parece quedar invertida o desplazada:
La sensación resultante es de expectación renovada de continuo. Si la clave de son reitera la alternancia regular entre tensión y reposo, la de rumba en cambio prefiere renovar la tensión, preserva un sentido hermético, fluctúa hasta cierto punto en la interpretación de un rumbero a otro y puede dar lugar a discusiones acerca de su correcta escritura musical. A veces se percibe en el compás binario de la rumba una inclinación al compás ternario, es decir, a la polirritmia. Dado el relativo hermetismo de su origen, resulta paradójico que el término «rumba» tuviese amplia difusión internacional, aplicado a un baile de salón que en realidad está más próximo a la ligereza del son que a la crudeza del género cubano de raigambre africana.
Pese a esas diferencias, ninguno de los soneros con los que traté de cerca hubiese rechazado su vinculación con el linaje rumbero. Desde mi perspectiva foránea, los tumbaos de tres de El Guayabero, los fraseos de la guitarrita de Maduro, los toques de la «trilina» de Compay Segundo, se apoyaban en la síncopa cual si la rumba fuera su latido interno. Lo mismo podría decirse de otros soneros que tuve la suerte de invitar a venir a España para oírlos de cerca, como el Septeto Espirituano o Los Naranjos de Cienfuegos. Todos ellos practicaban el son de raíz oriental con conocimiento de los acentos típicos de los solares de Matanzas o de los barrios más oscuros de La Habana. Pancho Amat cuenta, entre su tesoro de varios metales, con ese rápido destello de machete en esquina mal alumbrada. El laúd guajiro de Bárbaro Torres dialoga igualmente con el tambor santero. El percusionista camagüeyano Moisés Porro, aunque ya nacionalizado español, preserva el aroma de los solares rumberos. La africanía es, en definitiva, el secreto mejor guardado de todo sonero que se precie. Está en los tumbaos de contrabajo del linaje de los Cachao, arquitectura mínima capaz de sostener una cultura en movimiento. Para un roquero latino, ese secreto es tan valioso como la esencia del blues.
Propiamente rumberos eran otros músicos cubanos que también respondieron a la llamada española con humor diverso. Cuando Celeste Mendoza bajó del autobús que la llevó del aeropuerto al centro de Madrid, le tendí la mano con ceremonia y ella me espetó altiva, mirando para otro lado: «Hable con mi representante». Esa misma noche, en el camerino del Centro de la Villa, antes de cantar se dirigió a mi persona, sin mediación oficial, para recordarme que no faltase la botellita de Havana Club 7 años que le habían prometido. La botella llegó a tiempo y Celeste cantó, bailó y vociferó como una santa enfurecida. En el mismo autobús venían los Muñequitos de Matanzas al completo. El escenario se llenó de toques misteriosos, mezcla incomparable de languidez tropical y eficacia rítmica, voces dulces y ásperas en perfecta consonancia más allá de la armonía convencional.
La métrica del verso hispano se mueve con gracia en clave de rumba, con el único acompañamiento de cajones, tambores, clave y güiro. La cadencia de la copla andaluza adquiere profundidad sobre ese tejido rítmico. No sólo los músicos, sino también los artífices del verso hispanos tienen en la rumba afrocubana un milagroso libro de texto. Si hubiera persistido en la faena de antólogo, el siguiente paso habría sido escoger entre las flores negras de nuestro idioma. Si consideramos en un extremo la rumba afrocubana –que sale del estricto recinto de los rituales en lengua africana y da un paso hacia la escena de la tonada española– y en otro extremo ponemos el punto guajiro, veremos desplegarse un profuso abanico de estilos en los que la africanía y la españolidad se mezclan en dosis que varían gradualmente. En medio quedan el changüí, la conga, el son, el mambo, la guaracha, el danzón y el danzonete, el chachachá, el bolero, la contradanza cubana, la habanera, la guajira... Se cruzan otras influencias, como la de las contradanzas francesas e inglesas, la música culta contemporánea a la que ya tendía el oído Pérez Prado, el tratamiento «filinista» del bolero, en el que se abre sitio la armonía jazzística o de bossa nova. En Cuba tenemos un espectro que va de lo blanco a lo negro –o viceversa– con muchos tonos intermedios. Otras tantas señas para reinterpretar nuestra relación musical con África, que nos permiten elegir el matiz de color, considerar el modo más adecuado de conectar con otros cruces de caminos, pasando quizá por aquel lugar polvoriento donde el desdichado Robert Johnson decidió hacer un trato con el diablo.
Con la movilidad que proporciona la conciencia de ese espectro, las canciones en lengua hispana podrían estar a un paso de hacer cristalizar nuevos estilos, para los cuales habrá que inventar nombres o ensanchar el campo semántico de algunos géneros tradicionales. Hará falta que se sumen ingenios, una generación capaz de devolver la valentía a las canciones y otra generación capaz de sostener el empeño. Imitando la libertad terminológica practicada por los músicos cubanos, Juan Perro probó hace años a poner la etiqueta de «rock montuno» a su acercamiento al son, medio en serio y medio en broma, porque el rock español sólo fantaseando mucho puede ser imaginado como trayendo al llano espíritus de algún monte.
Podemos insistir en combinar un nombre natal con otro extranjero, dando crédito a fórmulas ya generalizadas como «rock latino», o arriesgar otras del tipo «rock-son», «mambo-rock», aunque a todas ellas se les note el temor a soltarse del pasado reciente. Si buscamos, en cambio, las designaciones más universales en nuestra lengua, hemos de tener en cuenta que la palabra «son» preservó un sentido muy amplio y arraigado en castellano antes y después de convertirse en emblema de la música nacional cubana. Habría más de una razón para aplicar su nombre a una nueva cosecha de canciones en español. Pero cualquier añadido le hace perder a la palabra «son» su viejo hechizo.
El poderoso linaje rítmico de los tangos de negros vino desde Cuba en el xix a encontrar en España el rastro del majurí moruno y de los bailes del Siglo de Oro, para convertirse en tangos y tanguillos flamencos. Dejó en Buenos Aires un ramal que se adueñó con solvencia de la marca. Los tangos merecerían renovar su presencia en la denominación de algún género nacido después de mezclarse con la herencia del blues. Pero la fuerza con que arraigó el género porteño hace muy difícil recobrar un uso más universal, pese a la paradoja que supone el hecho de que una denominación referida a un baile de negros acabe significando la negra suerte del tanguista solitario.
El término «rumba» es, en resumidas cuentas, la designación de género musical que mejor combina universalidad –reconocida desde otras lenguas– con aplicaciones actuales en el ámbito de habla hispana: desde la rumba afrocubana de origen hasta la rumba flamenca, la rumba catalana y la rumbita mestiza que la prolonga jugando con el reggae jamaiquino.1 Su entronque con la escala pentatónica del blues y con el pulso roquero están legitimados por la labor precursora de Kiko Veneno y los hermanos Amador. Derivas más comerciales pusieron luego base de operaciones en Francia o en Italia.
¿Cabe un uso roquero del término «rumba» sin necesidad de conectarlo con un barbarismo, por medio de un guión fatigoso? ¿Puede el roquero español o latinoamericano atusarse el tupé diciendo: «yo hago rumba»? ¿Traducir sin pudor a su lengua los propósitos ensayados por Willie De Ville (vecino del guaguancó de Spanish Harlem), por Tom Waits (habitual del rumbeo de bajos fondos y altas horas a orillas de un Misisipí de teatro) o por el guitarrista Marc Ribot («cubano postizo» amigo de los sones y rumbas de Arsenio Rodríguez)? En Nueva Orleans, a poco que la guitarra diese algún pellizco funky, el castellano ganase flexibilidad y realismo, el ritmo se balancease en la frontera justa entre la clave cubana y el toque de second line, nuestro roquero hipotético no sería malentendido, porque el término «rumba» mantiene viva allí la conciencia de su linaje doble: negro e hispano. De modo que no resultaría ocioso intentar extender hacia futuros formatos eléctricos su dominio. Pero ¿cuántos cabemos en esta rumba?
Término enigmático donde los haya, «rumba» significa (como «tango» y «conga», entre muchos otros semejantes) «fiesta de negros». El musicólogo cubano Argeliers León precisaba, no obstante: «sin excluir la presencia de una población blanca [...] en los niveles más bajos de la sociedad clasista colonial».2 Algunos españoles imitaban ya la gestualidad de los negros en el siglo xvi y anticipaban la guapería de los rumberos –si no la flexibilidad– en zarabandas de teatros y ambientes de germanías. Fernando Ortiz se refiere reiteradamente al hecho de que la mezcla de costumbres negras e hispanas se inició en la Península, principalmente en Andalucía, ya en tiempos de la dominación musulmana, acentuándose con el incremento de la trata de esclavos posterior al descubrimiento.3 «No deja de ser interesante observar –añade el etnógrafo cubano– cómo muchos de los vocablos africanos que eran nombres de ciertos tambores o bailes de los negros, entre los blancos pasaron a significar “orgía ruidosa, alboroto, baraúnda, bullanga, escándalo, batahola, zaragata o enredo”, de la misma manera que de todo jolgorio desordenado y confuso se dijo que era “merienda de negros”, “boda de negros”, o “cabildo de congos”.»4 Sorprende, por otra parte, constatar la abundancia de términos musicales de origen africano relativos al canto, a los conjuros rituales o al baile, que como «rumba» incluyen un fonetismo bilabial sonoro: «mambo», «bembé», «samba», «tumba», «macumba», «candombe», «cumbia», etc. Ortiz relaciona este fenómeno con lo que en Cuba se denomina «bembismo», es decir, el prognatismo de los labios, «fenómeno de origen somático que da a muchas palabras africanas una resonancia de tamboreo».5
La etimología nos lleva por otros derroteros, aunque éstos vengan a confluir con la música de origen africano a partir de cierto momento. El masculino «rumbo» –de donde viene el nombre de la rumba– también significaba ya en el Siglo de Oro en España «alboroto», después de usarse para designar la «ostentación» (como el adjetivo «rumboso»), y también la actitud de «desafío» del matón, el «peligro» de frecuentar el hampa. Sólo en Cuba se vierte al femenino con el sentido de «fiesta» o «juerga», y de allí se extiende –en los años treinta del pasado siglo– por Estados Unidos y Europa, significando un bailable de origen cubano aligerado, con un carácter de erotismo provocador.
Remontemos no obstante un poco más lejos, empujados por el viento variable de la curiosidad. La etimología de «rumbo», a su vez, remite a los «rhomboi» de la antigüedad grecolatina, objetos romboidales de madera o de bronce que se hacían girar atados a una cuerda para usos mágicos, produciendo un ruido comparable al mugido del toro.6 La forma de estos objetos reaparece en las divisiones de la rosa de los vientos, que los marinos llaman por asociación «rombos» y luego «rumbos». Producto de algún encantamiento parecen las cartas de navegación trazadas según la disposición de las estrellas, los movimientos imantados de la aguja de marear. En barcos españoles y portugueses –frecuentemente negreros– se produce sin embargo una extraña contaminación semántica –algo más realista– con la raíz germana «rum», que significa «cabida en la bodega». Relacionada con el inglés «room», en español y portugués es «rumo», con la misma significación: hueco en el fondo de un bajel (pensemos en el uso «arrumbar»). Dado que el portugués «rumo» significa a la vez «rumbo», la lengua vecina podría ser el lugar de esa contaminación que permite pasar de «rombo» a «rumbo». La raíz germánica, por otra parte, pudo llegar a través del francés antiguo «rum» o del dialectal picardo «rume»: foso para el vertido de aguas (generalmente sucias).7 De la magia grecolatina y la observación de los cielos hemos pasado al hedor de la sentina. Cosa de barcos. No les faltaba razón a quienes sospechaban que los problemas de Occidente empezaron en los mares. ¿Había ya en las bodegas de los barcos alboroto de negros que pusiera en trance de perder el rumbo a los pilotos? Es mucho suponer, pero aún podemos prolongar la rumba etimológica, si queremos, porque la barrica de ron viaja dentro del mismo navío. No se alborote el amigo lector. El «rum» inglés proviene, al parecer, de «rumbullion», que significa «tumulto».8 En francés, «rum» tiene durante un tiempo la doble significación de bodega naviera y bebida espirituosa (más tarde esta última se especifica con la «h» de «rhum», quizá para no andar confundiendo caldos).9 En resumen, la rumba tiene una etimología bien marinera.
Frente a la soleada alegría del son, hay en el círculo rumbero un persistente eco de melancolía, de recinto comunal insalubre, un crujido de tablas que mete miedo, aliviado acaso con la botella que pasa de mano en mano. «Triste, triste me pongo / cuando yo siento la rumba...», lanzaba en coro el grupo de Héctor Santos, iniciando una radiante composición de Ignacio Piñeiro, Papá Oggún. Pero la voz gutural de Celeste Mendoza replicaba estentórea a renglón seguido: «Muchachos, olviden las penas / que tengo ganas de gosar. / Que no se retraiga nadie / que la rumbona está botá.q/ Aprovechen el momento / Que luego les pesará...». Queda advertido: que ningún roquero, jazzero o flamenco, cabal o mestizo, ningún adepto de danzas electrónicas, se prive de apuntarse a la rumba del porvenir. No hablamos de un género restrictivo, está suficientemente probado. No es indispensable ser negro ni flamenco, ni cubano, ni español, ni andaluz, ni catalán. Hace falta intuición del compás interétnico, viajero, y resulta pertinente el uso del castellano, el catalán o el gallego, por rizar el rizo del lugar común.w «Tocar rumba» puede ser entendido con sentido a la vez tangencial e inclusivo, sin cerrar fronteras. Como diciendo: mi palo proviene de una raíz oculta de ramificaciones muy extensas, mi lengua se entiende desde hace siglos con los tambores, participo a mi modo no de una salsa de ingredientes mezclados al tuntún, sino de un cruce seminal de verso y compás. ¿O tal vez debiéramos decir «tocar rumbo» dando un salto hacia atrás, llevando el nuevo folclore eléctrico casi hasta el zumbido del rombo mágico? Poco importa. En este sentido abierto, que «toca» o «interpreta» diferencias alimentándose de ellas en vez de apartarlas con desdén (ojalá no fuera otro el destino de mi lengua), Juan Perro se proclama alegremente rumbero a los cuatro vientos.e