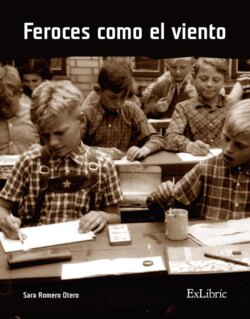Читать книгу Feroces como el viento - Sara Romero Otero - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Grabación I
Ocho de septiembre de 1939
Оглавление—Aparta eso, Tom.
—No quiero.
—¡Te he dicho que me quites ese cacharro de la cara!
—Vaya idea ha tenido tu hermano, Ludo. Traer un niño al mundo en estos tiempos que corren...
—Bueno, ¿no dicen que los niños siempre vienen con una barra de pan debajo del brazo?
—Pues como este no traiga dos, a ver cómo consiguen apañárselas...
Los Albricht íbamos en coche; algo memorable, dado que papá nunca había querido tener uno. Viajar en coche me apasionaba: el cosquilleo en el estómago al sentir los motores en marcha, el traqueteo sobre las adoquinadas calles de Berlín y las carreteras por las que, de vez en cuando, íbamos a Potsdam a visitar a los abuelos. Nada podía compararse con aquel maravilloso hormigueo, aunque mi padre no pudiera entenderlo.
Aquel día era especial. El tío Günther y la tía Tanja habían ido a buscarnos para llevarnos al parto de la tía Gisela. Llevaba meses oyendo a mamá comentar lo horrible que sería tener un hijo en los tiempos que corrían, y de cómo la panza de la tía Gisela le iba a dar más de un disgusto al pobre tío Helmut. Sin embargo, ahora parecía que el niño en cuestión iba a aparecer de una vez por todas… Y, cómo no, ningún Albricht debía perdérselo. Yo pretendía grabarlo todo, ya que sentía una genuina curiosidad por todo lo que me rodeaba.
—Seguro que se convierte en el favorito de la abuela y le da más aguinaldo que al resto en Navidad —refunfuñó Eugen a mi lado.
A mí nunca me había caído bien el primo Eugen. No tenía hermanos, algo que me causaba sentimientos encontrados. Por una parte, pensaba que tenía que ser estupendo tener todos los juguetes y la casa para él; pero, por otra parte, no era capaz de imaginarme tan solo como el primo Eugie, apodo cariñoso que le había puesto la abuela cuando ambos éramos más pequeños. Cuando nos reuníamos el día de San Nicolás, nos contaba a todos la enorme cantidad de regalos que tenía, pero siempre le notaba un aire algo enfurruñado cuando Cristoph y yo nos marchábamos a jugar juntos con nuestros nuevos regalos. Al primo Eugie jamás se le regañaba: Eugie esto, Eugie lo otro, qué estupendo es Eugie… ¿Que el fantástico Eugie no quería comerse las verduras de la abuela? Sin problema, las podía dejar a un lado sin ninguna reprimenda. ¿Que Cristoph, Tom, Sophie o Bruno querían dejar las suyas? Ni hablar, no se salvaban de ellas ni siquiera con un berrinche.
Mi primo desvió la conversación hacia un nuevo aeroplano de juguete que quería tener, por lo que decidí ignorarlo y retomar la filmación.
—¿Cuánto falta, tío Günther? —pregunté entonces.
—Poco, Tom.
—¿Cuánto falta, papá?
—Tu tío ya te ha dicho que poco, Tom.
—¿Cuánto falta, mamá?
—Solo un ratito más, cielo.
—¿Cuánto es un ratito?
Por la mirada que me lanzó mamá, supe que era mejor que me quedara callado. De los adultos aprendí que un ratito no era un periodo de tiempo excesivamente largo, pero tampoco debía de ser excesivamente corto. Según mis propias deducciones, podía haber ratitos largos o ratitos cortos, que variaban según el tono del hablante. Por cómo lo había dicho mamá, creí que sería un ratito corto, pero, por supuesto, no lo fue. Era una lástima que Cristoph estuviera ocupado con sus clases de Dibujo aquella tarde, porque no podía soportar la idea de pasarla con mi primo Eugie hablando de aeroplanos de juguete, peonzas y billetes de veinte marcos.
El ratito largo llegó a su fin cuando el tío Günther aparcó en la puerta de la casa donde estaba naciendo mi primo. O prima, ninguno de nosotros lo sabía. Sophie quería que fuera niña, pero Bruno insistía en que fuera un niño. A mí no me importaba demasiado, con tal de que el nuevo miembro de la familia no se apropiara del favoritismo de la abuela Katia. Entre la abuela y yo había una complicidad especial, algo que hacía que fuera su preferido, aunque fuera nuestro secreto. Nadie podía saberlo, porque si no cualquiera de mis hermanos o Eugie podrían enfadarse. Yo sabía que era el favorito de la abuela Katia, quizás —pensándolo ahora—, porque tenía sus mismos ojos o una forma idéntica de encarar las cosas, y eso era todo lo que contaba.
En el pequeño salón de la casa del tío Helmut, nos sentamos los niños, mientras la tía Tanja y mamá iban a ver cómo llegaba el bebé. No sabía muy bien cómo funcionaba aquello, por lo que empecé a grabar pequeñas secuencias de aquel salón de forma distraída.
—Me pregunto cuándo llegará —comenté, aburrido—. Espero que no tarde mucho en aparecer por aquí.
—¿El primo? —Eugen giró la cabeza para mirarme, sorprendido—. ¿No sabes cómo vienen los niños?
Empecé a pensar. La realidad era que no tenía más que una vaga idea tras algunas conversaciones con Alfred y Klaus, pero no iba a admitirlo delante del sabelotodo de Eugie. Simplemente, me encogí de hombros y asentí. Lo último que desea un niño de once años es perder el orgullo ante su primo malcriado.
—Por supuesto —repliqué—. Lo sé absolutamente todo.
Eugie se me quedó mirando, como si no acabara de creerse mi respuesta. Entonces, utilicé algo que siempre le funcionaba a mi hermano Cristoph:
—Lo leí en un libro.
Mi primo hizo una ligera mueca y miró hacia otro lado, como si lo hubiera convencido. Sonreí para mí, satisfecho ante aquella pequeña hazaña con la que había conseguido hacer creer al sabelotodo de Eugie que no era el más listo de los dos. Por supuesto, aquello había sido una mentirijilla… una mentira piadosa, como decía mi hermano Cristoph.
Al cabo de un rato (esta vez fue un rato más largo), escuchamos unos llantos que procedían del dormitorio de los tíos. Nunca había estado allí, ya que, las pocas veces que visitaba la casa del tío Helmut y la tía Gisela, su dormitorio estaba estrictamente fuera del territorio que yo podía explorar. Sin embargo, aquel día nos dejaron entrar. Encontramos a la tía Gisela con los ojos entrecerrados, sudando, con una cosita sonrosada y algo llorona en sus brazos. Vi que, al contrario de lo que decía papá, aquel bebé no llevaba un pan bajo el brazo, pero decidí no comentar nada. Saqué la cámara con cuidado, y, dándole suaves giros a la manivela, grabé la primera sonrisa de mi prima Elsa.
En aquellos momentos, en un lugar que a mí me parecía incluso de otro mundo, la Primera División Panzer alemana entraba en los suburbios de Varsovia. Era el principio del fin.