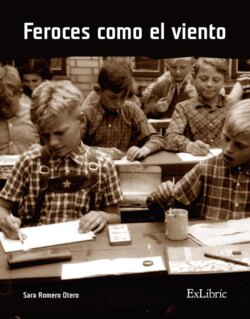Читать книгу Feroces como el viento - Sara Romero Otero - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cuento I
Feroces como el viento
ОглавлениеHan pasado tantos, tantísimos años desde aquello —desde que yo, entonces un niño, tomara el papel de reportero de guerra, de corresponsal en Friedrichstraße, de operador de telecomunicaciones en un cuartito oscuro del apartamento en el que vivíamos—; aquellos años en los que jugar entre los obuses era tan divertido como saltar a la rayuela, cuando mamá me daba aún sus vasos de leche caliente con miel y el viejo Schnurr aún ronroneaba bajo mi cama cada noche. Aquellos tiempos lejanos, perdidos.
Ahora, todo lo que queda de aquello son las cajas con mis viejas grabaciones. Resulta extraño pensar que aquella guerra realmente tuvo lugar, y que alguien como yo creció en ella. Thomas Albricht, el famoso director de cine alemán, no pudo haber sido un niño menudo de pelos negros que correteaba por las calles de Berlín mientras, a pocos kilómetros de la ciudad que lo vio crecer, millones de judíos eran enviados a su más que segura muerte.
Supongo que, a los treinta y tres años de edad, debería saber afrontar la muerte de un ser tan importante en mi vida como fue mi padre. El viaje desde Londres ha sido difícil, con trámites por doquier simplemente para pasar a la zona rusa de Berlín. Pero por fin estoy aquí, al igual que mis tres hermanos.
Enciendo el proyector y vuelvo a verlo todo con claridad. Como si fuera la primera vez.
16 de junio de 1939
—¡Klaus! ¿Dónde está el libro?
—¡No sé!
—¿Cómo que no sabes? ¡Ahora llegaré tarde a casa y no me darán mi regalo antes de cenar!
No cabía en mí del fastidio que sentía. Mi mejor amigo, Klaus Dresden, acababa de perder uno de mis más preciados tesoros: el libro de Fotografía de Cristoph. Mi hermano mayor me lo había prestado para una presentación de clase y, al habérselo dejado a Klaus para que lo leyera, debió de extraviarse. Con un poco de mala suerte, estaría en la cartera escolar de alguno de mis treinta compañeros de clase.
—¡La que has liado, Klaus! —le reprochó Alfred. Alfred Kauffman era mi vecino desde que nos mudamos a Charlottenstraße, convirtiéndose en poco tiempo en uno de mis mejores amigos.
Klaus, Alfred y yo buscábamos al prófugo volumen de Fotografía por toda el aula. Nuestro profesor, Herr Maarsen, se había marchado ya. Solo quedábamos tres niños de once años a la caza de un libro que parecía empeñado en permanecer oculto.
—Ni siquiera estaba marcado con mi nombre... —refunfuñaba yo—. Seguro que Cristoph no me lo volverá a dejar jamás.
Al pobre Klaus se le caían las disculpas de la boca.
Fuera canturreaba un pajarillo alegre, probablemente de buen humor por el cambio de estación. Berlín estaba realmente precioso en aquella época del año. Las calles parecían agrandarse por los rayos de luz que las bañaban cada día, mientras los berlineses nos desperezábamos, dejando atrás por unos meses el frío y las mantas y saludando alegremente al buen tiempo.
Por fin, bajo el pupitre de uno de mis compañeros, encontré el libro. La arquitectura de tus huesos, de Man Ray. Por aquel entonces, lo único que sabía de ese tal Manny, como lo llamaba yo, era que se trataba de un fotógrafo americano, el favorito de mi hermano Cristoph. Había pasado muchas horas contemplando las fotografías, acurrucado en un rincón de la sala de estar, y no había podido resistirme a enseñarlo en un trabajo sobre Fotografía para el colegio. Había una que me llamaba mucho la atención, porque retrataba a una mujer desnuda con las efes del violín dibujados en el contorno de la espalda. Mamá siempre me decía que pasara la página de inmediato, pero yo, travieso, volvía atrás para observar el cuerpo de la mujer sin nombre y deleitarme en la sencillez de aquella surrealista imagen.
Daban las dos cuando salimos del colegio. Toda mi familia debía de haber almorzado ya. Klaus se despidió de nosotros enseguida, y Alfred y yo nos fuimos caminando hasta llegar a Charlottenstraße, donde él se quedó en el número cuarenta y yo seguí hasta el cincuenta y tres. Allí me encontré cara a cara con la gruñona portera, Viola Traubers.
No pensaba reconocerlo a la edad de once años, pero aquella mujer me daba algo de miedo. Tenía unos rasgos rugosos y ajados por la edad, con una expresión de auténtico desagrado deformándole las facciones casi constantemente. La conocía desde que era un niño y, aunque había oído a mis padres murmurar sobre lo terrible que fue la muerte de su marido durante la Gran Guerra, por aquel entonces me veía incapaz de comprender la soledad a la que Viola Traubers y su ceño arrugado por las circunstancias debían enfrentarse cada día.
—Buenos días, Frau Traubers.
—Buenas tardes, niño —me corrigió la portera, áspera como siempre—. Ya han pasado las doce. A partir de las doce, se dice buenas tardes.
—Perdón, Frau Traubers.
Tras un terrible segundo en el que pensé que la temida portera se abalanzaría sobre mí y me comería vivo, salí disparado escaleras arriba hasta la primera planta.
Nuestra casa era la más grande del edificio, un apartamento de cinco dormitorios y tres cuartos de baño. A mí me encantaba correr por los pasillos, deslizarme por la barandilla hasta la portería y jugar a los indios con mis hermanos por toda la casa. El número cincuenta y tres de Charlottenstraße era mundialmente conocido por ser el fuerte y residencia de los cuatro hermanos Albricht, con sus recovecos oscuros en el pasillo y las inmaculadas estanterías repletas de libros de las que se jactaba mi padre en la intimidad del hogar.
Todos estaban ya en casa cuando entré. A mis hermanos pequeños, Sophie y Bruno, poco les faltó para cortarme la respiración con sus bracitos, aún rosados por los últimos retazos de la infancia que asomaban en ellos. Mi hermano mayor, Cristoph, me cogió en brazos y me dio un fortísimo abrazo. Tenía solo tres años más que yo, y sin embargo me superaba en altura por más de una cabeza. Era un muchacho enjuto, de cabellos castaños y rizados, que parecían esculpidos por el martillo de una perfección digna de Gaudí o Michellangelo Buonarroti. Sus ojos grises eran dos pozos de seriedad que, sin embargo, daban a mi hermano una expresión cálida y agradable. Un dotado para la Literatura, la Fotografía y el Dibujo, que además excedía en el Debate y la Filosofía: Cristoph era todo lo que yo ansiaba ser, la persona a la que siempre haría referencia si me preguntaban por alguien a quien admirar. «Cristoph», respondería sin pensarlo dos veces. Mi modelo a seguir, mi amigo, mi ídolo. Mi hermano mayor.
—Feliz cumpleaños, Tomtom —me dijo, con aquel sobrenombre que me había puesto de muy pequeño, cuando nosotros dos éramos los únicos niños de la casa.
Papá y mamá llegaron enseguida. Papá, con su pipa anclada al labio inferior, una sonrisa amigable que hacía que se moviera de arriba abajo, de manera incluso rítmica. Cabellos negros, como los míos, que entonces parecían empezar a pulirse del color de las piedras que adoquinaban las calles de Berlín. Sus ojos, sin embargo, eran los de mi hermano Cristoph, en dos cuencas mucho más grandes y rodeados por unas enormes gafas que le daban un aire simbólico, como el de los viejos autores de novela francesa del siglo anterior. Un bohemio, como decía Cristoph. Yo no sabía qué significaba aquello, pero he de admitir que sonaba bastante bien.
—Once años ya, Tom.
Miré a mi padre, sintiendo cómo todo el peso de sus enormes ojos grises caía sobre mí. Era una sensación extraña, aunque no por ello desagradable.
—Y pensar que ayer mismo estabas dando tumbos por los pasillos de la casa de Spandau... —suspiró mamá. Entonces hizo algo que a mí en aquellos días me sacaba de quicio más que cualquier otra cosa: me abrazó con fuerza y me estampó un sonoro beso.
Por fin, mamá pareció dejar de pensar por un momento en lo mayor que me había hecho y se hizo a un lado para ir a buscar mi regalo. Otra vez me encontré frente a frente con los enormes y grises ojos de mi padre. Me miraba cuidadosamente, exhalando el humo de su pipa cada cierto tiempo. Miraba, exhalaba, miraba, inhalaba. Yo lo observaba embelesado, preguntándome a dónde iría el humo que desprendía aquella vieja pipa que había sido del abuelo Gustav.
—¿Qué te parece si evito todos esos comentarios sobre lo mucho que has crecido y lo buen chico que eres y vamos directamente a tu regalo? —me preguntó entonces, guiñándome un ojo.
A mí me encantaba cuando mi padre me guiñaba un ojo, porque sabía que debía de significar algo bueno. A lo largo de los años, aquel gesto lo acabé relacionando con la felicidad. Lo único que no sabía es que la alegría que aquel guiño me proporcionaría sería incluso mayor a cualquiera que yo hubiera imaginado. Asentí rápidamente, viendo cómo volvía mi madre con un enorme paquete de cartón.
—Hemos tenido que pedirle a Cristoph que ayudara con algunos de sus ahorros —explicó mamá mientras lo dejaba sobre la mesa—. Tu hermano, claro, ha accedido encantado.
Sophie y Bruno zumbaban a mi alrededor como dos abejitas. Yo miraba a Cristoph, y mi hermano simplemente sonreía. Mamá me esperaba junto al paquete, y papá nos observaba tranquilamente, con su pipa moviéndose arriba y abajo conforme se iba formando una sonrisa en la comisura de sus labios.
El paquete era de cartón, como de envío. Estaba lleno de papel blanco, que probablemente serviría para acolchar el producto interior. Palpé dentro, sintiendo cómo mi corazón corría a velocidades inexplicables por mi garganta. Sentí algo frío y lo sujeté con fuerza. Parecía algún tipo de mango, por lo que decidí tirar de él. De entre la marabunta de papeles, surgió un pequeño artefacto negro. Lo que yo sujetaba, en efecto, era un mango, que convergía en un aparato cuadrado con una lente en una de sus esquinas y un visor en la otra. Lo miraba, pasmado, y pensé que me encontraba ante el mejor regalo posible en toda la faz de la tierra. Un artefacto forjado por los dioses.
Era negro, reluciente como los sueños. La pequeña manivela, que pronto aprendería a utilizar, daría cuerda a mi imaginación; las cintas de película que reposaban en algún rincón de la caja serían el papel sobre el que yo escribiría mis propias aventuras. En aquel momento no lo sabía, pero tenía en mi poder uno de los inventos más prodigiosos de la Historia, un invento que me permitiría capturar todos mis sueños, ideas y sentimientos. Un billete hacia la libertad, incluso en los tiempos en los que nos encontrábamos.
Palpé el mango un par de veces y cerré un ojo para mirar por el visor, como haría en tantas ocasiones durante los siguientes años. Giré la manivela por primera vez, accionando un mecanismo que haría que mi vida cambiase por completo.
Y entonces, el germen del cine llegó a mis manos.