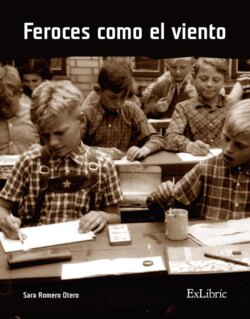Читать книгу Feroces como el viento - Sara Romero Otero - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Grabación III
Quince de junio de 1940
ОглавлениеEn la víspera de mi undécimo cumpleaños, Alfred, Klaus y yo decidimos ir a merendar un helado. Habíamos tenido clases hasta la tarde, así que, después de salir del colegio, nos dirigimos a Scheidemannstraße, donde sabíamos que se apostaba un carrito de helados que preparaba los más deliciosos de todo Berlín. Ciertamente, el lugar no era el más bonito —el Reichstag destruido, según nuestros profesores, por los comunistas, le confería un aspecto lúgubre a toda la calle, como si algo faltara en el puzle de Scheidemannstraße—; sin embargo, a nosotros nos encantaba el parque de Brandenburgo, así que enseguida nos dábamos media vuelta, helados en mano, y nos marchábamos a pasear por allí.
Aquel día me sentía muy raro. Llevaba la cámara conmigo, pero no tenía ánimos para grabar. Se la había prestado a Alfred y, mientras mi amigo grababa el Reichstag y todo a nuestro alrededor, yo pensaba. No había dejado de hacerlo desde que oí a los mayores hablar sobre cómo los nazis estaban invadiendo toda Europa. Por lo que había conseguido sacar de una conversación entre papá y Cristoph, Alemania se había hecho ya con el control no solo de Polonia, sino también de Bélgica, Dinamarca, Noruega y gran parte de Francia. Al preguntarle a mi hermano mayor, simplemente meneaba la cabeza y me decía que yo era muy pequeño para entenderlo, porque él tenía quince años y yo solo once. En aquel momento, no podía hacer sino lamentarme por la estupidez de los mayores, quienes parecían olvidar que ellos también fueron niños una vez y que sintieron las mismas ansias de saber que yo entonces…
—¿Sabíais que los ejércitos de nuestra patria han tomado hoy Verdún? —comentó Klaus, mientras se relamía tras un largo sorbo de su helado de nata. El helado de Klaus siempre era el más grande, porque su padre le daba más paga que a Alfred y a mí juntos.
—¿Verdún? ¿Eso dónde está? —pregunté yo, distraído.
—En Francia, idiota.
—Pero Francia está muy lejos.
—No tan lejos —intervino Alfred—. Mira, está más o menos a la misma distancia que Inglaterra, y mi madre es de allí. No puede estar tan lejos, si hizo todo el camino hasta aquí.
Yo ya sabía que la madre de Alfred era inglesa, porque cuando iba a visitarlos por las tardes andaba de acá para allá por la casa hablando en inglés. A Klaus, sin embargo, pareció sorprenderle.
—¿Tu madre es de los malos?
Alfred y yo nos miramos, extrañados.
—Mi madre no es de los malos —replicó Alfred, con aire ofendido, mientras seguía grabando el parque de Brandenburgo—. Mi madre es inglesa, y ya está.
—Pero los ingleses son los malos —insistió Klaus, arqueando las cejas—. Eso es lo que dice mi padre.
—Pues tu padre es un mentiroso —respondió el otro con enfado. Alfred era un chico muy tranquilo, pero solía perder la paciencia cuando alguien de su entorno decía algo que lo molestaba—. Que sepas que mi madre es muy buena persona, y al menos ella no va matando gente por la calle.
Abrí mucho la boca. Yo sabía que Alfred lo decía porque el hermano mayor de Klaus, Werner, trabajaba para las SS, y algunos niños decían en el recreo que se dedicaba a matar gente por las noches, como si fuera el Hombre del Saco para los mayores. Yo no me lo creía, porque había visto algunas veces a Werner, y no se parecía en nada al Hombre del Saco. Era como Klaus: alto, rubio y de ojos azules. Excepcionalmente azules, diría yo.
—¡Mi hermano no ha matado a nadie! —gritó Klaus entonces. De lo enfadado que estaba, se le cayó la bola de helado del cono, pero ni siquiera le importó. Le echó una mirada furibunda a Alfred—. Al menos mi padre es un hombre decente, y no un pobre carnicero.
Yo no me podía creer que mis dos mejores amigos se estuvieran peleando así. Nunca se habían llevado especialmente bien, pero cuando jugábamos juntos parecían buenos amigos. En aquel momento, sin embargo, parecía que si Alfred no le daba un puñetazo a Klaus, Klaus se lo daría a él.
—¿Por qué no nos vamos ya a casa? —sugerí entonces. Papá siempre me aconsejaba que evitara todas las peleas que pudiera, y aquel parecía un buen momento para poner su consejo en práctica—. Se ha hecho muy tarde y hay deberes de Aritmética para mañana.
—Cierto —respondió Klaus, airado. Yo sabía que le gustaba decir palabras muy pomposas, como «cierto» u «obviamente», porque le hacía parecer más listo que los demás—. Nos veremos mañana, Tom.
Y, sin siquiera despedirse de Alfred, Klaus se dio media vuelta y emprendió el camino hacia la parada del tranvía que lo llevaría de vuelta a su casa, en Kürfursterdamm. Alfred, por otro lado, parecía enfadadísimo. Jamás lo había visto así, ni siquiera cuando su hermano pequeño, Daniel, rompió su juego favorito.
—Klaus es idiota —refunfuñó mientras empezábamos a caminar de vuelta a Charlottenstraße.
—No es idiota… solo se ha enfadado —dije yo—. No deberías haber dicho que su hermano mata a la gente por la calle.
—Él había dicho que mi madre es de los malos, cuando el único que hay aquí de los malos es él. Además, lo de su hermano es verdad. Me lo contó Friedrich Müller.
Lo que más me sorprendió de las palabras de Alfred no fue la malicia inusual en él, o el tono de enfado, sino lo poco que me afectó aquella frase. Yo siempre había sabido que, tanto Alfred como Cristoph y mis padres, consideraban que «los malos» eran los nazis, como la familia de Klaus. Yo, sin embargo, no tenía ni la más remota idea de quiénes eran los buenos y quiénes los malos, y así se lo hice saber a mi buen amigo.
—Pues ellos son los malos, ¡está claro! —exclamó Alfred, sonando hasta enfadado— ¿No te das cuenta? Tratan mal a los judíos y pegan a las personas que no creen que sean buenos. Además, ya has oído a Klaus: han invadido toda Europa solo porque a Hitler le ha dado la gana. Mi padre dice que son todos unos degenerados.
No entendí aquella última palabra, y estaba seguro de que Alfred tampoco, pero definitivamente sonaba como algo que a nadie le gustaría ser llamado en el recreo.
—Quizás tengas razón —suspiré—, pero sus uniformes me siguen pareciendo muy bonitos.
Alfred se encogió de hombros.
—Son malos, y punto —sentenció—. Por eso papá no quiere que vaya con los de las Juventudes Hitlerianas. Dice que te haces malo si vas con ellos. Te absorben los sesos y no te dejan pensar por ti mismo.
Yo asentí, comprensivo. Bueno, en realidad seguía sin entender nada, pero me alegraba saber por fin quiénes eran los malos. Entonces, me asaltó otra duda:
—Oye, y si los nazis son los malos, ¿quiénes son los buenos?
Alfred se me quedó mirando unos momentos, antes de menear la cabeza un poco.
—Pues no sé —reconoció mi amigo—; mi padre no me ha dicho nada de los buenos, pero supongo que son los que no son nazis.
—¡Ah! Los rojos —dije yo entonces, refiriéndome a como llamaban nuestros profesores a los comunistas. Me costaba creer que, viendo todo el mal que parecían sembrar los rusos a ojos de nuestros maestros, Alfred dijera que eran los buenos.
Mi amigo se encogió de hombros una vez más. Definitivamente, no tenía una respuesta para esa pregunta.
Seguimos hablando de buenos y malos toda la tarde. Apenas hicimos los deberes de Aritmética, pero no me importó demasiado. Las palabras de mi amigo me causaban pánico, pero al mismo tiempo me provocaban una extraña fascinación que simplemente me hacía querer saber más. ¿Por qué los malos, como decía Alfred, no se llevaban bien con los judíos? ¿Por qué estos llevaban una estrella amarilla bordada en todas sus ropas? Ninguno de los dos sabíamos la respuesta, y en aquel momento no podíamos imaginar cómo lo averiguaríamos antes o después. Lo que me contó Alfred aquella tarde eran verdades como puños, aunque entonces yo no fuera capaz de ver más allá de los nudillos.
Era el quince de junio de 1940. En París, el mariscal Pétain tomaba el poder con intención de firmar un armisticio. La consolidación del Tercer Reich era un hecho.