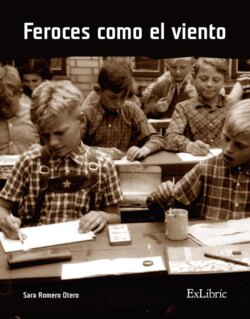Читать книгу Feroces como el viento - Sara Romero Otero - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Grabación VII
Seis de diciembre de 1941
ОглавлениеCristoph siempre tenía la cabeza llena de palabras. Las masticaba, las respiraba y las saboreaba, albergando secretos bajo sus rizos marrones que nadie salvo él debía conocer. Las palabras y Cristoph tenían un contrato secreto, similar al que tenían con mi padre, poeta y narrador del alma desde que tenía uso de razón. Cristoph pasaba las tardes redactando dicho contrato, a veces con mucho más esmero que las copiosas tareas de Aritmética.
Cristoph detestaba la Aritmética. Para él, no había nada más frío que un número: una cifra cerrada, objetiva y limitada, sin secretos que descifrar ni aventuras por explorar. Una palabra, sin embargo, era un mundo para él, una galaxia infinita en la que cada estrella era una ardiente posibilidad, una aventura sin relatar. Y él, como cronista de las palabras, redactor jefe de las hazañas del pasado, se veía en la obligación de almacenar todas las estrellas en el cajón de su escritorio, que nadie salvo él tenía permiso para mirar.
Siempre pensé que, de ser capaz de abrir aquel cajón, toda la fuerza del universo se ceñiría sobre mí y, de una vez por todas, sabría. No lo que se aprende en la escuela, sino una sabiduría real y a la vez espeluznante. Me apasionaba el hecho de que Cristoph fuese un cazador de palabras, de las pequeñas cosas que flotaban en el aire de Berlín, mientras yo trataba de retratarlas con mi pequeña cámara. Ambos hacíamos tangibles los sueños e ilusiones de cada uno, pero su talento siempre me pareció insuperable. En innumerables ocasiones soñé con ser como mi hermano, con sus rizos castaños y sus ojos azules, aquellos idílicos dieciséis años —o al menos, a mí me lo parecían en aquel momento— y toda la vida por delante.
Soñé con ser Cristoph durante toda mi infancia, e incluso cuando me marché de Alemania, cuando de gran parte de nuestra calle solo quedaban polvo, cenizas y tres ladrillos mal colocados. Sin embargo, por extraño que suene, nunca tuve envidia de mi hermano mayor. ¿Cómo iba a tenerla? Yo solo lo adoraba, lo veía como aquel muchacho de dieciséis años con su lápiz detrás de la oreja y la mirada atenta, como si una nueva aventura fuera a brotar de la nada de un momento a otro.
Con aquella misma expresión encontré a Cristoph aquel día, al volver del colegio. Tenía una foto ajada en la mano. No acerté a ver qué se representaba en ella, pero supuse que era una de aquellas fotografías que atesoraba en el cajón de su escritorio, junto con sus inconclusos manuscritos.
Mi hermano no se giró para saludar, y cuando me senté en la mesa de la sala de estar a hacer la tarea de Álgebra, lo oí preguntarme, con un hilo de voz:
—¿Te acuerdas de Isaac?
—¿Isaac? —Yo jugueteaba con mi cámara distraídamente, grabando a mi hermana Sophie mientras leía tranquilamente un libro y Bruno jugaba con sus soldaditos de plomo.
—Isaac Grözinger, el que estuvo en tu clase hasta que se fue de la escuela.
—Ah, sí. Era muy bueno en Aritmética, y el primero de la clase en casi todo. ¿Por qué se fue?
—Era judío.
En aquel momento, recordé a Isaac Grözinger. Llevaba años sin verle, por lo que no sabía poner en pie cómo era exactamente. Sin embargo, los trazos generales de su personalidad vinieron a mi cabeza enseguida: un niño bajito, de cabellos negros y ojos azules, nariz de patata y una sonrisa en los labios a todas horas. Por lo que podía recordar, Isaac no entraba en la descripción tan horrible de los judíos que nos hacían en el colegio: altos, con narices aguileñas y ojos oscuros llenos de maldad. Por supuesto, por aquellas fechas ya no creía apenas nada de lo que me contaban en la escuela, pero aun así nunca había imaginado que Isaac Grözinger fuera judío. En cualquier caso, éramos todos demasiado pequeños como para darnos cuenta de aquel minúsculo detalle.
—Pero Isaac nunca llevaba kippah —protesté, recordando la imagen del judío tipo que nos había enseñado Herr Moretz en clase—. Ni su padre, ni su abuelo, ni su hermano.
—Pero eso es porque no iban a la sinagoga.
—¿Qué es una sinagoga? —intervino Bruno, levantando la vista de sus soldaditos por un momento.
—Una iglesia judía —explicó Sophie brevemente, alzando la vista de su libro.
—Nosotros tampoco vamos a la iglesia, pero en el colegio dicen que somos todos cristianos —repuse yo.
—Es que Isaac y su familia no eran religiosos. Tampoco hablaban ni una palabra de hebreo.
—Entonces, ¿por qué dicen que son judíos, si no llevaban kippah, ni sabían hebreo, ni iban a la sinagoga?
Cristoph me sonrió con cierta melancolía, aquella extraña mueca que yo a mis trece años todavía no podía comprender del todo, por mucho que me empeñara en pensar que ya sabía todo lo que necesitaba para sobrevivir.
—Así son, Tom.
—¿Quiénes?
—Los que se llevaron a Isaac de la escuela.
Y, por una vez, no sentí la necesidad de preguntar más. Años más tarde descubriría que Noah, el hermano mayor de Isaac, había sido el mejor amigo de Cristoph hasta que desaparecieron de su casa de Brunenstraße, en 1937. Nadie supo nunca dónde acabaron los Grözinger, pero yo siempre quise creer que seguían los cuatro escondidos, sanos y salvos. La inocencia hace esas cosas.
Aquella tarde la pasé conversando con Cristoph y Sophie, y ayudando a nuestra madre a elegir la ropa vieja de papá que pudiéramos donar al Ejército Alemán. Se rumoreaba que el Führer quería que la ciudadanía donara vestuario de invierno para las tropas en los frentes del Este europeo, pero no sería hasta dos semanas más tarde, en el veinte de diciembre, cuando se estableciera una campaña oficial. A papá no le hacía demasiada gracia, pero tuvo que aceptar a regañadientes.
Antes de irme a dormir, volví a recordar a Isaac Grözinger. ¿Dónde estaría? Eso mismo le pregunté a Cristoph cuando fui a buscarlo a su cuarto.
—No lo sé, Tom —suspiró—. Hoy en día no se puede saber nada con certeza.
Medité las palabras de mi hermano y volví a mi dormitorio, donde Bruno se encontraba ya bien arropado y listo para dormir. En ocasiones, por increíble que parezca, envidiaba la tranquilidad que conllevaba tener siete años, incluso en un momento tan crítico como en el que nos encontrábamos, con bombardeos a diario y limitaciones en la alimentación cada vez más importantes. Incluso Sophie, a caballo entre mi hermano menor y yo, parecía vivir con un sosiego que, en ocasiones, llegaba a envidiar por completo.
—Seguro que tu amigo está bien, Tom —bostezó mi hermano pequeño—. Volverá cuando ya no haya bombas.
Cuando ya no hubiera bombas. Llevábamos dos años en guerra y, a ojos de un niño de trece años, me parecía que hacía una eternidad desde aquellos tiempos en los que el miedo no formaba parte de nuestra vida cotidiana. ¿Realmente podríamos volver a llevar una vida normal, después de todo el caos que había causado aquella guerra? Un continente devastado, con la Muerte paseándose por cada esquina y acariciando rostros con su preciada guadaña.
Aquella noche me fui a dormir en un continente en guerra, absolutamente devastado. Lo que no sabía era que, al día siguiente, cientos de aviones japoneses bombardearían Pearl Harbor, desencadenando el conflicto entre Japón y Estados Unidos. No solo Europa estaría en guerra, sino el mundo entero.