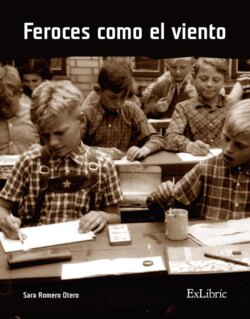Читать книгу Feroces como el viento - Sara Romero Otero - Страница 13
Grabación IV
Veinticinco de agosto de 1940
ОглавлениеLa primera vez que penetra en tus oídos el suave silbido de un obús momentos antes de impactar contra el suelo es algo que cambia la vida de un niño completamente. Miras a tu alrededor y sientes cómo todo va desvaneciéndose poco a poco. Cierras los ojos y aprietas las manos contra tus oídos, deseando que el terror pase y seguir ahí para verlo.
Aquella vivencia desgarradora la sentí en mis propias carnes una mañana en que Bruno y yo nos encontrábamos jugando, como siempre, en Charlottenstraße. Ese día también había venido con nosotros Cristoph, que se encontraba sentado en los escalones a la entrada del cincuenta y tres de Charlottenstraße, observándonos entretenido. Nuestros padres lo habían dejado a nuestro cargo mientras iban con Sophie a una revisión médica, después de que mi hermana pasara la varicela dos semanas antes.
—¡Mira, Tom, soy un avión! —dijo mi hermano pequeño abriendo mucho los brazos mientras corría alrededor de mí, haciendo pedorretas con la boca, en un intento de imitar a los grandes pájaros mecánicos que sobrevolaban el cielo de Berlín casi todas las mañanas.
—Qué malo eres— reía yo, grabándolo con mi cámara. Mi hermano se puso de morros frente a ella—. ¿Quién es el peor avión del mundo?
—¡Yo no! —protestó Bruno, herido en su orgullo. A sus seis años, Bruno era un niño como otro cualquiera: cariñoso, simpático y un poco protestón. Tenía los mismos cabellos cobrizos de nuestro hermanos mayor, pero parecía el primero y único de los niños Albricht en haber tomado los vivos ojos castaños de mi madre. Aquellas facciones pálidas y el corte de pelo infantil que llevaba en aquel entonces le conferían un aspecto de pequeño angelito: una de las muchas cosas que, con el tiempo, la guerra acabó por llevarse.
A Cristoph parecía hacerle gracia nuestro diálogo, porque me pidió la cámara para seguir grabándonos un rato. El edificio, según creíamos, estaba vacío, salvo por la portera Viola Traubers. Era un día idílico de finales de verano.
Fue llevando a Bruno sobre mis hombros por la acera cuando escuché aquel ruido por primera vez. Un pitido ensordecedor, hueco, que sin embargo resonó en mi cabeza incluso minutos después. Enseguida supe que algo no iba bien, y automáticamente bajé a Bruno.
—¿Qué ha pasado? —me preguntó mi hermano.
—No... no sé —musité, entrecerrando los ojos. Sentía cómo el corazón me latía con más fuerza de lo normal, quizás por la incertidumbre que me causaba todo aquello. ¿Qué acababa de suceder?
Volvimos a oír aquel ruido desencadenado por el mismísimo diablo. Bruno y yo regresamos al portal del número cincuenta y tres, donde Cristoph se encontraba ahora de pie y sosteniendo mi cámara firmemente. En su rostro podía leerse un sentimiento que rara vez había conocido en él: el miedo.
Enseguida comprendí que algo malo sucedía. Cristoph dio un tirón de mi brazo para empujarnos dentro del portal. Una vez que los tres nos encontramos resguardados de lo que fuera que sucedía en la ciudad, Cristoph comenzó a aporrear la puerta. Pensé que sería algo difícil que Frau Traubers se enterara de algo con lo dura de oído que era, pero decidí no comentar nada. Sentía cómo Bruno apretaba mi mano con fuerza exagerada, y por tercera vez escuchamos aquel ruido ensordecedor. Recordé las películas de guerra sobre la Revolución Francesa, y abrí mucho los ojos mientras el corazón me latía a mil por hora, comprendiendo por fin el porqué de aquella situación.
Los franceses nos invadían.
—¡Vienen los franceses! —exclamé entonces, horrorizado —. Ese… ese hombre bajito.
—¿De qué estás hablando, Tom? —me preguntó Cristoph con cierto tono exasperado, mientras aporreaba la puerta por millonésima vez.
Cristoph seguía llamando a la puerta con fuerza. Nadie abrió. Otra vez. Nada.
Vi cómo la desazón y el miedo se abrían paso en el rostro de mi hermano, sintiéndome cada vez más asustado. Las bombas comenzaban a caer con regularidad en la distancia. Cristoph rodeó mis hombros con el brazo izquierdo y los de Bruno con el derecho. Los tres nos sentamos en el escalón de la puerta, muy juntos, cerrando los ojos y esperando que no nos sucediera nada.
—¿Crees que nos van a matar, Cristoph? —pregunté débilmente, entonces.
—No digas bobadas —respondió mi hermano con voz entrecortada. Miraba fijamente al suelo, abrazándonos a ambos con fuerza. Si no hubiera creído desde que nací que Cristoph era el chico más valiente del mundo, habría pensado que estaba aterrado.
Le di un suave abrazo a mi hermano y cerré los ojos, estremeciéndome con el ruido de una bomba cayendo a tan solo unas calles de nosotros.
—Ya verás cómo no nos pasa nada —susurré.
Entonces miré a Bruno. Mi hermanito contaba lentamente los segundos que habían pasado desde el inicio del bombardeo con los dedos de las manos. El niño mantenía la vista gacha para eludir los pensamientos que invadían su mente infantil. ¿Estaría mamá bien? ¿Y papá, y Sophie? Si yo apenas sabía nada acerca de aquella cruenta guerra, mi hermano pequeño no tenía ni la más remota idea de nada de lo que sucedía a nuestro alrededor.
Los tres hermanos Albricht nos quedamos allí sentados, en el más absoluto de los silencios, viendo cómo nuestra ciudad desaparecía entre la niebla y los ruidos sordos de las bombas que la salpicaban.
Apenas cinco minutos más tarde, sentimos cómo, en medio del bombardeo, la enorme puerta ocre del número cincuenta y tres de Charlottenstraße se abría de par en par. Al otro lado se encontraba Frau Traubers, con el ceño fruncido y una expresión desconocida por nosotros en su rostro.
—¡Entrad! —gruñó—. ¿Cómo se os ocurre quedaros ahí?
—¡La puerta estaba cerrada! —exclamó Cristoph—. Ya podría habernos avisado.
—Pensaba que ibais con vuestros padres, niño —refunfuñó la portera de malos modos—. Venga, pasad. Hay sitio en el sótano.
Los tres corrimos dentro del número cincuenta y tres sin que la portera tuviera que decírnoslo dos veces. Fuera, las bombas inglesas persistían, y yo miraba al cielo con una mezcla de extrañeza y desilusión. Alfred decía que los buenos eran los ingleses, pero, ¿por qué nos atacaban ahora? Le hice saber mi duda a Cristoph, que llevaba a Bruno en brazos mientras bajábamos al sótano.
—No son malos, Tom —suspiró, una vez nos hubimos sentado en el sótano sobre un viejo colchón medio roto sobre el que debió de dormir alguna vez el bueno de Otto von Bismarck, dado lo viejo que era aquel montón de tela—. Los nazis han bombardeado Londres también.
Abrí mucho la boca, como cada vez que me sorprendía algo.
—¿De veras? —inquirí—. En la radio no han dicho nada.
Cristoph simplemente se encogió de hombros.
—Porque no les interesa. La Luftwaffe lleva meses bombardeando Londres y ciudades de sus alrededores.
Pensé en preguntarle a mi hermano qué era la Luftwaffe, pero decidí quedarme callado cuando vi que Bruno estaba a punto de empezar a llorar. Mientras Cristoph trataba de consolarlo yo me tumbé en el viejo colchón, colocando mi cabeza donde una vez debieron de asentarse las reales posaderas del canciller Bismarck. Me quedé mirando el techo del sótano durante unos segundos, con mi cerebro dándole vueltas a aquel tema sin parar. Si se bombardeaban y atacaban unos a otros, ¿no eran todos malos? ¿O acaso eran todos buenos, pero confundidos? No tenía ningún sentido.
Un rato más tarde, yo ya me había acostumbrado al sonido rítmico de las bombas cayendo sobre Berlín. Me asustaba terriblemente pensar en dónde podrían estar mamá, papá, Sophie, Klaus, Alfred o incluso la pesada de Lily Kauffman. Pensaba, asimismo, en la escuela, el parque de Brandenburgo y Unter den Linden, temiendo que cuando volviera a salir de aquel refugio los tilos no estuvieran en su sitio y el parque no fuera el mismo que dejé la tarde anterior.
Aquella tarde de finales de agosto no fue más que el preludio de un infierno que se alargaría durante años, hasta tal punto que los obuses, los bombardeos y el miedo formaron parte de la vida cotidiana de la ciudad que me había visto crecer. A veces tenía mi cámara conmigo, otras no. Pero, realmente, nunca me ha hecho falta una cámara de cine para recordar el horror que me causaban aquellas interminables horas encerrado en el sótano del número cincuenta y tres de Charlottenstraße.