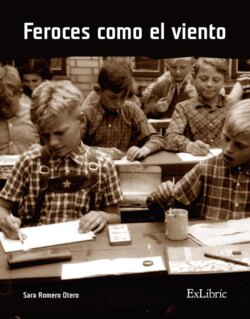Читать книгу Feroces como el viento - Sara Romero Otero - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Grabación VI
Ocho de septiembre de 1941
ОглавлениеSi alguien me hubiera dicho apenas unos meses antes que el ocho de septiembre de 1941 mantendría mi primera conversación civilizada con Lily Kauffman, no lo habría podido creer; incluso me habría burlado de aquel iluso que se hubiera atrevido a indicar siquiera que podría llevarme bien con alguien a quien no había soportado durante tanto tiempo. Sin embargo, tanto Lily como yo habíamos crecido más de lo que nadie habría podido imaginar durante aquellos dos años y, por ello mismo, la compañía que antaño me incordiaba se había convertido en una de las pocas personas con las que podía salir a la calle y aparentar, en cierto modo, que todo en nuestras vidas seguía bien. Aunque solo fuera durante unos instantes.
Me encontraba en Unter den Linden, dispuesto a grabar un corto para clase con mi preciada cámara. A aquellas alturas, todos mis profesores del séptimo curso sabían de mi gran afición por la cinematografía, por lo que, mientras el resto de mi clase escribía una redacción sobre el Führer, Herr Moretz me había encargado hacer una pequeña grabación para proyectarla en clase la siguiente semana. Yo, por supuesto, me sentía terriblemente halagado, y no tardé dos segundos en decir que sí. En aquel tiempo, no había nada que me gustase más que el reconocimiento de los profesores, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría favorecía a los chicos de las Deutsches Jungvolk. Muchas veces les subían las notas sin siquiera merecerlo, como a Klaus o a Hermann Fischer. Yo solamente rabiaba en silencio y me preguntaba qué podía hacer para gustarles a los maestros.
Entre aquellos pensamientos propiciados por el viento que azotaba suavemente la calle, noté cómo una mano me daba una palmada suave en el brazo.
—Me ha contado Alfred que el otro día os peleasteis con unos chicos del colegio porque dijeron que tu padre es un rojo —musitó Lily entonces.
—Sí —contesté con orgullo—. Les di unos buenos bofetones a los dos.
Pensé que Lily adularía mis hazañas en el patio de la escuela, pero, por el contrario, se quedó mirando al vacío mientras los primeros soldados empezaban a aparecer por la Puerta de Brandenburgo. La multitud los recibía con alegres gritos que parecían intentar disfrazar el dolor que sentían por dentro.
—Sabes que en realidad sí lo es, ¿no? —dijo Lily después de un rato.
—¿Que es qué? —pregunté distraídamente, mientras comenzaba a filmar.
—Que tu padre es un rojo.
Dejé de mirar por el objetivo durante un segundo para mirar a Lily con una expresión en absoluto agradable. Los ojos azules de la hermana de mi amigo, a la que aún no podía considerar mi amiga, centelleaban con cierto nerviosismo.
—No te voy a permitir que insultes a mi padre —dije, alzando el dedo índice. Se lo había visto hacer a Herr Moretz, y supuse que era un gesto de autoridad importante cuando Lily retrocedió unos pasos—. No me gusta pegarme con nadie, pero no voy a consentir que hables así de mi familia.
—Pero en realidad eso no es nada malo —protestó Lily. Alfred dice que, en realidad, los enemigos de los nazis son todos buenos. Dice que papá se lo contó.
—Alfred dice muchas cosas —refunfuñé con cierto desdén
—, pero lo de rojo no suena bonito. No es como si se hubieran puesto todos colorados de repente.
—No, si no es eso. Es un nombre.
—Ya, pero a mí no me gusta.
—¡Pero son los buenos!
—Y si son los buenos, ¿por qué Klaus, nuestros profesores y todo el mundo dicen que son los malos?
—Porque son tontos.
—¡Klaus no es tonto!
Lily Kauffman estaba volviendo a sacarme de quicio, y ella lo sabía. Decidí ignorarla y me giré de nuevo para dar comienzo a mi grabación. La mandé a callar cuando empezaron a pasar los soldados por delante de nosotros, alegando que podrían oírnos.
Todo parecía transcurrir con normalidad: los soldados desfilaban; la gente, cínica e interesada, vitoreaba sus apariciones; y, muy al final de la procesión de patrañas, llegaba el famoso hombre del bigote. Un grupo de chicos, a pocos metros de nosotros, se daba codazos por poder ir a saludar al Führer, todos engalanados con sus uniformes más pulcros de las Juventudes; otros, más allá, envidiaban silenciosamente a un muchachito que había conseguido que el Chaplin alemán le firmara un autógrafo.
A mí, la figura de aquel hombrecillo me causaba curiosidad. En casa nadie hablaba de él, al menos conmigo delante, pero en el colegio veía fotografías suyas. Desde el aula, sus ojos negros nos vigilaban a todas horas, y según Herr Moretz teníamos que saludarlo al entrar y salir todos los días. La verdad es que cantarle un himno a una fotografía me parecía de las cosas más estúpidas que se podían hacer, pero nunca dije nada, porque sabía que había chicos en clase a los que les enfadaban mucho los comentarios en contra del fotografiado.
A mitad del camino, uno de los viandantes que se había parado a observar la procesión de águilas y de uniformes de las SS le tendió un libro a uno de los soldados, seguido por una caja de cerillas. Estudié el rostro del soldado un segundo, mientras el ciudadano anónimo gesticulaba de una forma que al menos yo no entendía. Acto seguido, presencié algo que cambiaría el curso de mi existencia.
El soldado, con una sonrisa maquiavélica en el rostro, tiró el libro al suelo y, abierto por la mitad, lo prendió con tres de las cerillas. Mis ojos se abrieron de par en par; sentí cómo me fallaba el pulso y se me caía la cámara de las manos. Durante un minuto, ni siquiera me molesté en recogerla. Observaba las páginas arder en silencio, mientras el soldado y el público reían felizmente, repitiendo una y otra vez la misma frase: Die Bücher von Juden, die sie in der Hölle schmoren sollte geschrieben.[3]
Los libros escritos por judíos deberían arder con ellos en el infierno.
A día de hoy, creo firmemente que el hecho de ver libros arder marcó un punto de inflexión en mi vida. Observar cómo páginas y páginas simplemente ardían frente a mí, desintegrándose sin que yo pudiera hacer nada, era simplemente descorazonador. Escritas por un hombre o una mujer que puso toda su pasión en ello, ahora aquellas palabras quedaban invertebradas, muertas, olvidadas. Perdidas para siempre.
Para cuando los soldados siguieron avanzando, el libro ya no era más que ceniza y papel negro y arrugado. Sin embargo, yo aún sentía algo dentro de mí, una rabia que apenas podía contener. No solo estaban quemando aquel libro: yo sabía que, en algún lugar del mundo, su autor sentía cómo una parte de su alma se perdía para siempre. Cuando quemas un libro, quemas a su autor con él.
Observé todo en silencio: cómo el soldado bailoteaba grotescamente alrededor del libro en llamas, cómo el asesino de historias anónimo reía silenciosamente junto con otros transeúntes que encontraban divertido aquel circo de crudeza mental. Finalmente, el soldado asestó una patada a lo poco que quedaba del libro y volvió a la fila, después de recibir una sonrisita de aprobación de varios de sus compañeros.
Pensé en mi padre. Si llegara a contarle lo que acababa de presenciar, no cabría en sí del enfado. Pero, al mismo tiempo, no podría hacer nada, porque esos burdos intentos de seres humanos acabarían con él. Con todos nosotros, en realidad. Era una causa perdida. A veces me pregunto qué rumbo hubieran tomado aquellos últimos y extraños días de mi infancia de no haber estado en Unter den Linden en aquella tarde de septiembre, pero definitivamente aquel evento me ayudó a comprender que los nazis no eran el tipo de personas con las que mi padre esperaba que hiciese buenas migas. Sobre todo, si quemaban libros.
—Se te ha caído esto —murmuró Lily, tendiéndome la cámara.
Yo seguía con la mirada perdida, observando cómo aquel hombre que le había entregado el libro al soldado se marchaba, alegre e impune. Sujeté mi cámara con fuerza y miré a Lily con una convicción extraña en mí.
—Tenéis razón —susurré—. Nadie que esté en su sano juicio quemaría un libro.
Lily asintió. Yo sentía aún la rabia dentro de mí, por lo que saqué la cinta que acababa de grabar y la rompí en pedazos. Sabía que no debía malgastar la cinta de aquella forma, pero la rabia era superior a la cordura en aquel momento. Miré a Lily con los trozos de cinta despedazada en la mano y, después de que ella hiciese un leve asentimiento, dejé que el único testigo de aquella barbarie que acababa de presenciar volase lejos de nosotros, impulsado por el viento.
—Tom, es mejor que volvamos a casa ya.
Supuse que Lily tenía razón. De mala gana y con el corazón aún haciendo que pulsara el enfado por mi cuerpo, la seguí de vuelta a Charlottenstraße, volviendo una y otra vez al momento en el que me di cuenta de lo que había hecho aquel soldado.
Mientras Lily y yo paseábamos juntos, en algún lugar de Rusia otros muchos soldados alemanes causaban más estragos de los que yo en aquel momento podía imaginar, dando comienzo al largo sitio de Leningrado.
[3] Los libros de los judíos deben arder en el infierno.