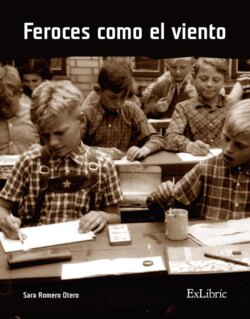Читать книгу Feroces como el viento - Sara Romero Otero - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Grabación II
Veintisiete de marzo de 1940
ОглавлениеUnter den Linden siempre ha sido uno de mis lugares favoritos de Berlín. Es curioso que el nombre de aquel bulevar sea, literalmente, «bajo los tilos». Es una avenida colosal, podríamos referirnos a ella como los «Campos Elíseos» de Berlín. Los finos troncos de los innumerables tilos acompañan al visitante hasta la magnífica Puerta de Brandenburgo, uno de los emplazamientos favoritos de aquel hombrecillo con bigote que se nos había colocado como presidente cinco años antes.
Aquella mañana de marzo se había presentado deliciosa y, aprovechando que era domingo, mamá me había dejado ir a buscar a Alfred y Lily para jugar en Unter den Linden. En realidad, Lily no me caía del todo bien, porque era algo mandona y una pesada, y no era como otras niñas que yo conocía. Pero mamá decía que no era educado invitar a Alfred a jugar y a su hermana melliza no. Yo odiaba aquella palabra, «educado», porque sabía que conllevaba cosas que no me gustaban en absoluto pero tendría que cumplir de todos modos. Tras unos cuantos minutos de morros, tuve que aceptar que Lily viniera con nosotros, aunque fuera una mandona y una pesada.
Y, en aquellos momentos, bajo los tilos de Unter den Linden, me arrepentí más que nunca de haber sido educado.
—¡Grabas mal! —protestó Lily—. Se supone que Alfred es el malo, y yo soy la buena. Me tienes que grabar a mí, no a él.
—¿Ah, sí? —pregunté yo, haciendo todo lo posible por contener mi enfado—. Pues graba tú, si eres tan lista.
—Lo que pasa es que eres muy malo grabando.
—¡A lo mejor es que eres muy mala actuando y no quiero grabarte!
Lily pareció ofenderse con mi último comentario, cosa que a un niño cabezota de once años como yo no le importaba en absoluto. ¿Quién se creía que era para decirme que era malo grabando?
—Además, no me gustan tus trenzas —apostillé—. ¿Nunca te han dicho que tienes el pelo rojo como un tomate?
Comprendí que había traspasado el límite cuando Lily levantó la mano y me dio un tortazo. Nunca me había dolido nada tanto, ni siquiera una de mis múltiples heridas de guerra causadas en las peleas del recreo, que lucía con orgullo durante varios días hasta que la batalla caía en el olvido y, como a un veterano de la Gran Guerra, solo me quedaban las cicatrices, los recuerdos y el reproche de no haber zurrado al de al lado más fuerte que él a mí.
Alfred, el pobre Alfred, no tenía ni la más remota idea de lo que debía hacer. Siempre tan callado, tan pensativo, que a veces no era capaz de tartamudear una sola palabra en situaciones de riesgo. Su amigo y su hermana se peleaban; ¿qué bando iba a tomar un pobre niño de once años?
—¿Por qué no jugamos un rato al balón? —propuso finalmente mi amigo, con un hilo de voz.
—No tenemos balón —refunfuñé yo. Se me había olvidado llevarme una pelota de fútbol al salir de casa.
—Mejor, porque no me gusta el fútbol —dijo Lily, aireando sus trenzas rojas como un tomate con una expresión que no me gustaba nada de nada—. Voy a sentarme un rato.
Dicho y hecho: aquel diablillo de pelo rojo tomó asiento en uno de los bancos de Unter den Linden. Mientras la veía correr hacia el banco, con aquel vestido azul que a mí se me antojaba de lo más feo de toda Alemania (después de la verruga de Frau Traubers), hice algo que mamá me tenía absolutamente prohibido: remedar las palabras de Lily. Sabía que no estaba bien remedar a la gente, pero Lily era un caso aparte: era la niña más mandona, pesada y aburrida que había conocido jamás.
—Mejor, porque no me gusta el fútbol —murmuré yo, en tono de burla.
—No es tan mala, si la conoces un poco mejor —comentó Alfred entonces. Creo que mi mirada de escepticismo le hizo pensar dos veces en lo que iba a decir a continuación—. Bueno, a veces puede ser algo pesada cuando está jugando en casa… y siempre quiere que juegue con ella a cosas aburridas… Pero en realidad, no es tan mala como crees. Según papá, es porque tiene carácter. —Mi amigo se quedó pensativo durante un rato, y finalmente añadió—: Y sus trenzas no son tan feas, Tom.
—Es la peor niña que conozco —repliqué yo con enfado.
Aquello era absolutamente cierto. Conocía a muchas niñas horribles: mi prima Suzanne, que vivía en Hamburgo y me obligaba a jugar con ella a las muñecas; Regina, la vecina del tercero, que estaba enamorada de Cristoph, según mamá; Nina, la hermana de Klaus, que una vez me puso un vestido y me obligó a pasear por la casa de aquella guisa... delante de sus seis hermanos. Pero, sin duda, Lily Kauffman se llevaba el premio a La Más Pesada De Todo El Universo.
Casi de forma inconsciente, volví a sacar la cámara para grabar. Alfred y yo empezamos a pasear Unter den Linden abajo, dejando a Lily a su aire. La verdad es que sentaba bien poder dejar de ser educado, aunque fuera solo un ratito.
Creo que el primero en oír el ruido fue Alfred. Escuchamos unos gritos al unísono en un tono casi escalofriante, a tan solo unos metros de nosotros. Entre las copas de los tilos se empezaba a vislumbrar la Puerta de Brandenburgo, y, como era habitual, allí se encontraban las enormes banderas rojas con la esvástica bordada en negro. Veía aquel símbolo por todas partes: mis profesores lo llevaban en la solapa de la chaqueta; los niños de mi clase pertenecientes a las Deutsches Jungvolk en la manga izquierda, cuando los veía desfilar por las calles de la ciudad… A veces no comprendía por qué papá se negaba a que yo fuera con ellos, con mi buen amigo Klaus, a jugar y a divertirme. Alfred tampoco iba, pero era porque a sus padres no les sobraba el dinero desde aquella hiperinflación que nosotros vagamente vivimos siendo niños de pecho, y debía ayudar en la carnicería por las tardes.
—Los uniformes son bonitos —comenté distraídamente, mientras observaba cómo uno de los resplandecientes coches del Führer recorría Unter den Linden. Aquel hombre bigotudo al que mi hermano Bruno confundía con Charlie Chaplin no iba en él aquella vez.
—Papá dice que no son de fiar —musitó Alfred—; dice que Alemania está patas arriba y que esta maldita guerra nos va a llevar a algo malo. Muy, muy malo.
Alfred puso mucho énfasis en el malo, así que deduje que su padre quería decir algo más que malo. Yo apenas notaba que estuviéramos en guerra: más allá de la propaganda radiofónica y el notable descenso de la población masculina de Berlín, todo seguía como siempre. Resultaba extraño pensar que, más allá de las fronteras alemanas, otros países estuviesen luchando por sobrevivir, con miles de muertos en apenas unos meses de guerra y maldiciendo el día en el que aquel alemán con cierto parecido a Charlie Chaplin decidiera hacerse con el control de toda Europa. Yo aún no lo sabía, pero aquella endiablada guerra lo cambiaría todo, hasta el último adoquín del bulevar de Unter der Linden.
Mientras Alfred y yo observábamos los coches pasar, la telaraña de la barbarie nazi acababa de empezar a tejerse. En las oficinas de las SS, Heinrich Himmler ordenaba la construcción de un infierno en la tierra: el campo de concentración de Auschwitz.