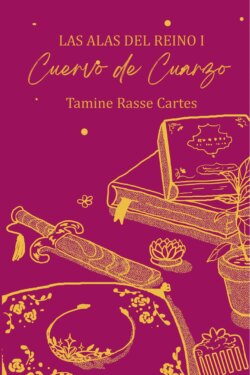Читать книгу Las alas del reino I - Cuervo de cuarzo - Tamine Rasse - Страница 18
ОглавлениеX Úneteles
La mañana había sido un caos. O al menos, tanto como era posible en una casa como la nuestra, donde el orden y la disciplina tenían un papel protagónico.
Mis padres me habían ordenado preparar mi bolso hacía una semana, pero eso no impidió que mi madre lo desarmara para revisar todo por última vez. Sospecho también que estaba escondiendo algún dispositivo por el cual comunicarnos.
Sospechar. Esperar. Básicamente son lo mismo.
Mi padre me llevó al piso de abajo a dar unos últimos golpes, dijo que no tenía la seguridad de que pudiera seguir entrenando mientras cumplía con mi trabajo en el palacio, pero tenía la impresión de que, a su manera, se estaba despidiendo. No pocas veces mi padre me había llevado a entrenar sólo los dos, pero no era la falta de mis compañeros lo que lo hacía ver todo tan triste, sino que, por primera vez, estaba viendo el salón de entrenamiento como lo que realmente era: un sótano con sacos de harina, bolsas con rocas, y cuerdas apiladas por aquí y por allá. Me sentí como un niño pequeño que jugaba a ser guerrero, pero que en realidad no tenía idea de a qué se estaba enfrentando. Por primera vez, las dudas de Bo me invadieron también a mí.
—Papá… —comencé mientras daba un golpe al saco que habíamos colgado del techo.
—Golpea más fuerte y más al centro, Elián.
—¿Puedo preguntarte algo?
—Si eso va a hacer que vuelvas a tener la cabeza donde debe estar…
Lo ignoré, sabía que no había ningún problema con los golpes que estaba dando. Era él quien estaba distraído, y eso sólo logró preocuparme más.
—¿Estamos seguros de lo que estamos haciendo?
—¿A qué te refieres? —me preguntó, pero su mirada era de advertencia. Debía proceder con cuidado.
—Ya sabes… es sólo que, no hemos tenido instrucciones muy precisas, y… bueno, no sé cómo podría prepararme para algo que no comprendo.
—Así es. No lo comprendes. Por el momento sólo debes acatar órdenes, y confiar en que los mayores sabemos lo que estamos haciendo. Las instrucciones llegarán a su debido tiempo, y no creo que haga falta recordarte que estas son personales. Eso quiere decir, que no debes compartirlas con nadie más. Tampoco quiero oír que estás buscando contactarte con otros o metiendo las narices donde no te incumbe.
—Ya lo sé, no lo haré.
—Estoy hablando en serio, Elián. Ya mucho estamos dejando al azar asignando tareas tan importantes a adolescentes como tú.
—Soy un adulto —le recordé—, y he cumplido con mi entrenamiento.
—Eres un niño, y harás lo que se te diga. No quiero más cuestionamientos. No me hagas arrepentirme de enviarte.
Y con un último puñetazo certero, rompió en dos el saco de harina.
—Limpia eso —me ordenó mientras subía la escalera.
El almuerzo había sido tenso, no esperaba que en casa de Bo las cosas hubieran ido mejor, pero nosotros no estábamos acostumbrados a pelearnos. O, mejor dicho, mis padres no estaban acostumbrados a que los cuestionara, y las últimas palabras que intercambiamos resultaron en una fría e impersonal despedida. Sin instrucciones, sin abrazos, sin un ‘buena suerte’. Nada.
Me había traído mi bolso a cuestas desde el Borde hasta la plaza de la ciudad, cuidando bien que nadie me viera entrar desde las calles de tierra a los caminos pavimentados. Esperaba, de todas maneras, que nadie me hubiera visto, no había sido tan cuidadoso como habría querido; no había podido encontrar a Pyra antes de despedirme, y la mera idea de no verla en sabe la Estrella cuánto tiempo, me pesaba bastante más en la consciencia que la docena de kilos que traía a la espalda.
—Llegas tarde —me saludó Bo. A luz del día su cabello lucía aún más terrible.
—Tienes que arreglarte eso —dije, apuntando a su cabeza.
—Ya lo hará alguna mujer mayor que se apiade de mí. Y si no, pues toca vivir con mis malas decisiones.
—Creí que nunca aprenderías esa lección.
—Muy gracioso, veo que empacaste para una vida entera.
—¿Y tú? ¿Por qué traes tan poco? —pregunté, notando que su bolso era considerablemente más pequeño que el mío.
—Supongo que nos darán uniformes para usar a diario, además, casi toda mi ropa estaba remendada e inservible.
—Si no fueras tan ruda para jugar…
—Tú sólo tienes suerte, Eli. Podrías caer en un charco de lodo y saldrías limpio y peinado de allí.
Buen punto.
—¿Todo bien en casa?
—Tan bien como podía esperarse —respondió sin darle importancia—, ¿crees que nos den de cenar? No me molestaría una buena comida.
—Tampoco a mí, ya quiero ver como incluso los criados del palacio comen mejor que nosotros.
Al otro lado de la plaza, un hombre de uniforme morado hizo sonar una campana y una fila comenzó a formarse frente a los carruajes que habían traído desde el palacio. Eran enormes, y aunque cuatro caballos tiraban de cada uno, no me parecía justo que tuvieran que cargar con el peso de todos, especialmente cuando podríamos simplemente haber usado un vehículo a motor si la corona se hubiera tomado la molestia.
—Manga de pretenciosos—-se quejó Bo, probablemente fijándose en lo mismo que yo—. Vamos, no quiero tener que viajar de pie.
Alrededor de una docena de personas íbamos apretujadas dentro de cada carruaje. Muchos iban charlando, otros fumaban un cigarrillo. Bo y yo íbamos en silencio.
Las expectativas de estas personas sobre cómo serían las cosas en el palacio eran latentes; la charla era mayoritariamente sobre rumores de cómo era la vida tras el muro, de las comodidades que íbamos a disfrutar, y de cómo seguramente cualquier trabajo que nos esperara al otro día no sería tan cansador como trabajar día a día bajo el sol sembrando y cosechando. Por supuesto, todos los que íbamos camino al palacio pertenecíamos a un estrato social bajo, pero dudaba mucho que estos pueblerinos siquiera pudieran imaginar la pobreza en la que mis compañeros y yo habíamos estado viviendo a lo largo de nuestras vidas, e incluso sabiendo que mi misión era mantenerme firme, la promesa de una cama caliente y tres comidas al día me hacía bajar la guardia a mí también.
Me preguntaba qué tipo de trabajos nos tocarían. Sabía que aquellas personas con un oficio probablemente irían a servir en el mismo tipo de trabajo dentro del palacio: costureras, cocineras, arrieros, y un gran etcétera. Eran las jóvenes parejas como nosotros quienes íbamos a la deriva, y aunque Bo siempre repetía que no debíamos confiar en que la vida nos sonriera, esperaba que me tocara algo al menos remotamente interesante, como la caballería. Sabía que Bo querría lo mismo, creo que moriría si le tocara estar encerrada todo el día, yendo de aquí para allá limpiando entre cuatro paredes.
Esperaba también poder aprender algo de Chas mientras estaba allí. No era un secreto que la familia real del imperio tenía buenas relaciones con nuestro reino: verduras, frutas, telas y otros tipos de productos llegaban todas las semanas en pesados camiones conducidos por sinuosas montañas por otros taki como yo. No sabía que me depararía el destino luego de que nuestra misión estuviera completa, pero a veces me gustaba pretender que sería libre de hacer lo que quisiera y dejar Arcia lo suficientemente atrás para nunca volver. Además, las chicas de Chiasa eran bastante bonitas.
Vaya.
Miré de reojo a Bo, quien jugueteaba con el anillo que le había hecho. Esperaba que hubiera traído el segundo, tenía la idea de que podría presentarse la oportunidad de usarlo. Supongo que me podría haber ido peor; amaba a Bo como a nadie en el mundo, y aunque no era el tipo de amor que dos personas necesitaban para casarse, podríamos haber terminado con personas que ni siquiera se preocuparan de nosotros. Podría decir que nuestros padres nos hicieron un favor. O en realidad se hicieron un favor a sí mismos.
Sacudí ese pensamiento en el momento justo en que los carruajes se detuvieron frente al enorme portón de bronce que separaba el palacio de la ciudad. El silencio se hizo inmediato, el sonido que hacía el metal contra el pavimento se escuchaba como si viniera de dentro del mismísimo carruaje. Colectivamente, habíamos aguantado el aliento.
—Pueden mirar por la ventana —nos dijo el conductor a través de la pequeña rejilla entre la cabina y su asiento. El carruaje había comenzado a moverse, y aunque era obvio que ya nos encontrábamos dentro, nadie se movió.
Bo fue la primera en correr la cortina.
La decepción no se hizo esperar. A ambos lados del camino, lo único que se podía ver eran hectáreas y hectáreas de bosque que parecían no tener fin. Pero no había lujos, no había nobles, sólo verde, verde y más verde por un largo rato.
—¡Miren! —gritó alguien, ya desprovisto de toda prudencia.
Las personas volvieron a amontonarse en las ventanas, pero Bo no se había despegado ni un segundo, así que no me faltó lugar por donde mirar.
Fuera, un hermoso jardín se extendía frente a nosotros. El camino estaba delimitado por hermosos rosales podados para formar una cerca, sus flores púrpuras como una ciruela madura iban delimitando el camino. A medida que íbamos avanzando, a la izquierda y la derecha iban apareciendo casas, no, mansiones, verdaderas mansiones. Las casas más adineradas de la ciudad no podían competir con los majestuosos edificios que se erguían frente a nosotros. En diferentes colores suaves, todas las casas portaban orgullosas la bandera de Arcia, y sobre la puerta principal, tenían en bronce el símbolo de la Estrella.
Al las mansiones atrás, dos enormes fuentes de agua terminaron de darnos la bienvenida. Cubiertas en oro y plata, las fuentes de la Estrella y la Luna respectivamente lanzaban al aire chorros de agua de al menos dos pisos de altura, y tras ellas, el palacio.
Jamás había visto algo tan majestuoso, imponente, y hermoso en mi vida. Lo que parecían varios edificios conjuntos se extendían por lo que me parecieron kilómetros, cada uno estaba pintado de un morado tan oscuro que casi parecía negro, y lo que parecía ser oro adornaba cada una de sus ventanas, techos, esquinas y puertas. En el centro se erguía el edificio más alto, que terminaba en una enorme cúpula dorada y que en la fachada lucía un escudo real que debía medir al menos diez metros.
—Cierra la boca, se te cae la baba —se burló Bo.
—¿Acaso no lo estás viendo? —le pregunté impaciente.
—He visto mejores.
Pero la verdad era que Bo tampoco se había despegado de la ventana, fuera ya por admiración o por resentimiento, parecía tan hechizada como yo, como todos en el vagón. ¿Por qué tener escondido un lugar como este? ¿No habría sido mejor para la familia real el mostrar sus riquezas a un pueblo que ya los adoraba ciegamente?
—Sé lo que estás pensando —me dijo Bo, dándose la vuelta en el asiento. Era la única que no seguía mirando hacia afuera—. Y ni siquiera quiero imaginarme el por qué.